Las bellas extranjeras
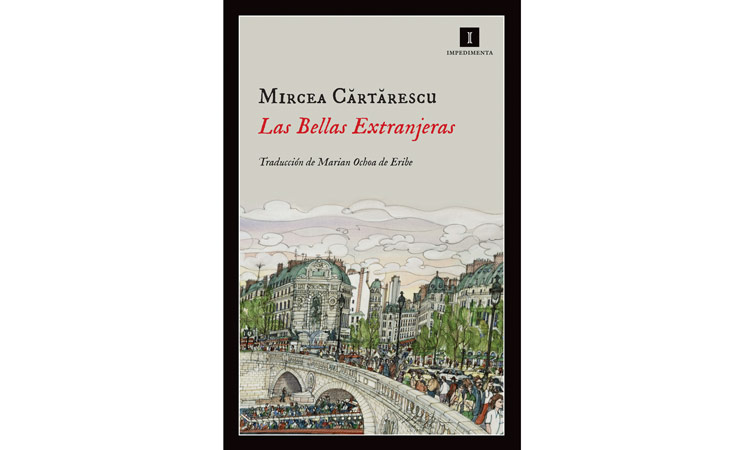
Con mis amigos escritores, lo que siempre he hecho ha sido compartir tendido en los toros, reírme cuanto he podido y salir a cenar y de copas, es decir: exactamente lo mismo que con los que se dedican a otros artes y menesteres o, simplemente, no consagran sus energías —por desidia, carencia de tiempo o falta de estímulos— a ninguna tarea concreta. Nunca he hablado con mis amigos escritores —ni ellos me han hablado— de París, ni les he dado la murga de leerles en alto mis obras y artículos, ni he conversado en tono apasionado con ellos sobre nuestra pertenencia a una generación, ni nos hemos dejado de dirigir la palabra debido a nuestras diferentes miradas sobre la colocación de comas por Neruda o Paul Auster.
Por eso, siempre me han extrañado esa persistente voluntad y esa inquebrantable fe, esa cansina insistencia que parece típica de los escritores rumanos por situarse en calidad de actores, turbinas y decibelios de no sé qué corriente histórica cuyo curso decidiría el destino de la humanidad. No sé si por culpa de La decadencia de Occidente de Spengler, Eliade, Cioran y los de su quinta vivían ya torturados por el asunto —París, Valéry, nuestra generación, estamos haciendo historia…— y parece que la cosa ha seguido, al menos durante un tiempo, por el mismo camino con Mircea Cârtârescu y los que, como él, sufrieron los últimos coletazos de las escuálidas vacas de la granja experimental del Conducâtor. Aparte de un trastorno maniático característico de los hombres de letras rumanos, la verdad es que nos hallamos también ante un laberinto psicológico, un espeso guisote y una tela de araña en la que casi por norma quedan en especial atrapados, con independencia de su nacionalidad, los poetas. Como, salvo que se venda o alquile a una causa política, el vate no es por lo general leído por casi nadie, hay que inventar eso de la generación, de la misión histórica, de la voz de nuestro tiempo y tal, un poco como remedio contra la soledad y otro poco como compensación a la falta de liquidez deparada por la dedicación a la rima de versos, que torna más que costoso el acceso a la anhelada vida cosmopolita a que todo novelista o poeta se siente predestinado. Y una de las cataplasmas o placebos caseros más socorridos para paliar la cortedad de resultados en ese sentido ha sido la disciplinada escritura de diarios para la posteridad.
En efecto, cincuenta años después de haber sido escrito, la posteridad abre el diario de un escritor rumano de entreguerras, empieza a leerlo y, al cabo de un rato, casi hasta termina creyéndose y asumiendo que esa convicción de ser la locomotora de un tren generacional, a la que en realidad apenas nadie sentía aspiración alguna más allá de los cuatro discípulos lisonjeros de un profesor, cinco escritores de sonetos y unas centenas de conspiradores políticos extremistas, era algo así como la egrégora nacional y la conciencia histórica que, desde el orto del sol hasta su ocaso, daba aliento a la vida del “pueblo rumano”. Y, en el diario, de lo que en el fondo se habla siempre es de poco más que de la efervescencia de una aspirina, de una sal de frutas o terapia individual ensayada para paliar un poco las frustraciones sentimentales y académicas y las caídas de autoestima de quien lo redactó. El “contra-diario” de Mihail Sebastian resulta sumamente esclarecedor en tal respecto. Su cotejo con los de Eliade basta y sobra para desvelar los trasfondos ilusionistas y capciosos de éste y, claro, aguar al autor de El mito del eterno retorno la fiesta y la fanfarria generacionales.
Esa clase de mundos de artificio y de pseudomitologías de dietario, tan representativos de la modernidad artística y producto de inquietudes confusas e insatisfacciones personales, quizá lograron algo de concreción real sólo en los ambientes del simbolismo ruso, en los que Aleksandr
Blok presentaba sin complejos, a sus colegas, a su amada Lubov como el Alma del Mundo. Hablo de una concreción real porque, en la Rusia de entonces, los poetas sí constituían un sector atendible de la sociedad y la bella Lubov —e incluso tres o cuatro bellas Lubov— bien podrían encarnar a sus anchas el Alma de ese tan preciso y reducido universo cultural y, pues, de una buena porción del Imperio, ya que el noventa por ciento de la población —la que no leía, ni en verso ni en prosa— contaba sólo como inconsciente fuente de inspiración para los cantores de la espiritualidad del campesinado o en calidad de bestia de carga (¡qué eficaz fue el comunismo que hasta triunfó en tan titánica tarea como la de hacer descender el nivel de vida de los mujiks!).
Pero, fuera de casos así, con implicaciones paramísticas enguirnaldadas de erotismo más que platónico, todo eso de París y de las generaciones a mí me ha sonado siempre un poco paleto, a complejo provinciano para cuyas jaquecas trata de hallarse alivio a base de lecturas compulsivas y aprendizaje intensivo de lenguas “civilizadas”. En el fondo, Las Bellas Extranjeras, de Mircea Cârtârescu, no deja de ser un retrato irónico, desenfadado y sin mala leche de esa manía gregaria e historicista padecida
—como se espera de un buen poeta rumano— por el autor en su juventud y de la que ya en la madurez, y hace muy bien, se ríe. Su memoria no deja de contener algún que otro lamento, pero su mirada parpadea ya patentemente distanciada de aquellos complejos.
No había leído antes nada de Cârtârescu, y estrenarme me ha supuesto un descubrimiento y un verdadero placer, además de por su buen ritmo de prosista, por lo que en esta obra suya, única que conozco, se constata de síntoma de mejoría, de indicio de que la vida literaria rumana está ya, si no sana del todo, por lo menos convaleciente de ese trauma tan plasta de las generaciones y de esos desvelos motivados por la reflexión atormentada en torno a la naturaleza de su papel en el Universo. Las Bellas Extranjeras, que ha publicado Impedimenta, contiene no sólo la crónica sentimental del viaje a Francia emprendido, en el rol de “embajada” de la literatura patria, por un grupo de escritores de la Rumanía post-comunista. También, dos relatos más breves. Uno, dedicado a denostar con mirada tan burlesca como realista la paranoia expandida tras el 11-S por la proliferación de supuestos ataques postales con ántrax, así como las lacras de una de mis hidras y dianas de feria preferidas (la burocracia). El otro, hilarante de verdad, revive el surrealismo de crujir de tripas reinante en las atmósferas literarias
—llamémoslas así— de los edenes marxistas.
De cualquier modo, lo que este segundo relato viene a certificar es no tanto que en la Rumanía roja las veladas literarias fuesen un cutre desastre como que no sólo en España
—sólo que, aquí, en una línea más profiláctica— se asume que los escritores somos espíritus puros, desligados de necesidades estomacales y terrenales en general. Ya Trotski, cuando anduvo deportado por estos pagos, percibió y escribió aquello de que Rumanía era algo así como una España que careciera de pasado (que, por cierto, España, quizá desde que empezó a generalizarse la moda de instalar a los abuelos en asilos, se está quedando también sin él). En cuanto al diario de Cârtârescu del viaje a París y otras ciudades francesas, incluida Castelnaudary, meca mundial de las judías con pato, tampoco viene sino a dar fe notarial de que no es España el único paraje donde lo que podría ser llamado “el seno del mundo cultural y literario” está constituido por treintañeros, cuarentones y cincuentones chocantemente desesperados por conseguir llevar por siempre jamás una vida de erasmus: también sucede en Rumanía.
Todas estas cosas del historicismo han ido perdiendo mucho sentido y vigor. A ello ayuda mucho publicar fuera, que para Cârtârescu ha supuesto un importante balón de oxígeno de cara a no morir de asfixia a consecuencia de los envidiosos dicterios de los compatriotas menos exitosos que él en la aventura literaria. Y también lo de la ausencia de pasado nacional ha ido soltando lastre y dejando por el camino mucho fuelle traumático, a partir sobre todo del traslado masivo de la gente —en Rumanía y por doquier— a la vida virtual. Cârtârescu resalta cómo cada vez somos menos nosotros y más nuestras contraseñas, alias y perfiles cibernéticos, es decir, más copias de nosotros mismos que individualidades propiamente dichas. Y me parece muy atinada la figura a que recurre para calificar al hombre contemporáneo, que a fuerza de hacer más y más copias de la copia de la copia de la copia, está mayormente terminando por convertirse en una copia sin original.
Me gusta la gente con sentido del humor y no aguanto a los amargados, así que el enfoque jovial y despojado de resentimiento de esta sátira del universo editorial firmada por Cârtârescu me ha alegrado el día. Tratándose de un gremio de paniaguados cuyos integrantes, paradójicamente, no cejan de proclamar en cada línea por ellos escrita su insobornable sentido de la independencia frente a todo partido, iglesia, poder o facción bancaria, y en el que prácticamente cada día es propulsado hacia los empíreos un artista sin más rasgo distintivo que su condición de copia sin original, da gusto encontrarse con unas páginas en las que la industria del entretenimiento de erasmus en que mayormente consiste el planeta literario es abordada como merece: con recochineo.
Joaquín Albaicín
Joaquín Albaicín es escritor y cronista de la vida artística. La editorial Barbarroja publica este año su ensayo De Viena al Vaticano. Benedicto XVI, el Invernadero Global y el secuestro de la identidad humana. Prepara una biografía de su tía abuela María D´Albaicín, gran bailaora, actriz del cine mudo y estrella de los Ballets Rusos de Diaghilev.

