La búsqueda de la materia perdida
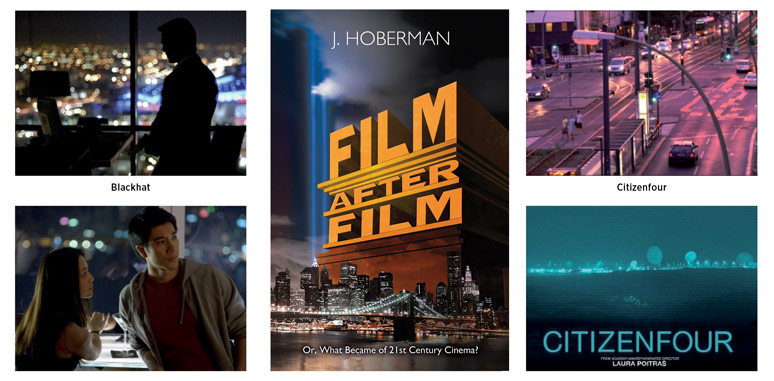
Al fin, Walter logra armarse de valor para hacer “click” y “mandar un guiño” a la mujer que le gusta. Así comienza La vida secreta de Walter Mitty, la traslación al cine del relato homónimo de James Thurber, publicado originariamente en The New Yorker en 1939. El cuento de Thurber narra la dicotomía de un personaje que, atrapado en una cotidianidad anodina, busca consuelo en su imaginación, una herramienta capaz de convertirlo en el héroe de las más dispares y arriesgadas aventuras.
Ben Stiller, director y actor principal de La vida secreta de Walter Mitty, tiene el acierto de trasladar la obra de Thurber a una contemporaneidad en la que la otredad no pasa exclusivamente por la imaginación, sino por lo virtual. Así, aunque la película sigue la línea del relato de Thurber y se centra en las fantasías del apocado protagonista, que se imagina a sí mismo rescatando a un perrito tullido de un incendio o emprendiendo una furiosa persecución por el centro de Nueva York, también refleja un momento eminentemente actual, en el que lo analógico ha dado paso a lo digital, en el que los guiños virtuales ocupan el lugar de un “hola” cara a cara.
En el siglo XXI, La vida secreta de Walter Mitty no es únicamente un relato en torno a la imaginación como punto de fuga de la rutina y del día a día, sino que se alinea, de forma orgánica, con toda una serie de películas contemporáneas volcadas en el retrato de personajes que viven a caballo entre dos mundos distintos, el de la imaginación, los sueños o lo virtual y el de la realidad. El cine se ha tenido que plantear, a la fuerza, cómo representar estos universos y, especialmente, cómo poner en imágenes algo tan invisible como lo virtual.
En un momento de Citizenfour, ganadora del Oscar al mejor documental, el periodista que entrevista a Edward Snowden se queda con la vista clavada en los documentos que le presenta su interlocutor y apostilla: “este es un documento inaccesible técnicamente... es muy opaco”. En el fondo, se podría pensar que esta ha sido una de las bazas de la administración americana a la hora de ejercer el control sobre sus ciudadanos a través de las tecnologías de la comunicación: usamos internet a diario, pero a menudo desconocemos cómo funcionan las herramientas que empleamos, cómo es el camino que va desde el servidor de la web que estamos visitando hasta nuestro ordenador. Así, al cine se le ha presentado un reto: representar visualmente algo que resulta tan intangible como incomprensible.
Algunos de los nombres utilizados a la hora de referirse a internet apelan a lo etéreo. El cine se muestra fascinado, incluso embelesado, por lo virtual, por esta faceta intangible de internet. Así, olvida lo concreto, lo físico, lo material. Hablamos de la nube, un espacio indefinido donde los usuarios almacenan documentos, fotos, recuerdos; sin embargo, para que exista esta nube –que es más un concepto que un lugar– es necesario que haya también una infraestructura, formada por servidores, antenas y cables, que ocupan un espacio real, el de una isla, por ejemplo, o el de un cableado sumergido en el fondo del mar. En este sentido, Blackhat, la última y reciente película de Michael Mann, supone una excepción. La historia de un hacker que sale de prisión para ayudar a las autoridades china y americana a encontrar al responsable de un ataque en una central nuclear arranca con las imágenes de servidores y otros elementos que componen la red. Si internet es tanto una parte virtual (bits) como una parte física (las infraestructuras), Mann se centra en poner en escena precisamente lo segundo. Filma, justamente, lo tangible.
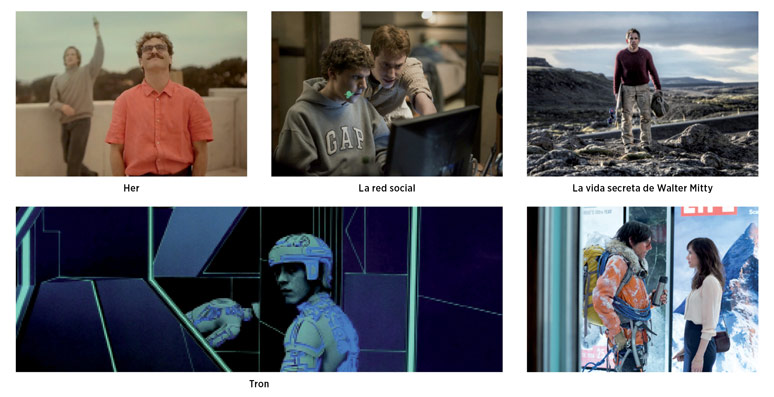
Blackhat emprende una vía inusual en el cine, tan volcado en la representación de lo virtual. Se podría decir que la historia comienza algo antes, en 1999, cuando Matrix señaló una serie de inquietudes que marcarían el cine de este siglo. Por un lado, su alegoría de un mundo virtual contrapuesto a un mundo real (representados por las dichosas pastillas azul y roja) apunta hacia una de las obsesiones del cine actual: la distinción entre dos mundos distintos, a menudo opuestos. Por otro lado, Matrix suponía en sí misma un hito en el uso de la imagen creada por ordenador, que se asentaría definitiva y rápidamente en el siglo XXI. Hoy, el digital copa las distintas fases del proceso cinematográfico: desde la producción a la exhibición. En cierta manera, el cine como modo de representación no ha muerto, tan solo ha mudado de piel; es más bien su soporte, el celuloide, el que agoniza.
“¿No has tenido la sensación de no saber si estás soñando o estás despierto?”, pregunta Neo en un momento de Matrix. Lo virtual se confunde así con el sueño. En Matrix, los humanos permanecen dormidos mientras les hacen creer que están viviendo con normalidad en la realidad. En Avatar, el héroe duerme para poder infiltrarse así en el cuerpo de su alter ego azulado. En Origen, los protagonistas se infiltran en los sueños de otros, hasta el punto de que la ensoñación y la realidad se mezclan y se confunden en un final abierto. En este sentido, la película de los Wachowski ponía en evidencia el cine que estaba por llegar: el de la recreación de universos virtuales, de sueños y de fantasías; ligado a una tecnología, el digital, que redefine la manera con que la imagen revela el mundo.
En Film After Film, uno de los mejores libros sobre el cine estadounidense del siglo XXI, el crítico neoyorquino J. Hoberman señala dos momentos para entender el discurrir del cine estadounidense reciente: la eclosión y el asentamiento del digital y el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, una suerte de documento visual retransmitido en directo. El 11-S puso en jaque a la industria de Hollywood, que tantas catástrofes había prefigurado y que se vio forzada a plantearse una nueva aproximación a una realidad que, en cierta manera, la había superado. A su vez, el atentado dio pie al uso del terrorismo como excusa para incrementar el control a través de la red –volvemos así a Snowden y a sus revelaciones en Citizenfour.
En su libro, Hoberman escribe: “el crítico francés André Bazin había imaginado el cine como la recreación objetiva del mundo. Sin embargo, la creación de imágenes digitales excluye la necesidad de que haya un mundo o un sujeto que exista en la realidad delante de la cámara –dejemos a un lado la necesidad de una cámara–. El sueño de Bazin ha llegado en forma de pesadilla, bajo la forma de una ciberexperiencia virtual: el Cine Total como una disociación total de la realidad”. Si en el siglo XX se puede trazar el discurrir del cine a partir de cómo este se vinculaba con la realidad; en el XXI, la historia del cine viene siendo la de su relación con lo virtual.
Mientras se cuestiona por su propia esencia, el cine no puede más que preguntarse cómo representar algo tan intangible y a menudo incomprensible como internet. Las maneras de Tron, la película de Disney que en los años ochenta dejó su huella por su retrato de un mundo digital a partir de la combinación de animación e imagen real, en el que los programas, en la pantalla, toman la forma de figuras humanas, parecen cobrar más fuerza que nunca. Ya no se trata únicamente de crear un relato, sino de representar algo tan abstracto y escurridizo como cercano al espectador, que también es usuario de ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes. En 2010, Tron tuvo su remake. Sorprende que, en su actualización, Tron no cambiase su manera de representar los programas, que siguen siendo actores ataviados de trajes imposibles y atrapados en un lugar creado por ordenador. El cine continúa empecinado en hacer del espacio virtual un lugar físico, en otorgarle cuerpo y materialidad.
En un momento en que el cine estadounidense se empeña en evidenciar lo virtual, hay películas que ofrecen una suerte de resistencia respecto a esta tendencia. En Her, el director Spike Jonze opta por negarle cuerpo e imagen al Sistema Operativo del que se enamora el protagonista. En La red social, David Fincher apenas muestra una fórmula escrita a vuela pluma en una ventana, el resto, el grueso del relato sobre el creador de Facebook, es pura palabrería. El centro de estas películas es la palabra: la voz –algo profundamente humano y físico– en el caso de Her, y la cháchara en el de La red social. La cuestión es puramente de representación. Estas películas prescinden abiertamente de la reconstrucción de lo virtual y optan por el retrato de un solo mundo. Optan, en definitiva, por un regreso a lo tangible.
Violeta Kovacsics
Violeta Kovacsics es crítica cinematográfica y profesora de historia del cine en ESCAC y en la Universitat Oberta de Catalunya. Ha participado en diversos libros colectivos y ha coordinado el volumen Very Funny Things. Nueva Comedia Americana. Es responsable del diario y del catálogo del festival de Sitges y es presidenta de la Asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos.

