Hinojales, Gramsci y Enrique Iglesias

Vinimos al pueblo buscando tranquilidad. A Hinojales es difícil llegar accidentalmente pues no está de camino a ninguna parte. La vida aquí no tiene mayores sobresaltos para los 293 habitantes censados que los propios de la edad, pues dos terceras partes de ellos son pensionistas. El colegio tiene 36 alumnos y las fuerzas del orden se reducen a un guardia municipal que sólo se viste de uniforme los días de jarana.
En verano hay algo más de gente, un centenar de personas más a lo sumo. La casa está en la última calle si vienes por la carretera de Cumbres Mayores o en la primera si llegas por Aracena; las ventanas miran a las huertas y, un poco más allá, monte arriba, la ermita de la Tórtola brilla blanca entre alcornoques y encinas centenarias. Según se cuenta la sierra de Huelva era una selva tupida que devino en rala dehesa por la tala indiscriminada que se llevó a cabo para armar la flota de la Grande y Felicísima Armada que Felipe II mandó construir para luchar contra la pérfida Albión. Barcos de noble madera de encina que al poco se hundieron en las tempestuosas aguas del Canal de la Mancha y del mar del Norte, dejando de regalo en las costas patatas náufragas de las que los irlandeses sacaron buen provecho a la par que nuestro prestigio imperial se derrumbaba. Así somos los españoles, generosos hasta en la derrota. La Armada Invencible, la llamó sin compasión el enemigo con esa secular flema inglesa sin duda más poderosa que la mala leche hispánica.
Aparte de esta cuestión paisajística, la Historia parece que no ha pasado por este pueblo. Ni siquiera la Guerra Civil perturbó su silencio. Se dice que el día del levantamiento militar, o el día que llegó la noticia, el alcalde reunió a los vecinos y juntos acordaron quedarse al margen de la refriega, lo de pelearse era cosa de los de fuera, en Hinojales se trataba de seguir tranquilos.
El silencio aquí es de una densidad tal que ayer por la mañana, desde el patio ajardinado, creí escuchar un avión en vuelo rasante y era apenas un coche pasando por la carretera más próxima. El silencio del campo está lleno de ruidos pero estos llegan sondeando un espacio infinito: el rebuzno de un borrico, el cacareo de los corrales vecinos, el crotorar de las cigüeñas, las campanas de la iglesia o el chillo de las golondrinas se sostienen en el aire jugando con la amplitud de su eco antes de desaparecer y, en lugar de arrinconarte como el ruido urbano, despliegan dimensiones liberadoras, al menos para los que no padecen agorafobia.

Vinimos a Hinojales buscando tranquilidad y silencio, pero nos equivocamos de fecha. Llegamos el lunes 4 de agosto y la noche del terror que habían preparado en el ayuntamiento como comienzo de las fiestas patronales avisaba tímidamente de lo que vendría después. De paseo con mi hijo me acerqué al consistorio remozado para la ocasión con telas negras y telarañas, con bombillas con déficit de vatios y antorchas, un escenario tomado por una chavalería disfrazada de personajes terroríficos –la niña y el cura del exorcista, Freddy Krueger y demás engendros televisivos– que, al amparo de una música llena de disonancias, trataban con éxito de asustar al personal.
El martes discurrió sin estridencia alguna, salimos a dar una vuelta por un sendero que conduce a Cañaveral de León y desde lo lejos el pueblo parecía un dinosaurio blanco dormido sobre una loma.
El miércoles empezó el jolgorio y la fiesta se instaló junto a nuestra casa, en la plaza de la fuente vieja*, sitiada por las tapias de los huertos. Montaron una barra, hincharon dos castillos elásticos para que los niños saltaran y pusieron música a un volumen atronador: Shakira, Enrique Iglesias y otros héroes del pop latino manufacturado en Miami, sobre todo, aunque ya más avanzada la noche reconocí con sorpresa un viejo tema de Barón Rojo, ese que empieza con “La Biblia cuenta una historia...”. Cuando ya pensamos que la cosa se acabaría, a eso de las dos de la madrugada, empezó el karaoke, que más bien parecía un concurso con premio al que peor lo haga. Mi novia y yo, sobrecogidos entre las cuatro paredes de nuestro dormitorio que retumbaban como finas membranas al impacto de aquel derroche de decibelios, no fuimos capaces de identificar ni una sola de las canciones interpretadas, tal era el grado de desafine y griterío de los crápulas cantores. Contra los relativistas que opinan que todo es cuestión de grados, este era un ilustrativo ejemplo de cómo a partir de cierto grado las cosas cambian de naturaleza.
La música se convirtió en un ruido atronador que duró hasta las cinco de la madrugada y nos dejó la cabeza llena de eso que Oliver Sacks llama gusanos cerebrales, fragmentos pegajosos que contra nuestra voluntad nos colonizan y nos torturan obsesivamente con su ritornello implacable. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca, cantaba sin parar en mi cerebro con su grasienta voz, blanda como aquella verruga que le adornaba el rostro cuando tomó el testigo de su padre contándonos sus experiencias religiosas, el íncubo de Enrique Iglesias.

Al día siguiente, en realidad a las pocas horas, un martillo neumático nos despertó abriendo los huecos en el firme para encastrar las vallas y compuertas para la suelta de las vacas por el pueblo y la posterior novillada dominical. Ese jueves la plaza de la fuente fue ocupada por la tarde con la fiesta de la espuma: una espuma blanca –y de horrible sabor según mi hijo– disparada por un cañón-ventilador. La música que sonaba era la misma que en el día anterior salvo que ya no estaba Barón Rojo. A mi amigo Enrique, el gusanero boqueante, tuvieron la deferencia de ponerlo en tres ocasiones, lo que me permitió que otra parte de la letra irrumpiera en mi cerebro para quedarse, una estrofa sin desperdicio en la que añade, bien regada por bebidas espiritosas, una tercera dimensión, la anatomía, a lo que dijo en su día don Severo Ochoa del amor, aquello de que no era más que física y química: “Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más…”. Esa noche se saldó con un campeonato de futbito en el polideportivo que está en la otra punta del pueblo y nuestro sueño no se vio alterado.
El viernes –8 de agosto, por cierto, y aunque nadie se acuerde ya, día de la derrota de la Armada Invencible– también pudimos descansar pues el trío de música contratado actuaba en la plaza central del pueblo, a la que llaman “el paseo” aplicando la misma lógica por la que a los naturales de Hinojales se les conoce con el gentilicio de panzones. Hasta el patio llegaban estribillos con la base rítmica secuenciada del mismo pienso sonoro que habían servido enlatado en la plaza de la fuente más una batería de rumbas, de eso que se conoce, por lo infumables que son algunos de sus hits, como flamenquito apaleao.

El sábado fue la apoteosis. El encargado de tañir las campanas de la iglesia con seguridad no habría pasado un control de estupefacientes. Si los días anteriores a las doce de la mañana y a las ocho de la tarde ya habíamos notado que se le iba la mano con el repiqueteo, lo del sábado fue de infarto por aquello de anunciar a los cuatro vientos el traslado en procesión de la virgen de la Tórtola desde la iglesia a la ermita. Una orquesta municipal de un pueblo vecino y un tamborilero con su tambor y su gaita rociera* acompañaron el paso y, frente a la ermita, un coro de danzantes con faldoncillo* y castañuelas le bailaron ritualmente a la virgen, una pequeña talla de madera bajo cuyo manto se escondían una pila de botellas de agua para los acalorados costaleros y los saltarines danzantes. Este fue el episodio más folclórico de las fiestas, unos rituales dignos de eso que los urbanitas pensamos que es la tradición y lo popular cuando nos da por pensar en abstracto sobre el pueblo.
Pero el sábado no quedó ahí, en la plaza de la fuente, vecina a nuestra casa, habían montado un escenario para la actuación de Pedrá, un grupo de tributo a Extremoduro, que tras dos horas de prueba de sonido comenzó a tocar, pasadas las 12 de la noche. ¿Por qué tanto volumen? La noche es joven pero nosotros somos viejos, nos decíamos mi novia y yo. Mi novia y mi hijo se durmieron hacia las dos de la madrugada. Yo me quedé despierto intentando en vano leer. El cantante que tenía la sana costumbre de dirigirse al público llamándolos hijosdeputas, entre canción y canción soltaba perlas como esta: "Viva la farlopa, farlopa pa la tropa", "Porros para todos, echarme el humo", "Darme whisky, aunque sea a palo seco". Hacia las tres terminó la actuación y llegó la hora del pinchadiscos que estuvo poniendo temas de garrafón hasta las seis de la mañana, el trillado Bob Marley y los pegajosos latinos habituales, con nuestro resbaloso Enrique queriendo vivir contigo una aventura loca, bailando, bailando, subiendo y bajando, y queriendo comerte la boca.

Una noche en vela da para mucho y a mí me dio por pensar en Gramsci –ahora tan citado por los que andan redefiniendo la política y la cultura, sean de Podemos o de Ganemos–, en aquello que decía, allá por el año 50 del siglo pasado, de las canciones populares “aquellas escritas por el pueblo y para el pueblo” ¿Era Enrique Iglesias, hijo de Julio e Isabel, parte del pueblo? ¿Podía ser “Bailando”, esa canción conocidísima, coreada y bailada por los panzones y panzonas, considerada popular? Según Gramsci no, porque “lo que distingue el canto popular, en el contexto de una nación y su cultura, no es el hecho artístico ni el origen histórico, sino su modo de concebir el mundo y la vida, en contraste con la sociedad oficial”. Así que “Bailando” en la era de masificación de los comportamientos individualistas –y el amor en pareja no es más que el 2 en 1 que perfecciona al individuo como recordaba García Calvo– y en el contexto de incitación constante al folleteo de la sociedad de consumo contemporánea no puede ser gramscianamente hablando una canción popular. A punto estuve de contarle a mi novia estas divagaciones conceptuales, sin embargo, me dio no sé qué despertarla a las cinco de la madrugada para hablar del difícil encaje de esta idea de cultura popular en una sociedad de masas donde todo es pop y en un pueblo en fiestas donde la luna se confunde con los farolillos. Mi novia es más práctica y por las noches prefiere dormir.

El domingo comenzó pronto con una excavadora que estuvo repartiendo albero por la plaza de la fuente para que los morlacos no resbalaran y se pudiera llevar a cabo la faena de la tarde. Cada vez que la excavadora daba marcha atrás sonaba un molesto pitido de alerta que me recordaba las sempiternas obras madrileñas. Si no puedes con tu enemigo únete a él, me dije al llegar la tarde. Agarré al niño y me fui a ver la capea. Nos pusimos junto a la fanfarria y con el fondo sonoro de nuestros inmortales pasodobles vimos pasar tres vacas detrás de valerosos panzones. Luego nos fuimos a la plaza de la fuente y allí nos sentamos en las gradas que hay en un lateral para ver la corrida en la que un torero de Cañaveral ejercía de matador metafórico, y digo bien, pues por imperativo sanitario a la hora de entrar a matar tiraba la espada y con la mano extendida salía al encuentro del morlaco hasta tocarle el morrillo. La verdad es que los novillos aunque eran de los desechados –los otros salen muy caros– daban bastante miedo pues añadían a su estampa imponente la distorsión de la tara. El más atemorizante tenía uno de los cuernos caídos lo cual por imprevisible era bastante perturbador.

La noche terminó con el trío Stereo tocando por Camela éxitos de ayer y de hoy, entre otros, lo han adivinado, el “Bailando” del ubicuo Enrique. Y la semana de fiestas concluyó al día siguiente con una cena popular en el paseo y la actuación de un trío acústico de rumbitas.
Ya podíamos descansar, aún nos quedaban tres días de vacaciones antes de tener que volver a Madrid.
*En la primera versión publicada en la web en lugar de “plaza de la fuente vieja”, “tambor y gaita rociera” y “faldoncillo”, ponía respectivamente “era”, “bombo y flauta rociera” y “tutú”. La corrección se hizo diez días después (tras la polémica conversación que sigue) en favor de la precisión y el buen entendimiento entre vecinos.

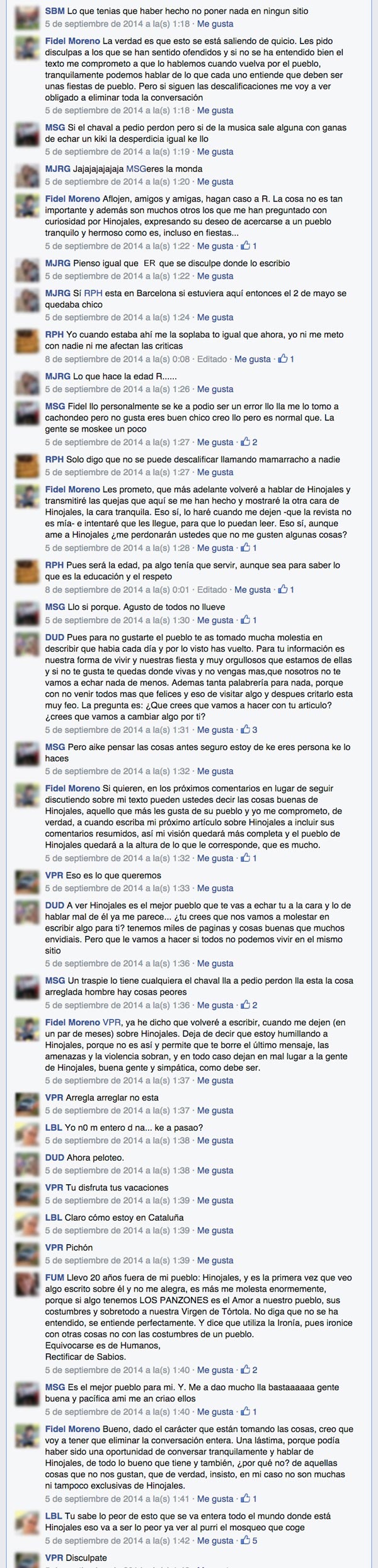


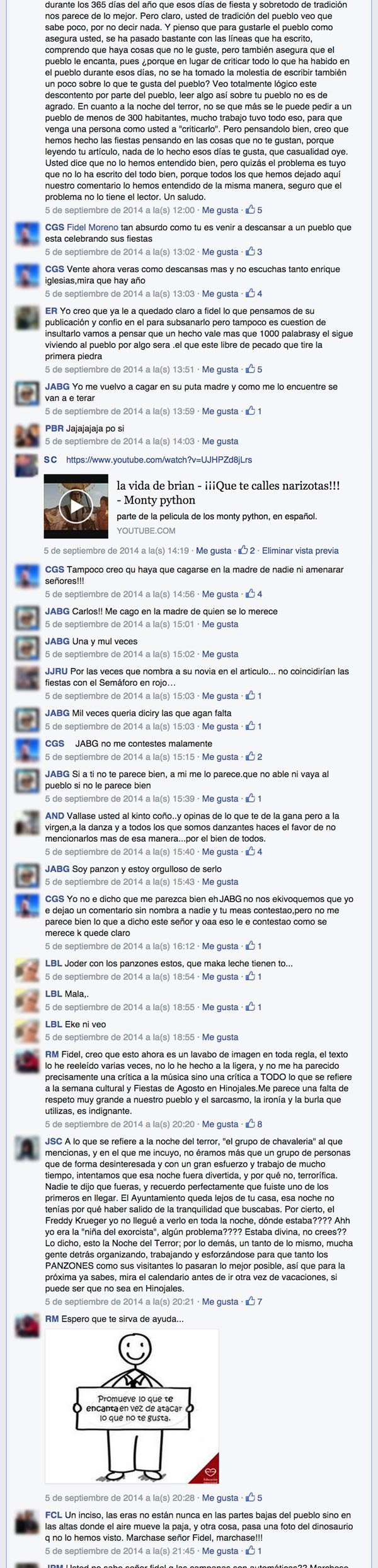


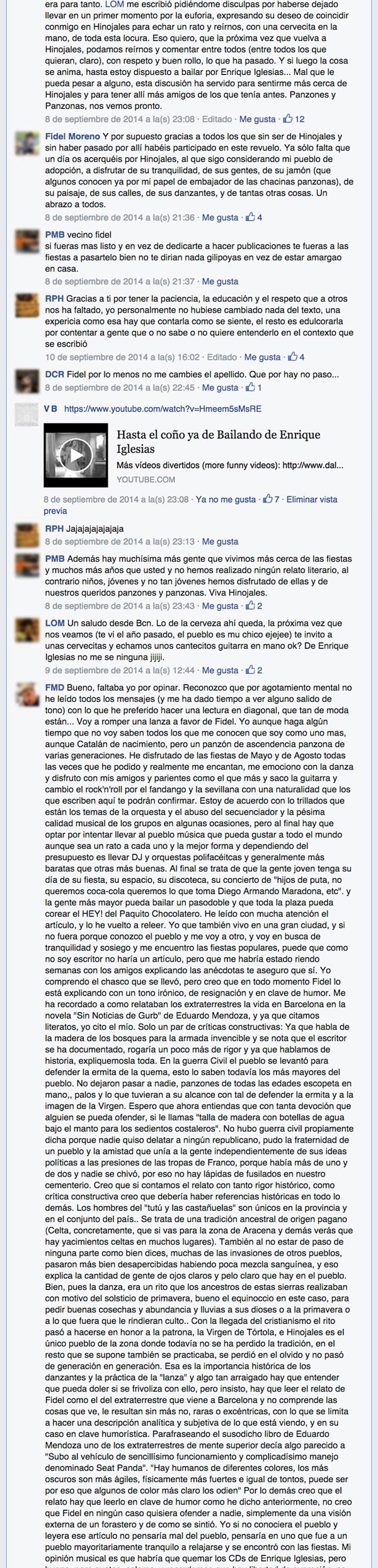

Volver al pueblo amigo
Y unos meses después, por Navidades, volví a Hinojales. Al verme, una amiga me dijo que no había pasado en el pueblo nada igual desde que unos años atrás se descubrió al falso médico, un aprovechado que prescribía para males menores medicamentos de amplio espectro, y, si la cosa iba a mayores, mandaba a los pacientes al hospital de Riotinto. “Algunos vecinos le culpaban de la muerte de familiares que habían pasado por su consulta. Querían matarlo”. Yo había vuelto con mi hijo, con mi madre y con mi novia a pasar los Reyes con mi padre. A mi padre, vecino de Hinojales desde hace cinco años, nadie lo había insultado en aquella refriega virtual; pero, en cambio, en mi madre se cagaron una y mil veces y de mi novia se dijo que tal vez tenía la regla, que el que estuviera “el semáforo en rojo” durante las fiestas patronales explicaría mi desagrado. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que un texto bastante tonto como el que yo había escrito generase tal animadversión en las gentes del pueblo? ¿Fue todo por un tutú que era un faldoncillo, por una era que no era, o por una ironía amable que resultó ofensiva?
Cuando empezó la cascada de insultos, sobre la marcha, espantado por la violencia, borré una docena de comentarios de los que ahora sólo recuerdo uno: “Si se levantara de la tumba Paco el tamborilero te iba a pegar hostias hasta en el cielo de la boca”. Borré ese y otros más, después de advertir a sus autores por mensaje privado que lo hacía. Algunos de aquellos arrebatados, al sacarlos del corrillo virtual y cruzar un par de frases de tú a tú, se calmaban; el instigador de todo –aquel que después de pedirme amistad colgó en mi muro el link de mi artículo previniendo a los panzones contra mi condición de forastero criticón– rebajó un poco el tono pero no dejó de avivar el fuego. No iba el chaval a perder la oportunidad de vivir sus quince minutos de fama. “La que has liao pollito”, escribió victorioso al compartir la conversación en su propio muro: el pop y la inquisición, mano a mano en la red tejiendo sus linchamientos colectivos con gracia y donaire.
Todo texto está dirigido a un destinatario ideal, aquel que en la mente del autor entenderá cabalmente sus palabras, esto es, alguien hipotético con el que compartir los sobreentendidos culturales en los que el escrito se apoya, alguien que sepa rellenar convenientemente las
inevitables lagunas de sentido. Cuando escribí el texto Hinojales, Gramsci y Enrique Iglesias el destinatario implícito en el que yo pensaba era esa vaga comunidad urbana que desde hace algún tiempo viene replanteándose adoptar como clave de bóveda de las políticas culturales lo popular. Ya saben, lo popular frente a lo elitista o hipster, lo popular frente a lo puramente consumista, lo popular frente al individualismo existencial propio del neoliberalismo… Una dicotomía en la que es fácil tomar partido, hasta que uno trata de definir lo popular y se encuentra no con ese pueblo idealizado que lucha contra el poder sino con el pueblo real, el sociológico, el amante de las aglomeraciones, del ruido atronador y de las canciones de Enrique Iglesias. El caso es que en lugar de ese lector implícito y cómplice al que yo apelaba, gracias a internet –ese campo sin vallas–, los lectores reales fueron los vecinos de Hinojales.
La crisis de sentido que se produjo entonces aclaró que si mis lectores reales no coincidían con el destinatario imaginario al que me había dirigido, tampoco yo era para ellos el cronista ideal. “¿Te lo estás pasando bien?”, me preguntó una vecina frente al Ayuntamiento mientras estaban repartiendo los regalos navideños a los niños del pueblo entre los que se hallaba mi hijo. “Sí”, le contesté, y la réplica no tardó en llegar: “Pues a ver si escribes algo ahora que esté mejor y no te metes con el pueblo”. Les ahorro la discusión que siguió, sólo un detalle: cuando negué que hubiera insultado a Hinojales y menos a la virgen de la Tórtola, me corrigió con desagrado: “Hombre, has dicho de la virgen que era una talla pequeña de madera”. Después de un cuarto de hora el ardor se calmó y yo terminé por agradecerles a la señora y a sus amigas que hubieran tenido el detalle de hablar con franqueza y no perder la educación. No diré que nos hicimos amigos, pero hablar sirvió para restablecer la cordialidad.
La noche anterior, el grupo de adolescentes fue un poco más allá y no se prestaron a la conversación. Rondaron al oscurecer la casa de mi padre, dando gritos y tirando naranjas amargas. Cuando, entre naranja y naranja, me asomé a la ventana pidiéndoles que se acercaran para charlar se escaparon diciendo: “Hay que ser gilipollas, hacerse una casa nueva y meterse con todo el pueblo”. Eso dijo uno y, a coro, amparados por las sombras, se identificaron riéndose: “Somos las bailarinas del tutú”. Al día siguiente coincidí con ellos en la cabalgata y, pese a que alguno pedía con gritos discretos a sus majestades de Oriente que me ajusticiaran a caramelazo limpio –“¡Tirarle a dar!, ¡tirarle a dar!”–, nadie les hizo caso, ni siquiera ellos mismos se atrevieron, entre otras cosas porque yo me cuidé de estar cerca y que no tuviesen suficiente distancia como para dispararme a mansalva.
Lo de la distancia es un detalle importante, la exacerbación de las pasiones y la ausencia de pudor que se producen en los foros virtuales deben mucho a la falta de presencia física. Los incendios que se provocan en las redes sociales apenas son chispas si se dan en el mundo real, lo cual no evita la posibilidad de contagio, de que el fuego comience en la red y se extienda al otro lado de la pantalla, y de que, en fin, un día venga un descerebrado y te queme la casa o te rompa las piernas. Lo cierto es que, junto a estas dos manifestaciones de rechazo –en verdad dos intentos, uno mediante la charla y otro mediante el humor, de superar el malentendido– también se dieron y en mayor número los que se acercaron a compartir la perplejidad y a darme su apoyo estas Navidades pasadas. En la misma discusión de Facebook, como habrán podido leer, no fueron pocos los vecinos y vecinas que entraron al trapo en mi defensa. Tardaron en aparecer, pero su valentía fue fundamental para darle un giro al asunto; no saben con qué alivio respiré al leer sus palabras.
Visto con distancia, el documento que quedó –aunque mermado de los comentarios iniciales que yo borré y de los que borraron después sus propios autores– es un testimonio tragicómico del mundo que habitamos y un ejemplo a tener en cuenta cuando se habla de la gente, de lo popular, de la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios, de la revolución del cualquiera y de la contrarrevolución del idiota, de la sociofobia y de la sociofilia, de la brecha digital y otros socavones más profundos, del narcisismo y de la vergüenza, de los unos y de los otros.
A muchos les sorprende que mi conclusión sobre esta locura sea la de que el entendimiento es posible. Que es mejor hacerse el ingenuo y tratar de hallar un terreno común en el que entenderse antes de dar la espalda por miedo o por desprecio a aquellos que habitan mundos diferentes que luego no lo son tanto. Porque al final, después de tanta historia, resulta que, además de la animadversión de unos pocos, cuento ahora con más amigos en Hinojales que nunca.
Fidel Moreno
Fidel Moreno (Huelva, 1976), escritor que no escribe y cantante que no canta, trabaja de freelance para una editorial y en la revista El Estado Mental. Si rebuscan en su pasado encontrarán, entre otras cosas, dos libros-disco de El Hombre Delgado y un libro llamado La Cabaña. De la Costa Azul a la Selva Negra. Mientras prepara su próximo disco, aquí se pueden oír algunas de sus antiguas canciones:
www.myspace.com/elhombredelgado.

