Tesis, antítesis y fotosíntesis
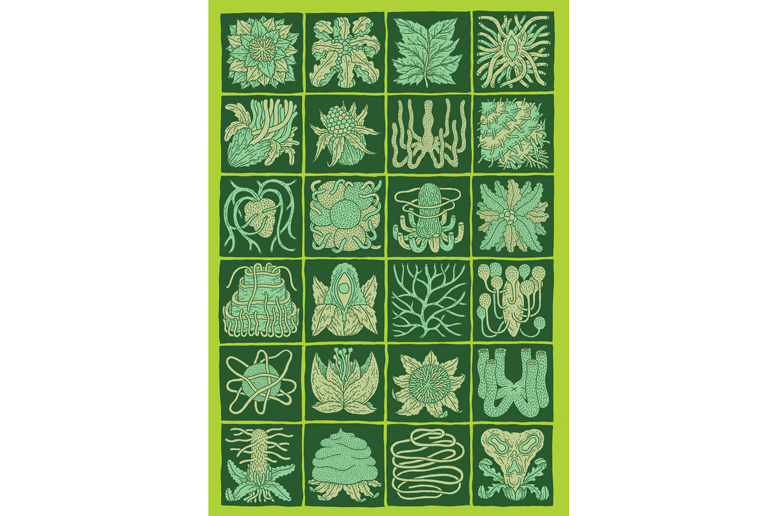
Las plantas dan muestras de tener consciencia, memoria, libre albedrío y sentir dolor.
La comunidad científica debate una nueva forma de entender el reino vegetal.

En 1973 apareció un libro según el cual las plantas eran seres con emociones, preferían la música clásica al rocanrol y eran capaces de reaccionar a los pensamientos de seres humanos situados a cientos de kilómetros de distancia. The Secret Life of Plants [La vida secreta de las plantas], de Peter Tompkins y Christopher Bird, presentaba una cautivadora mezcolanza de botánica ortodoxa, experimentos disparatados y mística adoración de la naturaleza, y cautivó la imaginación del público en un momento en el que el pensamiento New Age entraba ya en el mainstream. Los pasajes más memorables describen los experimentos de un antiguo experto en polígrafos de la CIA llamado Cleve Backster, a quien en 1966 se le ocurrió conectar un galvanómetro a la hoja de una drácena, una planta que tenía en su despacho. Para su sorpresa, descubrió que simplemente imaginando que la planta se quemaba el polígrafo se volvía loco. “¿Podría estar la planta leyendo la mente a su dueño?”, se preguntaban los autores. “Backster tuvo ganas de salir a la calle y gritar a todo el mundo: ¡Las plantas piensan!”.
Backster y sus colaboradores repitieron el experimento con lechugas, cebollas, naranjas y plátanos, y afirmaban que las plantas reaccionaban a los pensamientos positivos o negativos de los humanos que se encontraban en las inmediaciones e incluso a gran distancia, cuando se trataba de personas con las que tenían cierta familiaridad. Durante un experimento diseñado para poner a prueba la memoria vegetal, descubrió que una planta que había sido testigo del asesinato de otra (por un pisotón) era capaz de identificar al asesino de entre un total de seis sospechosos, pues se registraba un aumento en su actividad eléctrica cuando éste se acercaba. Algunas plantas demostraban asimismo una aversión a la violencia entre especies y respondían negativamente cuando se cascaba un huevo o se sumergían crustáceos vivos en agua hirviendo, experimento que Backster describió en el International Journal of Parapsychology en 1968.
En los años siguientes, varios botánicos trataron de reproducir el efecto Backster, sin éxito. No obstante, el libro dejó su impronta en la cultura y los estadounidenses empezaron a hablar con las plantas y a ponerles música de Mozart. Muchos siguen haciéndolo. Son cosas inofensivas y es probable que la relación que mantenemos con las plantas nunca pierda cierto halo de romanticismo. Sin embargo, en opinión de muchos especialistas, The Secret Life… ha hecho un daño perdurable. Según Daniel Chamovitz, biólogo israelí autor del libro What a Plant Knows [Lo que una planta sabe], Tompkins y Bird “pusieron trabas a importantes investigaciones sobre el comportamiento vegetal cuando los científicos empezaron a mostrar reservas ante los estudios que trazaban analogías entre los sentidos animales y los vegetales”. Otros alegan que The Secret Life… llevó a la autocensura de investigadores que querían explorar “los posibles paralelismos entre neurobiología y fitobiología”.
La cita sobre esa supuesta autocensura apareció en un controvertido artículo publicado en 2006 en la revista Trends in Plant Science en el que se proponía un nuevo campo de investigación que los autores decidieron bautizar “neurobiología vegetal”. Los seis firmantes —entre ellos Eric D. Brenner, biólogo molecular estadounidense; Stefano Mancuso, fisiólogo botánico italiano; František Baluška, biólogo celular eslovaco; y Elizabeth Van Volkenburgh, fitobióloga estadounidense— argumentaban que los sofisticados comportamientos observados en las plantas no pueden explicarse mediante los mecanismos genéticos y bioquímicos que conocemos hoy. Las plantas son capaces de sentir y responder de manera óptima a tantos factores ambientales —luz, agua, gravedad, temperatura, características del suelo, nutrientes, toxinas, microorganismos, herbívoros, señales químicas de otras plantas— que posiblemente exista algún sistema de procesamiento de la información similar al cerebro, que integraría los datos y coordinaría la respuesta de comportamiento.
Se deducía de lo anterior la necesidad de una “neurobiología vegetal”, un campo “cuyo propósito sería comprender cómo las plantas perciben su circunstancia y responden a los factores ambientales de manera integrada”. El artículo afirmaba que las plantas dan muestras de inteligencia, definida ésta como “la capacidad intrínseca de procesar información a partir de estímulos bióticos y abióticos, que permite tomar decisiones óptimas sobre actividades futuras en un entorno dado”. Poco antes de la publicación del artículo, en 2005, la Society of Plant Neurobiology celebraba su primera reunión en Florencia, y el año siguiente nacía una nueva revista científica: Plant Signaling & Behavior [Comportamiento y señalización vegetales].

Dependiendo de con quién se hable en el campo de la botánica y fitobiología, la neurobiología vegetal representa bien un paradigma que cambia nuestra concepción de la vida, bien un retroceso a las pantanosas aguas científicas removidas por The Secret Life… Sus proponentes creen que debemos dejar de juzgar a las plantas como sujetos pasivos —mobiliario mudo e inmóvil de nuestro mundo— y empezar a considerarlas protagonistas de su propia historia, eficazmente dotadas para interactuar con el resto de la naturaleza. Sólo la arrogancia humana y el hecho de que las vidas de las plantas se desarrollen en una dimensión temporal mucho más lenta nos impiden apreciar su inteligencia y su consecuente éxito: dominan todos los hábitats y conforman el 99% de la biomasa del planeta. En comparación con las plantas, los humanos y el resto de animales somos, en palabras de un neurobiólogo vegetal, “meras trazas”.
Muchos fitólogos han protestado contra el nacimiento de este campo, empezando por la acre y desdeñosa carta que firmaron 36 prominentes especialistas y publicada en la revista Trends in Plant Science (carta Alpi et al. en la literatura especializada). “En primer lugar, constatamos que no se ha probado la existencia en los vegetales de estructuras neuronales ni cerebrales, ni de fenómenos como la sinapsis”, escriben los autores. En realidad, nadie había afirmado lo contrario: el “manifiesto Brenner” sólo hablaba de estructuras homólogas. Pero el uso del término “neurobiología” en ausencia de neuronas resulta al parecer inaceptable para muchos científicos.
“Sí, las plantas poseen sistemas de señalización eléctrica y utilizan productos químicos semejantes a los neurotransmisores con el fin de producir señales”, explica Lincoln Taiz, profesor emérito de fisiología vegetal de la Universidad de California en Santa Cruz y firmante de la carta Alpi. Taiz piensa sin embargo que los neurofitólogos “malinterpretan los datos y caen en teleologías, antropomorfizaciones, filosofizaciones y especulaciones absurdas”, y se dice seguro de que, en última instancia, los comportamientos vegetales aún ignotos tienen una explicación en clave química o eléctrica, sin tener que recurrir al “animismo”. Clifford Slayman, profesor de fisiología celular y molecular de la Universidad de Yale, y firmante también de la carta, es aun más tajante: “Lo de la ‘inteligencia vegetal’ no es más que una boutade ridícula, en ningún caso un nuevo paradigma”, escribió en un correo electrónico; también se refirió a la carta Alpi como “el más reciente enfrentamiento de peso entre la comunidad científica y una panda de locos”. Los científicos rara vez usan este tipo de lenguaje al hablar sobre sus colegas, pero este asunto levanta muchas ampollas, quizá porque emborrona la nítida línea que separa el reino animal del vegetal. La polémica no gira tanto en torno a los significativos descubrimientos hechos por la botánica reciente: la cuestión es si los comportamientos observados en las plantas que tanto se parecen al aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y la inteligencia deben recibir esos nombres o si tales palabras deben reservarse para las criaturas con cerebro.

He hablado con varios científicos estudiosos de la inteligencia vegetal y ninguno defiende que las plantas sientan emociones o posean poderes telequinéticos. Tampoco ninguno cree que las plantas posean un órgano con forma de nuez que sirva para procesar datos sensoriales y dirija su comportamiento. En su opinión, la inteligencia vegetal se asemeja más a la que aparece en las colonias de insectos: la propiedad que emerge cuando se organizan en red muchos individuos no inteligentes.
“Si fueras una planta, no te sería de mucha ayuda tener cerebro”, señala Stefano Mancuso, quizá el más apasionado adalid de la teoría de la inteligencia vegetal. Hace unos meses lo visité en el International Laboratory of Plant Neurobiology de la Universidad de Florencia y me explicó que su convicción de que los humanos infravaloramos a las plantas tiene su origen en un relato de ciencia ficción que había leído de adolescente: llega a la Tierra una raza de alienígenas provenientes de una dimensión en la que el tiempo avanza mucho más rápido e, incapaces de percibir movimiento en los humanos, concluyen que somos “materia inerte” y deciden explotarnos sin piedad. (Más tarde me escribió para puntualizar que aquello era el recuerdo de un antiguo episodio de Star Trek titulado “El parpadeo de un ojo”.)
Según Mancuso, la “fetichización” de las neuronas y nuestra tendencia a asociar comportamiento y movilidad nos impiden valorar muchas de las cosas que las plantas son capaces de hacer. Por ejemplo, como no pueden huir y muchas veces son comidas, les es útil no tener órganos irremplazables. “Tienen un diseño modular, de manera que pueden perder el 90% de su cuerpo y seguir viviendo”, dice. “En el mundo animal no encontramos nada parecido. Es una característica que aporta resiliencia.”
En efecto, muchas de las características más impresionantes de las plantas se deben a su penosa existencia como seres encadenados al suelo, incapaces de desplazarse cuando necesitan algo o cuando las condiciones son desfavorables. El “estilo de vida sésil” hace necesaria una comprensión exhaustiva y detallada del entorno inmediato. La planta tiene que encontrar todo lo que necesita y defenderse sin moverse de su sitio. Hace falta un aparato sensorial muy desarrollado para ubicar el alimento e identificar las amenazas. Las plantas han desarrollado entre 15 y 20 sentidos diferentes, entre ellos cinco homólogos de los nuestros: olfato y gusto (sienten y responden a los productos químicos contenidos en el aire o en sus propios organismos), vista (responden de maneras distintas a las diversas longitudes de onda de la luz y también a la sombra) y tacto (las plantas trepadoras y las raíces “saben” cuándo se topan con un objeto sólido). Y también oído: Heidi Appel, ecóloga especializada en química de la Universidad de Misuri, ha descubierto que cuando se reproduce una grabación en la que se oye a una oruga masticando una hoja, la planta pone en marcha mecanismos genéticos para generar productos químicos defensivos.
Las capacidades sensoriales de las raíces fascinaron ya a Charles Darwin, quien en sus últimos años se apasionó por el mundo vegetal. Él y su hijo Francis llevaron a cabo múltiples experimentos, muchos de ellos con las radículas, las raíces de las plantas jóvenes que, como quedó demostrado, perciben la luz, la humedad, la gravedad, la presión y otras variables ambientales a partir de las cuales determinan la trayectoria óptima de crecimiento. La última frase de The Power of Movement in Plants [El poder del movimiento en las plantas] es escritura sagrada para algunos neurobiólogos vegetales: “No es exagerado decir que el extremo de la radícula […] posee la capacidad de dirigir los movimientos de las partes adyacentes y actúa como el cerebro de los animales menos desarrollados, el cual se sitúa en el extremo anterior del cuerpo, recibe estímulos a través de órganos sensoriales y dirige los diversos movimientos”. Darwin imaginaba a las plantas como una especie de animal cabeza abajo, con el “cerebro” y los órganos sensoriales bajo tierra, y los sexuales en la parte superior.
Los científicos han descubierto que los extremos de las raíces pueden sentir además el volumen y detectar microorganismos, elementos químicos como el nitrógeno o el fósforo, compuestos como la sal o diversas toxinas, y señales químicas enviadas por plantas vecinas. Cuando están a punto de dar con un obstáculo impenetrable o una sustancia tóxica, modifican su curso antes de hacer contacto. De alguna manera, las plantas recopilan e integran toda esa información y luego “deciden” qué trayectoria deben seguir sus raíces y hojas. “Detectan a sus competidores y crecen en dirección contraria”, responde Rick Karban, fitólogo y ecólogo de la Universidad de California en Davis, preguntado por un ejemplo de toma de decisiones. “Recelan más de otras plantas que de los objetos inertes y responden a potenciales competidores antes que éstos se acerquen demasiado.” Estos comportamientos vegetales son bastante sofisticados, aunque para un animal resulten o invisibles o demasiado lentos.
El estilo de vida sésil ayuda, por otro lado, a explicar las extraordinarias dotes de las plantas para la bioquímica, que exceden de largo a las de los animales e incluso a las de los humanos. Muchos medicamentos, de las aspirinas a los opiáceos, se derivan de compuestos producidos por plantas. Incapaces de huir, despliegan un complejo vocabulario molecular para dar la voz de alarma, disuadir o envenenar a sus enemigos y reclutar a otros animales para que cumplan determinados servicios. Un reciente estudio publicado en la revista Science concluye que la cafeína podría funcionar no sólo como producto químico defensivo, como se pensaba, sino que en algunos casos podría actuar como droga psicoactiva, añadida al néctar. La cafeína ayudaría así a las abejas a recordar una planta en particular y regresar a ella, convirtiéndolas en agentes polinizadores más fieles y eficaces.
Desde los años ’80 se sabe que cuando una hoja se infecta o es comida por insectos emite productos químicos volátiles que sirven para alertar al resto de hojas para que se defiendan. A veces, esta señal de alarma contiene información sobre la identidad del insecto, derivada del sabor de su saliva. Dependiendo de la planta y del atacante, la defensa puede consistir en la alteración del sabor o textura de la hoja, o la producción de toxinas que vuelven hojas y tallos indigestos para el herbívoro. Cuando los antílopes comen hojas de acacia, por ejemplo, éstas producen taninos que las hacen poco apetecibles y difíciles de digerir. Si el alimento escasea y el sobrepastoreo diezma a una población de acacias, los árboles llegan a producir la cantidad suficiente como para matar a un antílope.
Hay un caso que quizá sea el ejemplo más inteligente de señalización vegetal. En él participan dos especies de insectos: la primera desempeña el papel de plaga y la segunda, de exterminador. Varios tipos de plantas, como el maíz, emiten una llamada de auxilio cuando son atacadas por orugas. La avispa parasitaria responde a dicha llamada química y acude para destruir poco a poco a las orugas. Los científicos llaman a estos insectos “guardaespaldas vegetales”.

Las plantas utilizan un vocabulario químico que no podemos comprender y ni siquiera percibir directamente. Hace poco visité la parcela de estudio de Rick Karban en el Centro de Estudios de Campo de Sagehen Creek, perteneciente a la Universidad de California. En aquella soleada ladera, en las alturas de la sierra, me mostró las 99 variedades de artemisa que él y sus colegas llevan estudiando de cerca durante más de diez años.
Karban ha demostrado que cuando las hojas de la artemisa se podan en primavera —para simular un ataque de insecto que desencadene la emisión de químicos volátiles—, tanto la planta podada como los individuos vecinos sufren un número inferior de ataques de insectos durante la estación. Él cree que la planta alerta a todas las hojas de la presencia de una plaga; los vecinos captan la señal y se preparan también para el ataque. Ha descubierto además que cuanto más cercano el parentesco entre individuos, mayor la probabilidad de que respondan a las señales químicas, lo cual sugiere que pueden reconocer de algún modo dicho parentesco. Mirar por la familia es una manera estupenda de promover la supervivencia de los propios genes.
El trabajo de campo que ha hecho posible estos descubrimientos es sobrecogedor. En lo hondo de una ladera despoblada de árboles, dos colaboradores japoneses, Kaori Shiojori y Satomi Ishizaki, trabajan a la sombra de un pequeño pino, acuclillados ante unas ramas de artemisa que Karban ha podado y etiquetado previamente. Utilizando contadores de clic, recuentan las hojas y luego enumeran y registran todos los daños que presentan: en una columna los ataques de insectos, en la otra las enfermedades. En la parte superior de la ladera, otro colaborador, James Blande, ecólogo químico inglés, coloca una bolsa de plástico en torno a las artemisas, las cierra sobre los tallos, las infla con aire filtrado y a continuación espera 20 minutos a que las hojas empiecen a emitir productos químicos volátiles. En el laboratorio, un espectrómetro de masas y un cromatógrafo de gases arroja la lista de compuestos detectados: más de cien. Blande me invita a meter la nariz en una de las bolsas: me golpea un poderoso aroma a loción de afeitado. Contemplando el prado de artemisas, me cuesta imaginar aquel invisible parloteo químico, llamadas de socorro incluidas. Es difícil creer que todas aquellas plantas inmóviles puedan ser protagonistas de “comportamiento” alguno.

Conocí a Karban en un congreso celebrado en Vancouver. Aquél habría sido el sexto congreso de la Society for Plant Neurobiology, de no ser porque, debido a la presión ejercida por ciertos sectores científicos, la agrupación había cambiado su nombre a Society for Plant Signaling and Behavior. En opinión de una de sus fundadoras, la fitóloga Elizabeth van Volkenburgh, de la Universidad de Washington, lo más prudente era deshacerse de la alusión a la neurobiología. “En la National Science Foundation me dijeron que jamás financiarían un proyecto que tuviera en su nombre las palabras ‘neurobiología vegetal’. Según la persona con quien hablé, el sufijo neuro- se refiere exclusivamente al reino animal.”
La ponencia más polémica fue “Aprendizaje animaloide en Mimosa pudica”, de Monica Gagliano, ecóloga especialista en zoología de la Universidad de Australia Occidental y colaboradora en el laboratorio de Mancuso. Gagliano había basado su experimento en una serie de protocolos utilizados para poner a prueba el aprendizaje en los animales. Se centró en uno conocido como “habituación”,
gracias al cual el sujeto del experimento termina haciendo caso omiso a un estímulo que le resulta irrelevante. “La habituación permite centrarse en la información importante y filtrar la innecesaria”, explicó. ¿Cuánto tarda el animal en detectar que un estímulo es innecesario? ¿Por cuánto tiempo conserva esa información? Su supuesto era muy sugerente: ¿es capaz una planta de hacer lo mismo?
Mimosa pudica, la llamada “planta sensible”, conocida también como moriviví, es una de las pocas especies vegetales con comportamientos tan rápidos y visibles que pueden ser observados por los animales (otra es la Venus atrapamoscas). Cuando se tocan las hojas del moriviví, parecidas a las del helecho, éstas se repliegan, supuestamente para ahuyentar a posibles insectos. El moriviví también esconde las hojas cuando la planta es agitada o se deja caer el tiesto en que está plantada. Gagliano plantó 56 individuos e ideó un mecanismo para dejar los tiestos caer desde una altura de 15 centímetros cada cinco segundos. En cada “sesión de entrenamiento” las plantas caían 60 veces. Según Gagliano, algunos morivivís empezaron a desplegar de nuevo las hojas tras apenas cuatro, cinco o seis caídas, como si hubieran llegado a la conclusión de que el estímulo podía ser ignorado sin temor.
¿No podía ser simple cansancio? Al parecer, no: cuando las plantas eran agitadas, volvían a replegarse. “Oh, esto es nuevo”, decía Gagliano, narrando los acontecimientos desde el punto de vista del moriviví. “A continuación, volvimos a dejar caer los tiestos, y las plantas seguían sin responder.” Gagliano repitió el experimento tras una semana y los morivivís seguían haciendo caso omiso al estímulo de caída, lo que sugiere que “recordaban” lo aprendido. Y no habían olvidado la lección ni siquiera cuatro semanas después. La estudiosa señaló que se habían hecho experimentos similares con abejas y que éstas olvidaban lo aprendido apenas 48 horas después. “El cerebro y las neuronas son una solución sofisticada para el aprendizaje, pero no necesaria”, concluyó. “Existe un mecanismo unificador a lo largo y ancho de los sistemas vivos que hace posible el procesamiento de información y el aprendizaje.”
Alguien objetó que dejar caer una planta no era un desencadenante con relevancia suficiente, pues no se trata de un evento que acontezca en el medio natural. Gagliano señaló que las descargas eléctricas eran también un desencadenante artificial y no por ello dejan de usarse con animales. Otro científico sugirió que quizá no era que sus plantas se hubieran habituado, sino que habían terminado hartándose, sin más. Ella argumentó que en cuatro semanas les habría dado tiempo de sobra a reponerse.
De camino al salón de actos me encontré con Fred Sack, un prestigioso botánico de la Universidad de Columbia Británica. Le pedí su opinión sobre la ponencia de Gagliano: “Una chorrada”, respondió, para explicar acto seguido que el término “aprendizaje” implica un cerebro y debe reservarse para los animales. “Los animales demuestran que son capaces de aprender, las plantas sólo desarrollan adaptaciones.” Diferenció además entre los cambios de comportamiento que se dan durante el tiempo de vida del organismo y los que aparecen a través de las generaciones.
Esa misma tarde, Gagliano se mostró a la vez afectada y desafiante ante algunas de las reacciones que había suscitado su ponencia. “¿Cómo pueden los morivivís mostrar una adaptación a algo que jamás han experimentado?” Apuntó además que algunas plantas aprendían más rápido que otras, prueba de que “no se trata de una respuesta innata o programada”. Muchos científicos que la escucharon conocían sólo de oídas los conceptos de “memoria” y “comportamiento” vegetales. Cuando describí el experimento de Gagliano a Lincoln Taiz, éste indicó que más que “aprendizaje” convendría utilizar palabras como “habituación” o “desensibilización”. Gagliano afirmaba que su artículo sobre el moriviví había sido rechazado por diez revistas: “Ninguno de los revisores tuvieron problema alguno con los datos presentados”. Pero renegaban del lenguaje utilizado para describir dichos datos. Ella, sin embargo, se negó a cambiarlo: “No podremos comparar comportamientos similares a menos que usemos la misma terminología en todos los casos”.

Los científicos suelen sentirse incómodos al hablar del papel de la metáfora y la imaginación en su obra. Sin embargo, el progreso científico muchas veces depende de ambas cosas. “La metáfora ayuda a estimular la imaginación investigadora”, escribió el fitólogo británico Anthony Trewavas en una respuesta a la carta Alpi contra la neurobiología. “Neurobiología vegetal” es un término metafórico: las plantas no poseen ese tipo de células excitables y capaces de comunicar que llamamos neuronas. No obstante, si existen otras maneras de procesar información, otro tipo de células y redes celulares que de algún modo puedan generar comportamientos inteligentes, quizá nos atrevamos a preguntarnos, como Mancuso, “¿qué tienen de especial las neuronas?”.
Mancuso es el filósofo y poeta del movimiento. Se ha resuelto a ganarle a las plantas el reconocimiento que merecen. Su International
Laboratory of Plant Neurobiology ocupa un modesto espacio en un
edificio de una planta, a unos kilómetros de Florencia. En ellos,
un puñado de colaboradores y estudiantes de posgrado trabajan en los experimentos diseñados por Mancuso para poner a prueba la inteligencia de la plantas. Durante una visita guiada a los laboratorios, me muestra plantas de maíz, crecidas bajo luz artificial, a las que se les estaba enseñando a ignorar la sombra; un plantón de álamo conectado a un galvanómetro para medir su respuesta a la polución del aire y una cámara con una especie de espectrómetro de masas que hace una lectura continuada de todos los compuestos volátiles emitidos por distintas plantas, desde álamos hasta plantas de tabaco y pimiento, pasando por olivos. “Estamos redactando un diccionario para cada especie, un vocabulario químico completo”, explica. Según sus estimaciones, cada planta posee un vocabulario de tres mil compuestos químicos, mientras que “un estudiante medio domina apenas setecientas palabras”, añade con una sonrisa.
Al inicio de nuestra conversación le pregunté cómo definiría el término “inteligencia”. Tras pasar tanto tiempo con neurobiólogos vegetales tenía la sensación de que mi comprensión del término se había enrarecido. Resulta que mi caso no es el único: filósofos y psicólogos llevan al menos un siglo discutiendo sobre el tema y el consenso existente antaño se ha disipado. “Mi definición de inteligencia es muy sencilla”, dice Mancuso. “Es la capacidad para resolver problemas.” En lugar de cerebro, Mancuso busca “una especie de inteligencia distribuida, como la que aparece en las bandadas de pájaros”. En éstas, cada individuo debe seguir unas cuantas reglas sencillas, como mantener una distancia mínima con sus vecinos. Sin embargo, el hecho de que un número elevado aplique un algoritmo sencillo tiene como efecto colectivo la aparición de un comportamiento complejo e increíblemente bien coordinado. La hipótesis de Mancuso es que en el mundo vegetal ocurre algo parecido: los extremos de las miles de radículas desempeñan el papel de pájaros, recopilando y evaluando datos del entorno y respondiendo de manera local y coordinada para beneficio del organismo completo.
“Quizá hayamos sobrevalorado a la neurona”, continúa Mancuso. “En realidad, no son más que células excitables.” Las plantas tienen sus propias células excitables, muchas de ellas situadas en la región posterior al extremo de la raíz. Mancuso y su colaborador habitual, František Baluška, han detectado en dicha región niveles inusualmente altos de actividad eléctrica y consumo de oxígeno. Su hipótesis es que esta “zona de transición” puede constituir la sede del “cerebro radical” (de “raíz”) propuesto por primera vez por Darwin.


En La información, la novela de Martin Amis, hay un personaje que aspira a escribir Historia de una degradación creciente, un tratado que hace crónica del gradual destronamiento de la humanidad de su posición en el centro del universo, empezando por Copérnico. “Vamos encogiendo con los años”, escribe Amis. Luego llegó Darwin, quien dio a conocer una verdad que nos terminaba de bajar del pedestal: somos producto de las mismas leyes naturales que motivaron la aparición de los animales. Durante el siglo pasado, las antaño nítidas líneas que separaban a humanos de animales —el monopolio del lenguaje, la razón, la consciencia de sí, la capacidad para crear herramientas, la cultura— se han difuminado una tras otra, a medida que la ciencia descubría que otros animales poseían también dichas facultades.
Mancuso y sus colegas están escribiendo el siguiente capítulo de Historia de una degradación creciente. Su proyecto conlleva echar abajo los muros entre el reino vegetal y el animal, no sólo por la vía experimental sino por la de la palabra, empezando por un término inasible como “inteligencia”. “Estoy de acuerdo con que los humanos somos especiales”, dice Mancuso. “Somos la primera especie que ha sido capaz de debatir sobre qué es la inteligencia. Pero es la cantidad, no la calidad lo que nos hace distintos.” Ocupamos el mismo
continuo que la acacia, el rábano y las bacterias. “La inteligencia es
una propiedad de la vida”, añade. Le pregunto entonces por qué piensa que a la gente le cuesta menos atribuir inteligencia a los ordenadores que a las plantas. Mancuso opina que los humanos aceptamos el concepto de “inteligencia artificial” porque los ordenadores son creación nuestra y reflejan por tanto la nuestra. Asimismo, dependen de nosotros, a diferencia de las plantas: “Si los humanos desapareciéramos mañana, a las plantas les daría igual. Pero si desaparecieran las plantas…”. Su visión es un poco de mundo al revés: las plantas “nos recuerdan nuestras debilidades”.
“Memoria” es otra palabra que resulta peliagudo aplicar a todos los reinos, quizá por lo poco que conocemos sobre su funcionamiento. Existen no obstante maneras de almacenar información biológicamente que hacen innecesarias las neuronas. Las células inmunes “recuerdan” su experiencia frente a un patógeno y recurren a ese recuerdo en encuentros posteriores. Y se sabe desde hace tiempo que, en las plantas, las experiencias como el estrés pueden alterar la envoltura molecular de los cromosomas, lo cual a su vez determina qué genes se silenciarán y qué genes se activarán, efecto epigenético que puede ser transmitido a los descendientes. Más recientemente, los científicos han descubierto que ciertos acontecimientos vitales (traumas, inanición) producen cambios epigenéticos perdurables en el cerebro humano, una forma de memoria bastante parecida a la observada en las plantas.
Mientras charlo con Mancuso no dejo de pensar en palabras como “voluntad”, “albedrío” o “intención”, virtudes que él atribuye a las plantas. En un momento me habla sobre la Cuscuta europaea, el cabello de Venus, una enredadera parasitaria que se enrolla en torno al tallo de otras plantas para alimentarse de sus nutrientes. El cabello de Venus “escoge” entre diversos huéspedes potenciales, evaluando a partir del aroma cuál la aportará más alimento. Tras seleccionar un objetivo, la enredadera hace una especie de cálculo costes-beneficios antes de decidir cuántos zarcillos dedicará a la planta: cuantos más nutrientes transporte, más zarcillos desplegados.
“Te voy a enseñar una cosa”, propone. Gira entonces el monitor de su ordenador y hace clic sobre un vídeo.
La fotografía por intervalos en largos periodos de tiempo (timelapse) es la mejor herramienta para salvar el abismo entre la escala temporal vegetal y la nuestra. En el vídeo se veía a un plantón de judías verdes y estaba compuesto por una sucesión de fotografías tomadas en laboratorio, una cada diez minutos. A casi un metro de la planta hay un mástil metálico. La planta “busca” algo a lo que agarrarse y parece “saber” exactamente dónde está el mástil, mucho antes de hacer contacto con él. Mancuso especula que la planta podría servirse de algún tipo de sónar. Hay ciertas pruebas que indican que las células vegetales emiten chasquidos a muy bajo volumen al alargarse. Es posible que sean capaces de detectar esas ondas sonoras reflejadas en el mástil metálico.
La planta no pierde tiempo ni energía “buscando” en otros sitios: crece directamente hacia el mástil. En cuanto hace contacto, parece relajarse y sus hojas encogidas empiezan a agitarse suavemente. Quizá no sea más que una ilusión inducida por el timelapse, pero viendo el vídeo uno se siente como uno de los alienígenas de la historia de ciencia ficción que inspiró a Mancuso, observando por una ventanita una dimensión temporal en la que unos seres creídos inertes cobran vida y se convierten en individuos dotados de intención y consciencia.
Guardé el vídeo en mi portátil y viajé hasta Santa Cruz para ponérselo a Lincoln Taiz, quien comenzó por cuestionar su valor como dato científico: “Quizá tenga otros diez vídeos en los que la planta no hace eso. No puedes tomar una variación y generalizar a partir de ella”. Señaló asimismo que la planta del vídeo ya estaba algo inclinada hacia el mástil en el primer fotograma. Mancuso me envió entonces otro con dos plantas de judías perfectamente enhiestas que demostraban un comportamiento muy similar. Taiz se mostró entonces intrigado. “Si es capaz de atestiguar ese efecto de manera consistente, podría constituir un fenómeno muy interesante.”

Quizá el concepto más problemático al hablar del reino vegetal sea el de “consciencia”. Si se trata de la percepción interior del yo experimentando la realidad, entonces podríamos decir sin temor a equivocarnos que las plantas no tienen consciencia. Pero si la consideramos como el estado de estar alerta y al tanto del entorno —“en línea”, como dicen los neurocientíficos—, entonces podrían cumplir los requisitos, al menos según Mancuso y Baluška. “La planta de judías sabe perfectamente cómo es el entorno que la rodea”, afirma Mancuso. “No sabemos cómo lo hace, pero ésa es una de las características de la consciencia: uno conoce su posición en el mundo. Las piedras, no.”
Mancuso y Baluška indican que las plantas pierden la consciencia con los mismos anestésicos que se usan con los animales: hay sustancias que las inducen a un estado insensible parecido al sueño y no responderán cuando un insecto se les pasee por encima. Es más, cuando sufren daños o estrés, producen un producto químico, el etileno, que funciona como anestésico en animales. Cuando Baluška me da a conocer este dato, le pregunto si eso quiere decir que las plantas sienten dolor. Baluška, hombre de gesto áspero, me lanza una mirada que da a entender que mi pregunta ha sido o impertinente o absurda. Pero al parecer no lo es.
“Si las plantas son conscientes, entonces sí, deberían de sentir dolor”, responde. “Si no sientes dolor, estás haciendo caso omiso del peligro y no sobrevivirás. El dolor es una herramienta adaptativa.” Creo que mi rostro mostró cierta alarma. “Sí, es una idea que da miedo”, reconoce encogiéndose de hombros. “Vivimos en un mundo en el que tenemos que comer otros organismos”.
No me siento preparado para considerar las implicaciones éticas de la inteligencia vegetal y siento cómo mis reticencias se recrudecen. Descartes, quien pensaba que sólo los humanos tenían consciencia, no podía dar crédito a la idea de que el resto de animales sufriera dolor. Así pues, desestimó los gritos y aullidos de los animales como meros reflejos, un ruido fisiológico sin sentido. ¿Sería posible que estuviéramos cometiendo el mismo error con respecto a las plantas? ¿Que el perfume de la albahaca y el aroma de la hierba recién cortada, tan agradables para nosotros, sean, como al ecólogo Jack Schultz le gusta decir, el equivalente químico de un grito?
Lincoln Taiz no reflexiona ni un segundo sobre la idea de que las plantas puedan sentir dolor. Para él, en ausencia de cerebro no puede haber sensaciones: “No brain, no pain”. Mancuso cree que, como las plantas son seres sensibles e inteligentes, estamos obligados a tratarlas con cierto respeto. Eso supone proteger sus hábitats y evitar prácticas como la manipulación genética, el monocultivo y el cultivo de bonsáis, pero no dejar de comerlas. “Han evolucionado para ser comidas, forma parte de su estrategia evolutiva.” Para respaldar esta opinión, cita la ya mencionada estructura modular y la inexistencia de órganos vitales.
El asunto principal que divide a los neurobiólogos y sus detractores es al parecer el siguiente: ¿exigen la inteligencia, la percepción del dolor, el aprendizaje y la memoria la existencia de un cerebro o pueden aparecer sin una infraestructura neurológica? Los proponentes de la inteligencia vegetal argumentan que las definiciones tradicionales de tales términos son antropocéntricas. Al mismo tiempo, como en su origen describieron atributos animales, no debe sorprendernos que tales términos chirríen al hablar sobre plantas. Parece probable que si los neurobiólogos estuvieran dispuestos a añadir el prefijo “específicamente vegetal” a “memoria”, “aprendizaje” y “consciencia” (en el caso del “dolor”, Mancuso y Baluška lo están), desaparecería quizá parte de esta controversia científica.
En efecto, hasta Clifford Slayman, el biólogo de Yale que firmó la carta Alpi, está dispuesto a reconocer que las plantas son capaces de mostrar “comportamientos inteligentes” del mismo modo que las abejas y las hormigas, y que “el comportamiento inteligente podría desarrollarse sin un centro de mando, cerebro director o como queramos llamarlo. En lugar de en ‘cerebros’, pensemos en ‘redes’. Al parecer, muchos organismos superiores se organizan internamente de
manera que los cambios locales causan respuestas muy localizadas que benefician al organismo completo”. Slayman señala que los humanos también poseemos un sistema nervioso autónomo que gobierna, por ejemplo, la digestión y “opera la mayor parte del tiempo sin instrucciones de arriba”. El cerebro es una de las herramientas que la naturaleza posee para realizar tareas complejas y resolver los desafíos que presenta el entorno. Pero no es la única: “Sí, diría que el comportamiento inteligente es intrínseco a la vida”.

Desde El origen de las especies hemos comprendido la continuidad entre los reinos de la vida: todos estamos hechos de la misma materia natural. Nuestros grandes cerebros y quizá nuestra autoconsciencia, sin embargo, hacen que nos sintamos distintos, encaramados a algún tipo de pedestal metafísico o colgados de un “gancho celestial”, por usar las palabras del filósofo Daniel Dennett. “De Darwin hemos aprendido que las competencias son anteriores a la comprensión”, dice Dennett. Partiendo de las competencias más simples —como el interruptor de encendido y apagado en un ordenador o las señalizaciones eléctrica y química en una célula— se desarrollan otras, cada vez más complejas, hasta que por fin aparece algo que se parece a la inteligencia. Decir que las competencias complejas como el aprendizaje y la memoria “no significan nada en ausencia de un cerebro” es, según Dennett, “caer en el cerebrocentrismo”.
Todas las especies se enfrentan a los mismos desafíos existenciales: obtener alimento, defenderse, reproducirse. Pero dada la variedad de circunstancias posibles, han evolucionado de manera extrema para poder sobrevivir. El cerebro es útil para criaturas que se mueven mucho, pero son una desventaja para las inmóviles. Por mucho que nos impresione esta idea, la autoconsciencia no es sino otra herramienta más para la vida, útil para cumplir con algunas tareas e inútil para otras.
“¿Decide la planta del mismo modo que nosotros elegimos entre un sándwich Reuben o un béiguel de salmón a la hora de almorzar?”, pregunta Lincoln Taiz. “No, la respuesta de la planta se basa en el flujo neto de auxina y otras señales químicas. El verbo ‘decidir’ está fuera de lugar en el reino vegetal. Implica libre albedrío. Por supuesto, podríamos argumentar que los humanos también carecemos de libre albedrío, pero ése es otro asunto.”
Le traslado a Mancuso la pregunta de Taiz.
“Sí, exactamente igual”, escribe Mancuso, y apunta a continuación que no tiene ni idea de lo que es un sándwich Reuben. “Cambia el sándwich Reuben por nitrato de amonio y el salmón por fosfato, y las raíces tomarán una decisión.” Pero ¿no responden las raíces al flujo neto de ciertos productos químicos, sin más? “Igual que nuestros cerebros, me temo.”

Cuando cené con Mancuso en Vancouver, su presentación en el congreso, que tendría lugar la mañana siguiente, iba a girar en torno a un concepto que él llama “bioinspiración”. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia vegetal a diseñar mejores ordenadores, robots y redes? “Entender a las plantas en sus propios términos sería como entrar en contacto con una cultura alienígena. Disfrutaríamos de todas las ventajas de un contacto de ese tipo sin ninguno de los problemas, ¡porque las plantas no nos quieren destruir!”
Mancuso estaba a punto de empezar a colaborar en el diseño de un ordenador que estaría basado en los organismos vegetales y en la computación distribuida entre miles de “raíces” que procesarían un enorme número de variables ambientales. Andrew Adamatzky, director del International Center of Unconventional Computing de la Universidad de Inglaterra Occidental, ha trabajado con mohos mucilaginosos y ha intentado descifrar sus capacidades para la navegación y la computación. Sus mohos, parecidos a las amebas, crecen en dirección a diversas fuentes de alimentos, calculando y recordando en el proceso la distancia más corta entre ellos: Adamatzky ha diseñado redes de transporte basándose en ellos. En un email afirmó que, como las plantas son ordenadores analógicos que emiten y reciben señales eléctricas, es de esperar que él y Mancuso sean capaces de desentrañar claves útiles para el diseño de sistemas computacionales.
Mancuso está trabajando asimismo con Barbara Mazzolai, bióloga reciclada en ingeniera del Istituto Italiano di Tecnologia en Génova, para diseñar lo que llama “plantoides”: robots diseñados según los principios del reino vegetal. “Si echamos un vistazo a la historia de la robótica, resulta que sus diseños siempre se han basado en animales: son humanoides o insectoides. Si queremos una máquina que nade, nos fijamos en un pez. ¿Por qué no imitar a las plantas? ¿Qué nos permitiría eso? ¡Explorar el subsuelo!” Así, “los plantoides serían los mecanismos más útiles para la exploración de otros planetas”.
La parte más interesante de la charla de Mancuso sobre la bioinspiración fue la referida a las redes vegetales subterráneas. Citando la investigación de Suzanne Simard, ecóloga de la Universidad de Columbia Británica, y sus colegas, Mancuso mostró una diapositiva en la que se veía cómo los árboles de un bosque se organizan gracias a redes subterráneas de hongos micorrícicos que conectan las raíces entre sí. Esta “red forestal” (o wood-wide web, cuyo diagrama recordaba a un mapa de vuelos intercontinentales) permite a decenas de árboles alertarse contra ataques de insectos e incluso hacer llegar carbono, nitrógeno o agua a los árboles que lo necesitan.
Simard dio un ejemplo sorprendente de cooperación entre especies: a lo largo de una estación determinada, los abetos utilizan la red fúngica para intercambiar nutrientes con abedules papiríferos. Los primeros, perennes, se alimentan de los segundos, de hoja caduca, cuando a éstos les sobran los azúcares y, un tiempo más tarde, durante la misma estación, saldan su deuda alimentaria.
En su charla, Mancuso comparó una diapositiva en la que aparecían los nodos y enlaces que formaban una de esas redes forestales subterráneas con un diagrama esquemático de Internet, sugiriendo que en algunos aspectos, la red forestal es superior. Mientras escuchaba a Mancuso cantar las maravillas que se extienden bajo nuestros pies, reflexioné que las plantas sí que tienen una vida secreta, más secreta y más maravillosa incluso que la descrita por Peter Tompkins y Christopher Bird. Cuando pensamos en una planta, si es que alguna vez pensamos en ellas, vemos los remanentes de un pasado evolucionario prehumano, antiguo y simple. Para Mancuso, sin embargo, en las plantas está la clave de un futuro que se organizará en torno a sistemas y tecnologías en red, descentralizados, modulares, reiterativos y… verdes, capaces de nutrirse de luz. “Las plantas son el gran símbolo de la modernidad”, o deberían serlo: el hecho de no tener cerebro resulta ser su fortaleza y quizá su rasgo más inspirador.
Michael Pollan
Michael Pollan (Nueva York, 1955) lleva un cuarto de siglo escribiendo sobre asuntos de la vida cotidiana en los que la cultura y la naturaleza se intersectan; el acto de comer, por ejemplo, del que es un activista bajo el lema “Come menos, pero más conscientemente”. Sus libros El detective en el supermercado, El dilema del omnívoro, Saber comer y Cocinar se pueden leer en castellano. Este texto fue publicado originalmente en The New Yorker.
Jesse Jacobs
Traducción de Miguel Marqués © Michael Pollan. 2013

