Stevenson, Escocia, Hawaii
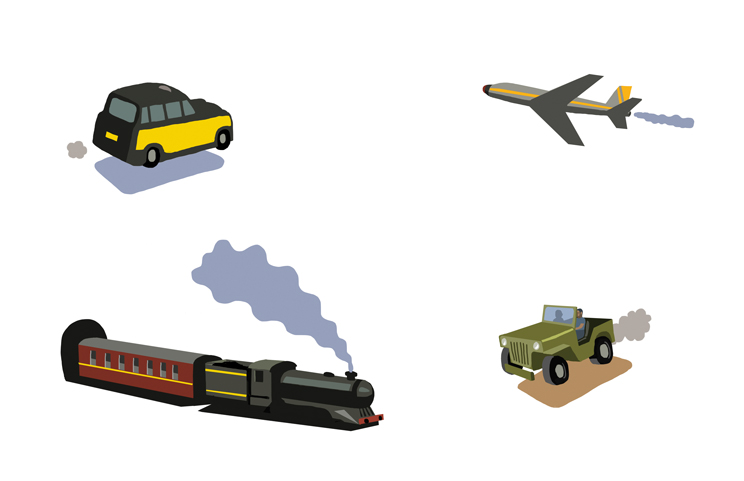
Diagnosticado de tuberculosis, el escritor escocés halló la libertad —y en cierto modo se independizó de su país— en un viaje sin retorno por América y la Polinesia. Siguiendo sus huellas, el autor de esta crónica recupera en nombre de todos el sentido de la aventura.
Este viaje, como tantos, comienza en un libro... pero la diferencia estriba en que el viento del Pacífico, preñado de agua salada, saltó de las páginas, me salpicó el rostro y me hechizó... hasta el extremo de urdir un proyecto que me arrastrara hasta ese remoto océano. Busqué una excusa... Y decidí hacer un documental siguiendo las huellas de Stevenson, el autor de las páginas que habían atrapado mi corazón. El volumen se llama En los mares del Sur, con el prolijo subtítulo Relato de experiencias y observaciones efectuadas en las islas Marquesas, Pomotú y Gilbert durante dos cruceros realizados en las goletas Casco (1888) y Equator (1889). Por aquel entonces también había disfrutado con la lectura de La aventura del Kontiki, del desaparecido Thor Heyerdahl, así que ya me atraían de antes los cantos de sirena de aquellas ignotas y cristalinas aguas.
Tusitala significa en lenguaje polinesio “El que cuenta historias”, y fue el apodo cariñoso con que fue recibido Stevenson, primero en Hawaii, y después en todo su viaje por el Pacífico. Esta palabra local, que en otras circunstancias jamás habría trascendido al mundo occidental, aparece en el callejero de Nueva York, San Francisco, Edimburgo, Honolulu... y por supuesto en todas y cada una de las islas en las que recaló nuestro escritor y su pequeña corte de románticos inadaptados, entre los que se encontraba un caníbal polinesio y un asesino en serie francés.
Para intentar financiar semejante empresa era preciso apostar antes por un cortometraje o teaser, a modo de botón de muestra, y regresar con esa pieza para que alguna televisión respaldara mi viaje completo hasta Samoa, pasando por las mencionadas islas y atolones, incluyendo Nueva Caledonia y todos los lugares que se mencionan en Los mares del Sur. Como avance diré que en ese botón de muestra logré llegar a Hawaii, aunque el documental finalmente nunca se hizo, como ya se verá...
Es esta la crónica paralela entre mi viaje y el de nuestro tuberculoso autor escocés, pues ambas aventuras se entrelazan como un ouroboros o serpiente infinita que se devora a sí misma.
El escocés errante
Cuenta la leyenda (aunque hay otras versiones menos románticas) que en una sala de la Royal Society fumaban y bebían tres caballeros, a la sazón Rudyard Kipling, Henry Rider Haggard y Robert Louis Stevenson. Hicieron una apuesta, a ver quién lograba escribir el libro que vendiera más ejemplares. Kipling publicó meses después El libro de la selva, Haggard Las minas del rey Salomón y Stevenson La isla del tesoro. No es fácil obtener datos fiables de las ventas acumuladas de cada uno de estos tres best sellers, ni tampoco saber si el reto se produjo exactamente en esos términos, pero suponemos que la apuesta la habría ganado nuestro frágil y enfermizo Robert Louis y su historia de piratas y doblones de oro escondidos en el Caribe.
Vivía muy bien del patrimonio amasado por su padre, un reputado constructor de faros. Escocia es una suerte de isla unida a Inglaterra por la costura del muro de Adriano, que es una muralla emocional más que física. Y como tal isla imaginaria, los faros revisten especial importancia, y sus constructores siempre han gozado de gran prestigio.
Como es bien sabido, a Stevenson le fue diagnosticada una tuberculosis, y se le conminó a abandonar de inmediato el clima insufrible de su país, en busca de otros soles y menos lluvias. Hizo caso al consejo, y gracias a esa audacia (y a los dineros que le reportó ganar la apuesta que señalábamos antes) emprendió un viaje sin retorno en cuyos fecundos días el autor nos regaló algunos de sus mejores libros.
Recientemente han visto la luz nuevos datos biográficos del autor de La isla del tesoro, que sostienen que Stevenson no era un ser tan bondadoso, inocente y frágil como se ha pretendido oficialmente durante casi cien años, sino más bien un putero irredento, un gran bebedor y gran conocedor de la noche edimburguesa en su versión más sórdida. También sugiere que sus problemas de salud no se debían tanto al clima escocés, sino a sus poco saludables hábitos...
Stevenson tendría nueve años cuando Charles Darwin publicó su revolucionario libro El origen de las especies, que poco después, y combinado con los crímenes de Jack el Destripador pudieron inspirarle su icónica novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.
Comienza el viaje... en taxi
La editorial Valdemar rescató hace algunos años una muy estimable y desconocida novela de Stevenson, titulada St. Ives, cuyo atribulado protagonista otea desde la prisión (el castillo de Edimburgo) y divisa su casa... que es efectivamente el cottage donde Stevenson pasaba los veranos, cuidado por su niñera. Tomamos un taxi y le explicamos el difuso destino: la casa de vacaciones de Stevenson. El taxista se llama Paul, se entusiasma con la idea y nos permite filmar. Subtitulada como Las aventuras de un preso francés en Inglaterra, en realidad St. Ives es un alegato contra la monarquía, que Stevenson detestaba por ser profundamente republicano. Es curioso que éste, su último libro, que no llegó a terminar y fue completado laboriosamente por su amigo Sir Arthur Quiller-Couch, le llevara a evocar precisamente esos paisajes que se divisaban desde el castillo de Edimburgo. Parece que la nostalgia del terruño lo asaltó en Samoa... Pero la muerte le sorprendió antes de finalizar la novela.
Llegamos al lugar en cuestión, al oeste de la ciudad, prácticamente en el campo. La pulcritud de los jardines explica por qué en los suplementos dominicales de los diarios escoceses (The Scotsman, Edinburgh Evening News, etc.) regalan sobres de semillas, en vez de chanclas o abanicos... Preguntamos a unos vecinos, y nos señalan una casa blanca elevada en una pequeña colina, pero nos advierten de que sus dueños tienen muy malas pulgas y están “hasta el kilt” de seguidores de Stevenson... sin embargo, y para que no nos vayamos con las alforjas emocionales vacías, nos muestran un inesperado trofeo. La casa de su niñera, Alison Cunningham, a quien RLS llamaba cariñosamente “Cummy”, y que fue quien trufó su infancia con historias de terror que sin duda germinaron en la mente del joven Robert Louis hasta bien entrada su adolescencia.
La muy valiosa y casi ignota novela Olalla es una incursión en lo paranormal y en el terror gótico que bien pudiera hundir sus raíces en esos cuentos de miedo escocés que la niñera le refirió desde tan tierna edad, y que sin duda leyó H. P. Lovecraft con avidez al otro lado del Atlántico medio siglo después.
En sus últimos días en Vailina (Samoa) se afanaba por escribir St. Ives, su póstuma e inconclusa novela, y para ello debía trasladarse psicológicamente al castillo de Edimburgo, y divisar imaginariamente su casa de verano...
Saltamos en el tiempo y en el mapa, y encontramos a su esposa Fanny, encantada de seguir la corriente a su joven y enfermizo amante. Resulta más que probable que compartieran a la luz de la luna polinesia los cuerpos turgentes de los indígenas que tan amablemente se les ofrecían siguiendo sus peculiares trazos de conducta afectiva, tan alejados de Occidente... La libertad que halló Stevenson en los últimos años de su vida sólo puede provocarnos una sana envidia. ¿Qué ha pasado con nuestro sentido de la aventura?
¿Murió Stevenson de tuberculosis, como reza la versión oficial? ¿O de cirrosis? ¿O de sífilis? Jamás hubo alguien más frágil y de físico más vulnerable que se entregara a placeres tan voluptuosos con tanta hambre de vida.

Escocia es un estado de ánimo
Petróleo y ovejas. Cebollas y energía eólica. Azul y blanco, los colores de su bandera... pero hay otra, la del león rampante rojo sobre fondo amarillo, más vinculada a la independencia que se les acaba de escapar entre los dedos, aunque ambas conviven pacíficamente en los bares durante los partidos de la Commonwealth.
He vivido en primera persona las emociones de la muy inglesa boda real entre Guillermo y Kate, y he visto correr lágrimas escocesas en los pubs ingleses por la Corona Británica. Esta esquizofrenia, con la secesión como telón de fondo, impregna Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, los tres vértices de un triángulo cuadrado, que hunde su raíz secreta en las Highlands.
El mapa emocional de Escocia está marcado por un clima endiablado, impredecible y de una dureza desconocida en nuestras latitudes. Lugares como Dundee, Perth, Thurso, Stornoway, Dunferline... o Inverness, un pueblo apacible, a pesar de ser la capital de las Highlands, nos hacen admirar la amable resistencia de estas gentes que van en manga corta y shorts en cuanto sale el sol, aunque sólo haya seis o siete grados de temperatura.
Resulta fascinante recorrer en autobús el margen norte del muy estrecho lago Ness, pues la mayor parte de su trazado parece más bien un río de aguas muy oscuras. Este viaje termina en el Ben Nevis, la montaña más alta... no sólo de Escocia, sino de toda Gran Bretaña, lo que sorprende si nos atenemos a su moderada altura (1.221 metros).
Casualmente (o no) a más de doce mil kilómetros hacia el oeste, en Oahu, la isla principal de Hawaii, se yergue su montaña más alta, el monte Ka’ala, con casi idéntica envergadura (1.227 metros). Tanto verdor, tanta humedad... recuerdan a las Highlands. Stevenson siempre trazó paralelismos entre su tierra natal y su remoto destino oceánico, como veremos más adelante.
Por otra parte, visitar los cementerios escoceses es una actividad relajante y húmeda, y resulta liberador leer lápidas al azar, buscando apellidos y clanes; placer no sólo reservado a los amantes de las tipografías, a los cazadores de letras... En Stirling, a una hora en tren de Edimburgo, se extiende en la ladera de su famoso castillo, un cementerio que hubiera hecho las delicias de Edgar Allan Poe. Árboles huesudos que tienden sus manos al cielo, herrumbrosos panteones, cuervos del tamaño de perros de compañía, y una soledad que sólo se mitiga al vislumbrar en lontananza el surrealista monumento a Wallace, el incierto héroe local que dio lugar a la trama de Braveheart que dirigió e interpretó Mel Gibson hace unas décadas. Y muy cerca de allí se puede conocer el paseo de Darn Road, uno de los favoritos de RLS, quien sugirió que la cueva de La isla del tesoro está inspirada en la llamada Ben Gunn’s Cave, situada a la izquierda de esta senda.
Stevenson nunca pareció preocupado por temas políticos o territoriales en su Escocia natal, sin embargo se involucró y tomó partido en disputas tribales o locales en cada archipiélago del Pacífico en el que recaló. ¿Jekyll y Hyde? Desde luego hablamos de dos hombres diferentes, el que creció y medró a la luz de los faros que construía su padre, y el que hizo un corte de mangas al Destino y decidió poner tierra de por medio... o mejor dicho, agua de por medio. El segundo es un héroe moral edificado sobre las ruinas de un hombre torturado por sus múltiples achaques a pesar de su relativa juventud. Ese viaje terapéutico, acompañado de su pequeña tribu, y sembrando allá donde recalaba toda clase de adhesiones, es el periplo que siempre me fascinó.
Robert Louis Stevenson versus Walter Scott
En Escocia existe una rivalidad intelectual, digamos un pasatiempo de tertulia, entre los lectores de uno y otro que bien podría compararse con la que hallamos en Rusia, en este caso entre los seguidores de Dostoyevsky y los de Tolstói. O la que imaginamos en el Siglo de Oro español respecto a nuestros Góngora y Quevedo.
La novela Las trece runas, de Michael Peinkofer tiene como protagonista a un actor de excepción: Walter Scott. Allí aprendemos que Scott supo moverse en Westminster, pero mantener su espíritu escocés. Fue el muñidor de la primera visita oficial de un rey de Inglaterra a Escocia: Jorge IV en el año 1822, hecho que conmemoran diversos hitos en la ciudad. Cualquiera que haya visitado Edimburgo sabrá que esa especie de nave espacial entre lo kitsch y lo barroco que se yergue en Princess Street, protegiendo en su base la blanca estatua del escritor, es un icono para toda Escocia. Erigida mediante suscripción popular en 1845, no hay postal de Edimburgo que se precie que no la incluya. El escritor americano Bill Bryson (Una breve historia de casi todo) lo denominó con acierto “El cohete gótico”.
Lo cierto es que el respetado autor de Ivanhoe murió dieciocho años antes de que naciera Stevenson, sin duda el mejor escritor escocés de todos los tiempos, con permiso del propio Scott, Iain Banks (The Wasp Factory), Irvine Welsh (Trainspotting) o, por supuesto, J.K. Rowling (Harry Potter)...
Resulta un tanto desconcertante la escasa presencia de nuestro autor en la capital escocesa. Más allá de alguna placa, y de su insoslayable protagonismo en el humilde y entrañable Scottish Writers Museum, en la Royal Mile, donde sus manuscritos y otros objetos personales comparten vitrina con los de Walter Scott o Robert Burns. Allí encontramos una fotografía de irresistibles reminiscencias, que reza el siguiente título descriptivo: Nan Tok, Fanny Stevenson, Nei Takauti y R. L. Stevenson en la isla de Butaritari, en 1889. Aparece relajado, tocado con una suerte de diadema de flores, entregado a una vida muelle en un remoto atolón polinesio... Indagando en el motivo de este aparente desafecto totalmente asimétrico si lo comparamos con el muy inferior literariamente hablando, Walter Scott, vemos que el asunto hunde sus raíces en una suerte de agravio nacional. Ni una estatua, ni un memorial, ni una de sus casas convertida en museo para la posteridad...
¿La razón? El viaje que le hizo libre, y que da lugar a esta inesperada serpiente que se devora a sí misma, es el viaje que lo alejó del corazón de los escoceses, ya que Walter Scott, Robert Burns y los demás vivieron y murieron en Escocia, pero Stevenson se independizó de Escocia hace más de un siglo. Y sin embargo nunca dejó de pensar o escribir sobre su tierra natal, como cuando confiesa desde su voluntario exilio polinesio:
“No obstante, y muy importante para mí fue el conocimiento adquirido en mi juventud de los habitantes de las Highlands y las islas escocesas. Hace apenas un siglo éstas se encontraban en el estado de desorden y de transición en que actualmente se hallan los habitantes de las Marquesas.”
Abundó más en paralelismos, ficticios o no, entre tan remotas regiones, llegando a escribir: “Cuando un escocés pronuncia water, better, bottle (wa’er, be’er, bo’le), el sonido es exactamente el mismo que encontramos en la Polinesia”.
Pero su mirada hay que traducirla a los tiempos actuales, en los que no sería bien recibida una sentencia como: “Todos los polinesios tienen los ojos grandes, luminosos y dulces, como los de ciertos animales y algunos italianos”.
Entre una peluquería y una lavandería
La huella de Stevenson en Nueva York no es profunda, pero sí significativa. La escuela que lleva orgullosa su nombre se yergue en el Upper West Side, a la altura de la calle 74, lo que me recuerda al atormentado y breve período que H. P. Lovecraft pasó en Manhattan.
Stevenson y Lovecraft nunca cruzaron carta alguna, pues Lovecraft nació 40 años después que nuestro escritor falleciera en el Pacífico, pero la influencia del primero sobre el segundo es palmaria. En 1930, Clarke Asthon Smith felicitaba en una carta a Lovecraft acerca de su último relato, diciendo: “The Transformation of Athanor es, a mi entender, un millón de veces más terrorífica que el famoso Jekyll y Hyde de Stevenson”.
Por razones familiares, antes de aventurarnos hasta la costa Oeste como parada previa a Hawaii, hicimos una escala en Boston, cámara en mano, y aprovechamos para visitar la casa de Lovecraft en Providence (Rhode Island) a una hora en tren. Las aceras de la coqueta y europea ciudad universitaria, que recuerda oníricamente a Edimburgo, están marcadas con signos que indican la dirección donde vivía el huraño y esquinado escritor que, al igual que RLS falleció de un modo prematuro envuelto en vapores literarios y costumbres licenciosas. Cuando llegamos ante la mansión victoriana y tratamos de tomar fotografías somos expulsados con amenazas. Los inquilinos no comparten nuestra pasión por Los mitos de Cthulhu. De nuevo oteo la buhardilla y siento otra vez el mismo estremecimiento. ¿Por qué los escritores a los que admiro produjeron el grueso de su obra en buhardillas?
Nuestra última escala continental tras las huellas de Stevenson es San Francisco, ciudad de la que era originaria su mujer Fanny. Sólo queríamos filmar algunos planos de la casa donde vivió, y la hallamos en un modesto inmueble de Bush Street, una calle un tanto anodina que cruza el centro de la ciudad de oeste a este. Una pequeña placa recuerda al escritor, y el portal está flanqueado por una peluquería y una lavandería, ambas regentadas por amables paquistaníes que, al ser interrogados al respecto, no tienen la menor idea de a quién hace alusión la mencionada placa que preside sus humildes establecimientos. Tampoco nosotros sabríamos responder acerca de Aamer Hussein o Umera Ahmed, que venden miles de ejemplares de sus novelas en Islamabad...

Es hora de volar a Hawaii
Hawaii suena extremadamente exótico para cualquier europeo. No hay vuelos directos, y si uno dispone de una bola del mundo y la hace girar bajo sus dedos caprichosos, podrá tener constancia de hasta qué punto aquel archipiélago se encuentra, literalmente... a hacer puñetas.
Pero en Los Angeles o en San Francisco la percepción es distinta. Los vuelos son muy baratos y asequibles, y las islas del Pacífico resultan un destino frecuente para recién casados y otros viajeros devorados por el espíritu dionisíaco que desatan las palmeras, el ukelele y en menor medida Pearl Harbor.
Alquilamos un Jeep Wrangler®, uno de esos descapotables que parecen de juguete pero que son muy eficaces a la par que económicos. Pensamos que sería una buena idea dejar que el viento jugara con nuestro pelo mientras recorríamos los kilómetros que separan Honolulu de nuestro bungalow al norte de la isla... Error. El sol impenitente nos calentaba el cerebro y el viento, a la velocidad a la que se está obligado a circular por la highway, convierte la experiencia en algo aparatoso que sólo provoca dolor de cabeza.
Una noche mi pareja se encuentra mal y no puede conducir; demasiados daikiris en un lugar de moda iluminado con antorchas junto al mar. Yo no tengo carnet, y también estoy un poco ebrio, pero al fin y al cabo en Hawaii los coches no tienen marchas (esa lacra de la conducción europea), y el trayecto es casi en línea recta, por lo que me aventuro a recorrer las treinta y tres millas hasta el bungalow en Waianae, irritando a los lugareños con mi errática conducción.
Debido a que nos hemos dejado abierta la puerta que da directamente a la arena de la playa, encontramos el suelo del bungalow lleno de cangrejos atraídos por nuestros víveres, cuyos pasos (diez patas por cada ejemplar) resuenan en las paredes como una orquesta de castañuelas con sordina. Providencialmente, hay un retrato de Stevenson colgado en la pared, que parece sonreír al vernos de vuelta, pero complacido por la compañía de los crustáceos. Me pregunto ¿de qué habrían estado hablando?
Tampoco Stevenson tenía carnet de conducir, y también se emborrachó a menudo en la corte de Kalakaua, por lo que sentí que de algún modo estaba siguiendo sus pasos... aunque fueran los más erróneos. El ouroboros, de nuevo...
Kalakaua, el penúltimo rey de América, vivió en Hawaii, y fue muy amigo de Stevenson. No consiguió disuadirlo para que se quedara, por lo que la familia tomó rumbo a los Mares del Sur que darían lugar a ese libro homónimo en cuyas páginas resulta tan delicioso perderse y que han dado lugar a esta crónica.
En 1889 de Honolulu zarpó el Casco, un barco en el que Stevenson partió definitivamente hacia sus soñados Mares del Sur. Los esfuerzos del monarca para retenerle en Hawaii resultaron infructuosos, pues para Stevenson Hawaii resultaba “demasiado civilizado”.
RLS traía mucho dinero en sus alforjas y le precedía la fama mundial que había obtenido con La isla del tesoro. Todos querían fotografiarse junto a él, y se le disputaban en las fiestas, cenas y recepciones de la familia real, era una celebrity de la época, un Paris Hilton con bigote y tisis, y gozaba de esa posición y de sus privilegios. Su sempiterna chaqueta oscura, su media sonrisa burlona y su mostachito aparecen en abundantes fotografías expuestas en el antiguo Palacio Iolani, sede de la familia real.
En el Casco viajaba su mujer, Fanny, once años mayor que él, y un hijo de ésta, Lloyd Osborne, que admiraba al escritor y soñaba con seguir sus pasos. También viajaba la madre de Stevenson y algún personal de apoyo. Todos se embarcaron en un viaje sin retorno, como a menudo eran antes los viajes, pues tras un largo periplo murió en Samoa en 1894.
Henry James y otros amigos de postín
Durante toda esta agitada y constante mudanza de unas islas a otras Stevenson mantuvo una febril actividad epistolar, e intercambió cartas con numerosas personalidades de la época, como recoge el magnífico volumen Selected Letters of Robert Louis Stevenson, editado por Ernest Mehew (Yale University Press).
Por ejemplo, en una carta fechada en Vailina (Samoa), en julio de 1894 podemos ver cómo pregunta a su amigo J.M. Barrie, a la sazón el creador de Peter Pan, por qué los fotógrafos aficionados hacen invariablemente mejores fotos que los profesionales (!).
En 1887 escribe a Henry James un catálogo de sus dolencias, lo que prueba su estrecha relación y el delicado estado físico de nuestro escritor, que si no habría de morir por una causa lo haría por la siguiente...
Querido James:
Mi condenada salud me ha vuelto a jugar una vez más una mala pasada, de la manera más absurda, y la criatura que ahora te está escribiendo no es más que un pálido ser intentando huir del caldero de la fiebre, aquejado de reumatismo, riñón congestionado, inflamación de la pleura, el ya familiar hígado recalcitrante, el doloroso y obstruido conducto vesicular, la nadadora migraña, y el diablo acechando para cobrar en cada esquina de mi economía.
Con menos confianza y más admiración, en una carta fechada también en Vailima en 1894, RLS nos revela su fascinación por la poesía, y se dirige en estos términos a W.B.Yeats, el exquisito vate irlandés:
Querido señor Yeats:
Cuando era un niño, recuerdo las emociones al repetir los poemas y baladas de Swinburne... Pero me interesa mucho que usted sepa que por tercera vez caí preso a causa de su poema “The Lake Isle of Inniesfree”. Es tan pintoresco, airoso, simple, ingenioso y elocuente para el corazón, que toda palabra que yo pueda añadir al respecto sería en vano.
El tren de Harry Potter
Al igual que en lejano Oeste, los ferrocarriles escoceses interrumpen sus servicios con frecuencia debido a troncos que caen arrancados por el viento a las vías, o por temporales que impiden el avance de las locomotoras. La furia del agua es tal que yo he llegado a sufrir lluvia que procedía del suelo. Este efecto lo producen vórtices de viento sumados a aguaceros, y me sucedió en Fort William...
Es conocida la devoción de los británicos por sus ferrocarriles, hasta el extremo de que se venden en las grandes superficies recopilaciones de DVDs con imágenes de los principales trenes de vapor que todavía recorren Gran Bretaña en determinadas épocas del año, manteniendo vivo el espíritu de la caldera, el vapor, el carbón, las bielas y otros deliciosos anacronismos industriales.
Quise viajar en uno de los más significativos, y no por que apareciera en todas las películas de Harry Potter, convenientemente caracterizado, sino porque Stevenson tuvo una especial relación con esta vieja y entrañable oruga de metal: el Jacobite Train.
Cuando era joven, un tal Long John Silver, que nació en Arisaig en 1853 fue a trabajar en la construcción del faro en Barrahead. El diseñador del faro era Thomas Stevenson, padre de Robert Louis. Silver coincidió con Robert Louis en unas cuantas ocasiones, pues a éste le gustaba tomar el tren hacia las islas, el mismo del que hablaremos un párrafo más adelante. La leyenda local dice que Robert Louis Stevenson tomó el nombre de su personaje en La isla del tesoro.
Yo había comprado con mucha antelación mi billete para el 23 de mayo, con la intención de filmar una secuencia primordial de mi tercer largometraje, The Lobito, y resultó un amanecer con previsión de tormenta brutal para todo el norte de Escocia. Me encontraba en Inverness, y tomé el autobús a las 5:30 am hacia Fort William, de donde habría de salir el Jacobite a las 10:20, hasta Mallaig, con parada obligada en Arisaig, a la sazón pueblo natal de Long John Silver...
Hallé un tren centenario, repleto de pensionistas que también habían reservado su butaca meses atrás... y me gané su confianza, pues era la única persona que viajaba sola y con menos de medio siglo de vida. Entre todos me ayudaron a filmar los planos que necesitaba para mi película.
El viaje de ida, aun envuelto en una tempestad permanente, fue agradable. Llegamos a Mallaig, un reducto de pescadores tan azotado por el clima como bendecido por el paisaje, pero al regresar comenzaron los problemas. La tormenta, lejos de remitir, estaba arrancando árboles de cuajo y arrojándolos sobre las vías, y era preciso detenerse a menudo para retirar los troncos (como en los westerns dirigidos por John Ford).
Además, y como el viejo Jacobite Train es un tren de vapor, y el trazado tiene subidas y bajadas, debido a la espantosa tormenta que nos rodeaba, la locomotora no era capaz de alcanzar las cimas del recorrido, y se gripaba. Y lo que es peor, todo el convoy retrocedía cuesta abajo sin control marcha atrás, hacia Mallaig. Y las horas pasaban. Y yo perdía toda esperanza de coger mi tren a de vuelta a Edimburgo.
Finalmente, y horas de agonía después, llegamos a Fort William en medio de un tornado, la estación de trenes había cancelado todos los servicios y sólo había un autobús a Glasgow que circunvalaba toda la costa oeste de las Highlands, y que tardaría cuatro horas. Era mi única opción de alcanzar Edimburgo al día siguiente...
El viaje fue fantasmagórico, yo estaba tiritando y empapado. El tornado barrió toda la zona, y todavía no sé cómo el intrépido conductor del bus consiguió dejarnos en Glasgow a altas horas de la madrugada. Nunca olvidaré las peladas laderas de las Highlands, sin apenas árboles pero teñidas de un verde acuarela, como si sólo el musgo pudiera sobrevivir a los embates de un viento y una lluvia impenitentes... Recuerdo una caravana arrugada como una lata de refresco por los efectos del tornado, al margen de la carretera, y la banda sonora del autobús durante todo el trayecto: Annie Lennox (heroína local de Glasgow, por cierto).
Encontré alojamiento en una especie de albergue de mochileros con descuentos para gente con criminal records (cosas de la política de reinserción de UK, según creí entender del cerradísimo acento escocés de una guapa recepcionista en silla de ruedas). Dormí en una litera de un cuarto colectivo con la cámara y el iPhone bajo la almohada, rodeado de desconocidos que roncaban y maldecían en sueños, quizá añorando sus prisiones... Y soñé con Long John Silver.
Fin de trayecto
La firma de Stevenson es muy original, y más parece un pictograma que una rúbrica. Una S en el centro de una espiral que recuerda al traje de Superman, coronada con una L y una R... Una espiral que yo bien podría interpretar como una ouroboros, en la que he seguido las huellas de Tusitala y sus huellas me han seguido a mí, porque quiso la vida y el azar que me instalara a vivir en Edimburgo seis años después de estas aventuras.
Allí aprendí a desayunar haggis, un producto prohibido en todo el mundo, confeccionado a base de trocitos de pulmón, hígado, corazón y vísceras de cordero dentro de una tripa, muy especiado. Riquísimo, y muy energético. Aprendí a beber IrnBru ®, la bebida nacional escocesa que Stevenson nunca probó. Aprendí a decir Hiyá en los pubs en vez de Hello o Hi, considerados demasiado anglófilos... Aprendí a vestir mi kilt con ropa interior, para que los huevos no se me quedaran helados ante la primera ráfaga de viento. Y aprendí a no sucumbir a las ofertas de alcohol de los pubs de Glasgow, porque me arriesgaba a perder el tren de vuelta, o la conciencia, o ambas cosas.
Yo no pude producir mi documental, regresé a España con un metraje de prueba, el mencionado teaser, pero los acuerdos verbales que tenía con las televisiones se convirtieron en papel mojado tras un baile de sillas en los consejos de administración. Este negocio es así, pero nada me haría presagiar que años después me instalaría a vivir a escasas manzanas de la casa de Stevenson, cuyas huellas había seguido hasta Hawaii.
El hecho de que Stevenson muriera a la edad de quien esto escribe me hace estremecer, pues más de siglo y medio después de su nacimiento su obra sigue palpitando en las bibliotecas como una víscera irreductible. Porque cuando no había GPS, ni redes sociales, ni smartphones, ni cámaras GoPro®, ni patrocinadores que estamparan sus logotipos en las ropas de los aventureros, gestas como la del autor de La flecha negra se nos antojan hoy impregnadas de un irrecuperable romanticismo.
En 2009 la tumba de Stevenson en Samoa resultó severamente dañada por el terremoto de intensidad 8.3 (escala de Richter) y los subsiguientes tsunamis que se desataron. No es difícil imaginar a nuestro escritor sonriendo burlonamente dentro de su ataúd, sintiendo una vez más el vaivén de las olas bajo su quilla...
Pero confiemos en que su espíritu continúe susurrando historias, y que Tusitala siga siendo el improbable e irrepetible cordón umbilical que une Escocia con Hawaii.

Antonio Dyaz
Antonio Dyaz (Madrid, 1968) es escritor y director de cine. Ha publicado una decena de libros, entre ellos Mundo artificial (Temas de Hoy), Unicornio (Neverland) o Zombies sostenibles (Pantaleimon), y ha dirigido los largometrajes Off, SeX, Wear y The Lobito. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Ilustraciones de Leonard Beard

