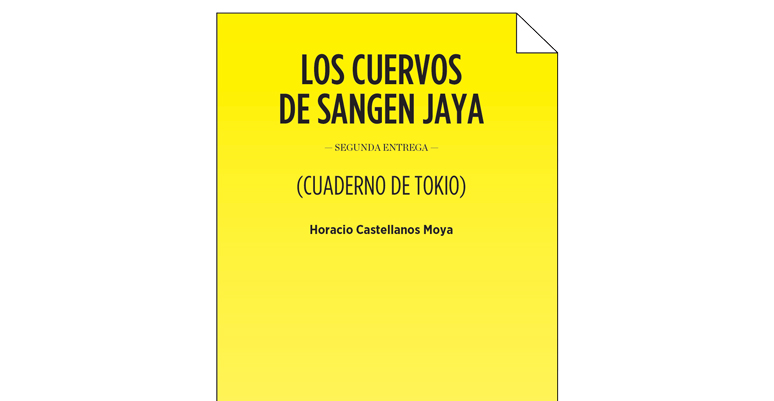
(35) Se muestran impasibles, introvertidos, silenciosos. Pero cuando gritan en las calles atestadas, pregonando sus productos, lo hacen con impudicia, como si imitaran a los cuervos gritones que los despiertan cada mañana.
(36) “Por qué hacemos y decimos las cosas que hacemos y decimos.” Me gusta la frase del viejo maestro. Parece el título de una colección de cuentos de Raymond Carver.
(37) Visité la zona de la ciudad que llaman Time Square. Primero entré a la librería Kinokuniya; luego vagabundeé por la explanada y las terrazas de la estación Shinjuku. Fue un paseo agradable hasta que volvió a mi mente el viejo fantasma con su hedor nauseabundo. No consigo romper mi mente, vaciarla de los huéspedes molestos, que consumen mi tiempo y energía, que me impiden ver de otra manera. Lo comprobé cuando caminaba hacia la estación Yoyogi, bajo una nube negra que ensombrecía mis pasos.
(38) Otra frase: “Por qué les doy importancia a las cosas que les doy importancia”.
(39) Lo peor es pasar caliente todo el tiempo sin tener con quien sacarse la calentura.
(40) Las callejuelas y pasadizos de Sangen Jaya están atiborrados de bares, changarros e izakayas. Me llevará tiempo recorrer bar tras bar hasta encontrar mi puesto de guarda.
(41) Como con calzador empiezo a entrar en el mundo de Kenzaburō Ōe.
(42) Llueve con furia; la humedad es una peste. Ayer fui a la universidad de Kanda. Ella me huyó, como si percibiese al animal que quiere mordisquearla. Luego fuimos a Chiba, la ciudad futurista. Subimos a un bar en el trigésimo piso, desde donde contemplamos la bahía de Tokio. Comí cartílagos de pollo empanizados, carne de caballo cruda y cecina de mantarraya, en ese orden.
(43) Muchos inodoros en Tokio parecen butacas de piloto de avión, con un complicado control de mandos en su brazo. He inquirido sobre el porqué de ello. Me explican que son inodoro y bidé al mismo tiempo, y que los mandos sirven para controlar la temperatura de la taza, y la presión y la altura del chorro de agua. Mucha gente sufre de hemorroides en este país, y por eso los inodoros inteligentes pueden encontrarse en la mayoría de sanitarios públicos. Me digo que en estas islas las hemorroides han desarrollado la inteligencia, o viceversa.
(44) Los vagones son nuevos, limpios, impecables. Sólo los usan diez años. Después se los venden al metro de Buenos Aires.
(45) Un viajero que llega a su nuevo destino con la ilusión de encontrar la sabiduría y sólo encuentra la muerte.
(46) Recorro las librerías de viejo de Jimbocho. Encuentro varias ediciones originales de Lafcadio Hearn, carísimas. Recuerdo las librerías de viejo de la calle de Donceles, en la Ciudad de México. No encuentro el libro de Yoshito Kakeda sobre Kukai ni Shingon Refractions de Mark Unno. Insistiré.
(47) M me llevó a Asakusa. Me inquietaban sus ojos, su risa, su picardía. Los puestos de venta, vistosos; y los templos, como de postal. Comimos helado de jengibre; luego bebimos una cerveza. Le confesé mi pena, lo que a veces me atormenta; ella confesó una aventurilla inconclusa. Una zona turística donde la gente compra mercancías nativas, tradicionales.
(48) Son tres calzoncillos que me regaló doña G, la amiga de mi madre, en San Salvador. Sucedió hace diez años. Los recibí con un poco de altanería, porque me parecieron feos, baratos. Fueron hechos en la fábrica de doña G. Siempre los miré con cierto desprecio. Hasta hoy, cuando me doy cuenta de que son los más viejos que tengo, los que más me han durado. Han recorrido conmigo medio mundo, literalmente, y han dejado en el camino a todos los demás calzoncillos que existían cuando ellos llegaron. Ahora cuelgan de un alambre frente a mi ventana, bajo el sol y la humedad de Tokio.
(49) Rozanov en Solitaria: “The secret of authorship consists in the constant and involuntary music in the soul. If it is not there, a man can only ‘make a writer of himself.’ But he is not a writer. Something is flowing in the soul. Eternally, constantly. What? Why? Who knows? —least of all the writer.”
(50) Ayer fue mi segunda tarde de domingo en Shibuya. Me metí a un almacén llamado Don Quijote a buscar una mesa plegable. Había gente por todas partes, muchas mujeres guapas, pero el encierro y la apretazón eran insoportables. Salí a la calle. Hubo un momento en que me quedé apoyado en un poste durante varios minutos contemplando el gentío, las aglomeraciones, abrumado por el zumbido de la ciudad. Huí hacia la entrada del metro.
(51) Sobre la identidad o la pertenencia: No soy árbol ni planta; me dieron mente, piernas y un planeta.
(52) El chiquitín hacendoso administra su fama, minúscula y misérrima. Su vida se le va persiguiendo lo poco que se habla de él.
(53) Visita a Kamakura: Buda, un Buda gigante, Buditas, más Budas. La misma cantaleta de imágenes, la misma idiotez ante lo invisible.
(54) Nueve de la noche. Rumbo a Kudanshita en el metro. La mayoría de pasajeros en el vagón son hombres que visten traje oscuro, camisa blanca y corbata. Burócratas y empleados que recién salen de la oficina. Todos dormitan, exhaustos. Es su noche de viernes.
(55) Yk me condujo a Akihabara, la pesadilla electrónica. Ella es joven, tiene varios teléfonos celulares y supuso que a mí la tecnología me importaba. Caminé como zombi entre las toneladas de artefactos; subí y bajé escaleras eléctricas edificio tras edificio, entre anaqueles repletos de aparatos. Una fila de lunáticos se disponía a pasar la noche a la intemperie, frente a las puertas de un almacén, ansiosos por ser los primeros en comprar temprano en la mañana el nuevo videojuego.
(56) L me cita en “el perro de Shibuya”. La pequeña escultura está en la plaza rodeada de edificios con pantallas gigantescas, típica postal de Tokio, por la que he pasado muchas veces. Llego a las siete de la tarde. Con estupefacción descubro que centenares de personas se aglomeran alrededor del perro, al igual que yo, a la espera de alguien, y que será una ardua tarea encontrar a L en medio de semejante multitud. El peor punto de encuentro en que he estado en el mundo. Era tanto el gentío que casi padezco un ataque de pánico.
(57) Visita a Shimo-kitazawa. Un laberinto de callejuelas repletas de pequeñas tiendas, bares, cafés, izakayas. Un barrio que parece auténtico, bohemio, para jóvenes, fuera de los circuitos turísticos. Tres guapas japonesas departían en el bar donde comimos. Les busqué los ojos, una mirada. Nada. La coquetería es ajena a esta raza. Regresé caminando a casa.
(58) Comprende que has perdido tu lucidez. Tu mente se retuerce. Pronto caerá, exánime.
(59) Noche caliente. El vecino de la habitación anterior a la mía sale de la tienda de abarrotes con una pequeña bolsa. Es joven, quizá gringo y estudiante. Avanza entre los transeúntes con una forma de andar poco natural. Entonces descubro que, unos metros detrás, lo sigue una joven japonesa. Van como si no se conociesen. Yo camino detrás de ambos, atento, sigiloso. Alcanzamos el edificio. Él sube las escaleras primero y enseguida enciende la luz de su habitación. Ella ha reducido el paso y espera unos momentos antes de seguirlo. Yo he permanecido en la esquina. Luego, amortiguando mis pisadas, subo las escaleras y entro silencioso a mi habitación. Me apresto a escuchar sus gemidos.
(60) La puta traidora aparece en tu mente. Al escucharla construyes lo que luego te atormenta.
(61) Un paisaje urbano que reniega de la cuadrícula, que prefiere la sinuosidad y hasta el laberinto.
(62) Podrías rehacerte, tirar los fardos. Estás lo suficientemente solo. Pero tienes miedo. Te aterra la aventura de convertirte en otro.
(63) A diario debo salir a comprar comida. El refrigerador y las alacenas son tan chicos que apenas les caben cosas; además, los sashimis no duran más que 24 horas. Aprovecho para explorar rutas y tiendas. Y no dejo de lamentarme: lo que podría degustar si hablara el idioma.
(64) Tanto dependes emocionalmente de los pocos que te quedan que te aferras a ellos como idiota.
(65) Carta de John Keats: “A man’s life of any worth is a continual allegory —and very few eyes can see the Mystery of his life —a life like the scriptures, figurative.”
(66) Estás hinchado de vos mismo. Nada te cabe.
(67) “La pesadilla de las pantallas.” Así podría titularse un libro sobre Tokio. Las hay de todos los tamaños y en los más insólitos lugares. Con dos excepciones: ni en los izakayas donde cenamos ni en los pequeños bares de medianoche. Una abstinencia que se agradece.
(68) Entre más trato de meterme en la novela, más me alejo de ella. Mi psique la rechaza, prefiere fantasear, vagabundear por calles desconocidas.
(69) La noche del martes me emborraché por primera vez en esta ciudad. Fue en Shimo-kitazawa. Demasiado sake con la cena. Y esas últimas cervezas fueron mortales. R enterró el pico en un bar de azotea; entre K y yo nos bebimos su último tarro. Apenas recuerdo cómo regresé caminando a casa. Bienvenido.
(70) A veces no deberías salir a la calle, sino permanecer encerrado, como se encierra en el sótano al obseso sexual cuando las niñas juegan en el patio.
(71) Te pareces al loco que logra salir del asilo, consigue una bata de médico y, con toda seriedad, comienza a diagnosticar los desvaríos del prójimo y a ofrecer recetas.
(72) Buscar Petersburgo del ruso Andréi Biely.
(73) Con disciplina de samurai aprendo a lavar cuidadosamente cada lata, botella o recipiente antes de tirarlos al tarro de la basura; también a depositar las sobras de comida en bolsitas de plástico muy bien selladas. En una habitación tan chica, con este calor húmedo, el hedor de la descomposición aparece a los pocos minutos.
(74) Un súcubo que se alimenta de semen. Ayer, éste; hoy, aquel; mañana, el siguiente. Un súcubo que necesita su dosis de semen.
(75) Reconoce cómo la has visto, lo que en verdad piensas de ella. Descubre que la desprecias y que estás aferrado a ese desprecio.
(76) Estaba la tarde de ayer en la terraza del café Segafredo de Shimo-kitazawa. Ella pasó a mi lado, sin voltear, pero hizo un gesto para que me fijara en ella. Se metió al almacén de enfrente para curiosear entre la mercancía, pero en verdad para que yo la viera. Luego salió y constató que yo la estaba mirando. Se perdió calle abajo. Media hora más tarde regresó. Yo seguía en la terraza con mi puro y la cerveza. Se puso a ver los anuncios de una compañía inmobiliaria, junto al almacén. Estuvo un rato confirmando que yo la miraba. Luego de nuevo se perdió en dirección a la estación de trenes. Más tarde pasó junto a otra chica, para que ésta me mirara. Parecían españolas.
(77) En cada tiempo de comida, cuando el tipo está a solas, a falta de un interlocutor, se consigue un agravio, y come como si estuviese masticando el agravio, con una voz imparable en su cabeza repitiendo lo que hará contra el causante o la causante de ese agravio. Después se queja de la mala digestión.
Horacio Castellanos Moya
Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, Honduras, 1957) es un escritor y periodista salvadoreño. Ha vivido en Canadá, Costa Rica, México, España, Alemania y Japón. “Cuando viví en Tokio —dice—, llevé un cuaderno de apuntes, a medio camino entre el diario y los notizen, como los llamaba Canetti. Ésta es la transcripción de los primeros apuntes”. Su última novela es El sueño del retorno.

