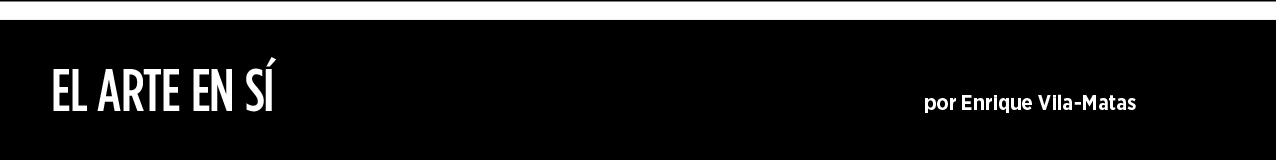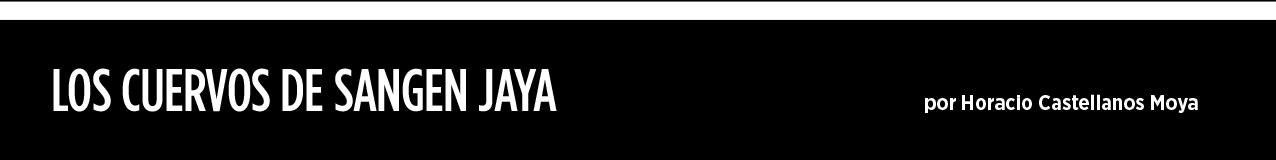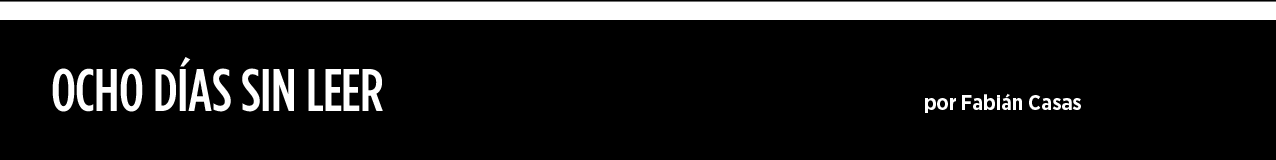EL ARTE EN SÍ
Enrique Vila-Matas
— 1 —
Viajar es importante porque te permite escapar de la fatalidad de no moverte nunca de tu poblado y, por tanto, te facilita no tener que ver toda la vida siempre a los mismos tontos.
¿Y qué es un poblado?
Me acuerdo de James Joyce: “Una nación es mucha gente que vive en el mismo lugar”.
Viajo mucho y todo eso sin duda incide en lo que escribo, aunque no me ha convertido en un narrador de viajes, sino en un explorador de mi geografía mental, en un narrador de viajes interiores; dicho de otro modo, dicho con las palabras que un loco inscribió hace unos años en la pared del manicomio de Angers: Viajo para conocer mi geografía.
Invitado a participar como “escritor residente” en la Documenta de Kassel en septiembre de 2012, acepté la propuesta pensando que podría profundizar en una región que me interesaba comprender con mayor amplitud: la nebulosa zona de las vanguardias del arte contemporáneo.
Luego sucedió que en Kassel me encontré con una geografía mental que había olvidado, pero que ya estaba en mí desde hacía tiempo, en realidad desde el día en el que, a temprana edad, descubriera que la vida pasa igual que pasa la brisa cuando cae la tarde.
— 2 —
Una obra de arte sólo puede interesarme si no la entiendo mucho y eso me empuja a intentar comprenderla mejor. Y es que si la entiendo a la primera, me aburro de forma letal. Pero esto es algo que me ocurre no sólo con las obras de arte, sino con muchas otras cosas más. A veces paso periodos obsesionado con frases que no comprendo de entrada. Es precisamente lo que me sucedió, no hace mucho, con unas palabras de John R. Russell que encontré en una reseña que él escribió en 1945 comentando un libro de F. O. Matthiessen. En esa nota crítica, Russell decía: “El arte auténtico no habla de cosas, ni sobre cosas”.
Una obra de arte sólo puede interesarme si no la entiendo mucho y eso me empuja a intentar comprenderla mejor. Y es que si la entiendo a la primera, me aburro de forma letal.
Me pareció una frase extraña y para mí, durante largo tiempo, constituyó un maravilloso misterio. Hasta que me decidí a terminar con el enredado asunto para poder ir en busca de otros enigmas, y entonces hice lo más sencillo: simplemente abrí el libro de F. O. Matthiessen que Russell había reseñado, y di muy pronto con una excelente pista para comprender mejor aquella afirmación sobre el arte y las cosas. En la página 157, Matthiessen decía que el arte auténtico era en realidad la propia cosa (the thing) y que por eso quien mejor había sabido elogiar el extremo vanguardismo de Finnegans Wake había sido un crítico de Pennsylvania llamado Widmark, que dijo que si aquella obra de
Joyce era absolutamente formidable era porque en ella no se hacía arte sobre algo, sino que era el arte mismo, el arte en sí, la cosa. Sonaba tan bien aquello que enseguida descarté la razonable idea de que estuviera mal traducido, y me quedé con lo que quise creer que allí se decía. Es más, imaginé una nota a pie de página en la que se aclaraba que “la cosa nunca habló de cosas”.
— 3 —
Antes de ir a Kassel yo creía que mi relación con el arte se podía sintetizar de un modo convencional recurriendo al absoluto entusiasmo que sentía por el mundo de la creación, por penetrar e instalarme en él, por habitarlo y someterlo, por lograr que la inspiración cristalizara por medio de una atención y una meditación rigurosas y constantes… O recurriendo a la idea de que nada hay como el placer y la capacidad de utilizar de manera creativa nuestro propio temperamento: sentir que tenemos el mundo a nuestra disposición y podemos organizarlo según el estado de ánimo que vaya predominando en nuestro carácter.
Pero Kassel modificó todo eso y hubo un antes y un después de mi visita a This Variation, aquel oscuro salón de baile montado por Tino Sehgal en un módulo prefabricado que situó en un olvidado ángulo de un jardín abandonado de un edificio contiguo al Hotel Hessenland (donde precisamente tenía yo un cuarto que había organizado a modo de “cabaña para pensar”).
La visita a This Variation tuvo un carácter emocional muy fuerte y cabe la posibilidad de que ese impacto lo hubiera podido crear sólo mi cerebro en la oscuridad. El caso es que recuerdo mi primera visita a This Variation como si estuviera sucediendo ahora mismo: avanzo con cautela, hundido en unas tinieblas totales, avanzo hacia el fondo del frío módulo que ha instalado allí Tino Sehgal, me adentro en la negrura y no tardo en comprobar, con sorpresa, que en esa oscuridad no
estoy solo, pues de repente alguien, a quien no puedo ver y que parece más acostumbrado que yo a la penumbra del lugar, pasa a mi lado y me roza ligera y deliberadamente el hombro. Reacciono y me preparo para oponer cierta resistencia si vuelve a intentar tocarme. Pero esto no llega a suceder. Después, creo notar que la persona que me ha rozado se ha alejado y ahora se dirige, bailando, al fondo del cuarto oscuro y se está reuniendo allí con otras almas que se diría que, al distinguirle en la impenetrable negrura de las tinieblas, abandonan su silencio y comienzan también a bailar mientras musitan leves cánticos extraños, con ecos de Hare Krishna. Entonces, no sé por qué, pienso que hay una boda secreta
y medio hippie al fondo de la sala.
—Pero ¿en qué boda pienso? —me pregunto casi en voz alta, quizá buscando ahuyentar a los espíritus que parecen moverse en las sombras.
Y poco después retrocedo. Y conmigo lo hace mi cerebro en la oscuridad.
Voy saliendo del módulo diciéndome que, según cómo se mire, resulta terrible comprobar la importancia de que a uno le rocen el hombro.
—¿Cómo te ha ido? —me preguntan los de afuera cuando salgo.
Me parece difícil comunicarles lo que allí he sentido.
Hoy, más relajado, me atrevería a decirles que me pareció haber estado en un lugar donde no había arte sobre algún tema u otro y que en realidad allí con toda seguridad no había nada que aspirara a ser arte, al menos arte convencional. Para mí que, sin necesidad de presentar objeto alguno, simplemente con movimientos, voces, susurros, Tino Sehgal se había limitado a generar instantes que tendían a la desaparición y que sólo existirían en el futuro si los narraba alguien que hubiera estado allí.
Como dice Martí Manen, “Sehgal no vende objetos ni documentos, vende momentos y gestos, y el arte deja de ser una propuesta contemplativa para ser vivencial”. No puede estar mejor resumido.
¿Y qué más había visto yo en la oscuridad? Que el arte sólo se hallaba en lo que me estaba sucediendo en aquel preciso instante y que en realidad la cosa —si tal cosa existía— pasaba como el arte y el arte pasaba como la vida.
Horas después, sentado en el bar de la gran terraza de la Orangerie, viendo pasar las nubes y también viendo pasar las horas idénticas a esas nubes, confirmé que el arte en sí se hallaba también allí mismo, en aquel espacio de apertura del castillo hacia el gran jardín francés y la nada; se encontraba en el aire, suspendido en aquel momento y suspendido en la vida, en la vida que pasaba como había visto yo que pasaba la brisa cuando pasaba el arte.
De hecho, me pareció ver que vida y arte marchaban juntas y formaban una unidad, algo que se podía perfectamente experimentar en This Variation. Era una unidad que, además, tendía a la desaparición.
Quizás había llegado el fin, el momento de decir que las instalaciones de Sehgal, sus happenings, todas sus obras, buscaban pasar, y pasarían. Como nubes. Más que ser, pasaban. Lo mismo podía aplicarse a la vida y al arte mismo y a la cosa en sí. Y no había otra, ninguna cosa más, ni siquiera el consuelo de una vanguardia extrema, sólo lo que allí sucedía, lo que estaba pasando, lo que pasa.
LOS CUERVOS DE SANGEN JAYA
(Cuaderno de Tokyo)
Horacio Castellanos Moya
(1) Shibuya City Hotel. Primera mañana en Tokio. Intoxicado de impresiones. ¿Qué contar? Veo una masa amorfa, de rostros y nombres desconocidos, rótulos abigarrados y signos incomprensibles. Anoche tuve mi primera cena japonesa, con bonito y atún crudos, y una larga sobremesacon sake. En la madrugada desperté con hipertensión; tomé la pastilla y volví al sueño. Un propósito: salir de mí mismo hasta donde sea posible. Otro propósito: no comparar, nada más empaparme de impresiones sin comparar. La oportunidad: formar al observador, hacerlo crecer. Veremos qué dicen los compañeritos del tiovivo.
(2) Pues los compañeritos del tiovivo protestaron anoche. Dormí a saltos. Hablé con S. Los meandros de la carne me atormentaron, como si no me hubiese propuesto evitarlos. La sensación de estar untado en el pasado, cual mantequilla rancia sobre pan viejo.
(3) El hotel está ubicado al pie de la colina de Shibuya, en cuyas empinadas callejuelas pululan los llamados “hoteles del amor”, y también bares, discotecas, restaurantes, sexshops. Veo pasar a parejillas tomadas de la mano. Mi entrepierna suspira.
(4) Noche en vela. G. y R. hablaron sobre literatura venezolana en el Instituto Cervantes. Luego fuimos a cenar a un izakaya cerca de la estación Ichigaya. Media docena de chicas muy jóvenes y guapas, alumnas de español de R. en la universidad de Kanda, nos acompañaban. Me senté entre ellas. Erré con los palillos. Hablé mucho. Tener opiniones y querer pregonarlas me hizo sentir imbécil. A medianoche tomamos el último tren hacia Shibuya. Le pregunté a R. si era normal que el profesor saliera de parranda con sus alumnas. Me miró como si yo fuese un extraterrestre. Anduvimos de bar en bar hasta las cinco de la mañana, cuando ellas tomaron los primeros trenes hacia los lejanos suburbios donde viven. Quedé vaciado.
(5) Conseguí apartamento, gracias a R. y a K., quienes ya tenían casi todo arreglado. Mucho trajín en los trenes; transcurrí como zombi. Llegamos a la oficina de bienes raíces luego de salir del laberinto de pasajes subterráneos de la estación Shinjuku. Debo pagar en efectivo, me advierten, nada de tarjeta o cheque, en este país se paga en efectivo. Y debo venir a pagar a esta misma oficina, si no me extravío en el laberinto de la estación, el día 9 de cada mes.
(6) El recinto o edificio tiene dos pisos, cada piso con ocho habitaciones iguales y alineadas, a las que se accede por un pasillo interno. Mi habitación está en el segundo piso; es la séptima hacia el fondo. Todo parece prefabricado, hasta las escaleras que se zarandean a mi paso. El material de las paredes semeja el cartón. Las reglas de silencio son estrictas: sé que tengo vecinos sólo por el ruido que hacen al abrir sus puertas.
(7) Me despiertan los cuervos de Sangen Jaya. He pasado mi primera noche en la estrecha habitación amueblada, con baño, cocineta y lavadora, mal llamada apartamento. Recupero fuerzas. Trato de regularizar el sueño. Debo comprar una cafetera italiana, una ensaladera, una lámpara de mesa.
(8) El graznido de los cuervos, a veces agreste, a veces violento, me remonta a aquella ocasión en que recorrí la ribera del río Birs en busca del sitio donde había muerto en mi sueño. Cuando al fin creí alcanzarlo, y recordaba la forma en que ahí me había ahogado, una bandada de cuervos comenzó a graznar en el cielo y a volar en círculos sobre mi cabeza. Un escalofrío erizó mi piel. Me retiré deprisa.
(9) El escritor en su celda, en su torreta. El viejo tema. En mi caso la vida se mueve en círculos. La habitación que ahora tengo me rememora la primera que renté fuera de casa de mis padres, a mis veintiún años, en Madison Avenue, en Toronto. Lo que cierra la curvatura es que ahora me hayan pedido, y me disponga a escribir, un texto autobiográfico precisamente sobre aquella lejana época de mi vida.
(10) Pregunta matutina: ¿qué parte de tu felicidad ordinaria depende de ser alabado? Respuesta: toda.
(11) No puedo abrir una cuenta bancaria hasta que me den mi credencial de residente en la delegación Setagaya. El trámite tardará dos semanas. Mientras, he de llevar mi dinero en un cinturón de seguridad oculto bajo el pantalón, como Rimbaud llevaba el fruto de sus andanzas en el desierto de Abisinia.
(12) Te refocilas en tu flaqueza. Estás desorientado. Quisieras salir corriendo, pero sólo tienes energías para tirarte en la cama.
(13) Esta ciudad es una tentación continua: las colegiales adolescentes visten como uniforme unas minifaldas provocativas, ya sean azul oscuro o a cuadros grises, que dejan al aire piernas tentadoras, motivo de ansiedad para el viejo libidinoso que algunos llevamos dentro. El uniforme se complementa con una blusa blanca, calcetas oscuras casi hasta la rodilla y unos mocasines color vino. R. me advierte que la ley es tremenda, que por nada en el mundo se me vaya a ocurrir tocarle las nalgas a una niña en el metro.
(14) Me percato de que padezco una crisis de estilo, traspié de la sintaxis.
(15) Amanece minutos antes de las cuatro y media. La temperatura no desciende en la noche: se mantiene el calor húmedo y pegajoso.
(16) La presencia de los cuervos al amanecer es abrumadora. Sus graznidos, fuertes y hasta desgarradores, comienzan con el primer resplandor, y se imponen sobre el ruido de los autos y la gran ciudad.
(17) Has venido a esta ciudad a observar tu locura, a comprenderla, si la suerte está de tu lado. Si no lo está, sólo quedará la locura.
(18) R. no tiene teléfono celular, dice con orgullo que él pertenece al “club de los desmovilizados”. ¡No al teléfono móvil!, proclama. Me pregunta, inquisidor, si yo compraré uno. Le digo que de ninguna manera, que yo perteneceré a su club, pero iré más allá, la marca del extremista: viviré en Tokio sin ningún tipo de teléfono.
(19) Percibes la red que te tiene atrapado, la maraña que no te deja ver ni avanzar. La percibes, por un momento tan sólo. Pero nada puedes hacer para salir de ella.
(20) Debo caminar más de tres cuadras para llegar a la avenida principal, por la que transitan los autobuses y bajo la que corre el tren de cercanías. En las callejuelas enrevesadas y laberínticas del barrio, el medio de transporte es la bicicleta. Camino por mi derecha, atento a las parvadas de ciclistas. Me fascina la pericia de esas mujeres que conducen el manubrio con una mano y con la otra sostienen la sombrilla abierta que las protege del sol, a veces hasta llevando dos niños: uno en la canastilla del frente y otro en el asiento sobre la rueda trasera.
(21) La literatura como oficio de hombres desesperados es la que cuenta.
(22) Carece de nombre la calle en la que vivo; carecen de nombre todas estas calles, callejuelas y pasajes. La dirección postal consta del nombre del barrio seguido por tres números, separados por guiones: el primer número corresponde a la sección, el segundo a la manzana y el tercero a la casa. Por ejemplo, Mishuku 1-14-2. Menudo enredo. Sólo las grandes avenidas merecen un nombre.
(23) Caminas con vergüenza, como si los demás transeúntes pudieran percibir con claridad tu suciedad privada, lo que a nadie revelas, lo que te avergüenza.
(24) Todo a escala reducida. Una gran ciudad donde todo lo personal es a escala bonsái, como si la intención fuera hacer al hombre cada vez más pequeño.
(25) Escribes como si estuvieras preso en una pequeña celda. Tienes que buscar las posiciones más insólitas para poder escribir. Y lo haces sin comodidad. Tu escritura será reflejo de ello.
(26) He visto en la web un vídeo con una entrevista a la escritora que más libros vende, a la best seller por antonomasia. Dice que escribe historias felices. No he sentido envidia, nada más cierta repugnancia. ¿O es eso la envidia?
(27) Domingo. Siete y media de la mañana. Esta raza no descansa: rumbo a la escuela ubicada en la siguiente manzana, sin uniformes, acompañados por sus padres, con una especie de cartilla en las manos, decenas y decenas de muchachos recorren la calle por debajo de mi ventana. Desde los árboles y los postes del alumbrado, los cuervos les graznan con agresividad.
(28) Comprender lo que haces en esta pequeña habitación, en esta metrópoli, en este lado del planeta, es un oficio que te rebasa.
(29) Pasa un auto, a vuelta de rueda, con un altavoz desde el que repiten un mensaje, quizá importante, porque son las nueve de la mañana de domingo, o quizá no. Yo no entiendo una sola palabra. La catástrofe podría caerme encima sin que me entere.
(30) Desde que el sexo llegó a tu vida, percibes la realidad a través de unas gafas, mejor conocidas como “las libidinosas”.
(31) Los cuervos están desatados. Bajan a la calle y hacen un círculo, con el mismo espíritu con el que un grupo de borrachos sale de la cantina a resolver sus rencillas. Y empiezan a agarrarse a picotazos entre graznidos desaforados.
(32) La soledad tan deseada es también el infierno tan temido, Onetti dixit.
(33) K. me acompaña a hacer el trámite de apertura de mi cuenta bancaria. Las empleadas de la sucursal de Sangen Jaya no hablan inglés. K. llena el formulario con mis datos. Me pregunta mi fecha de nacimiento. Hace cuentas y escribe que yo nací el año 31 de la época Showa. En este país el tiempo oficial aún se cuenta de acuerdo con los períodos imperiales; el tiempo occidental es una mascarada.
OCHO DÍAS SIN LEER
Fabián Casas

Desde acá se ven las rocas inmensas y mar hiperkinético, que golpea una y otra vez sobre las playas de Chile. Estamos en Isla Negra, un lugar en el litoral central del país que empezó a ser habitado por pescadores y pecadores después de la última glaciación. Somos un grupo de seis amigos convocados por otro amigo común para pasar unas vacaciones juntos. Algo así como un reality en la casa de la playa. Siempre me pareció que el mundo, en vez de ser un lugar prometedor, era y es un lugar hostil. Y los amigos son los que hacen que se vuelva un lugar habitable. Por eso me causa gracia la pregunta sobre qué libro te llevarías a una isla desierta. Yo a una isla desierta me llevaría un revólver y me pegaría un tiro. Porque los libros, la literatura, a pesar de su práctica aparentemente solitaria, son un acto social, colectivo, para aprender a estar entre los semejantes. Lo curioso es que los primeros ocho días en la casa de Isla Negra me los paso sin leer. Creo que nunca, desde que aprendí a leer, estuve sin hacerlo un sólo día. Para mí abstenerme de leer es como para Michael Douglas abstenerse del sexo. Sin embargo, los días pasan siguiendo a mi hija pequeña por las rocas de la playa, cocinando con los amigos y charlando con mi mujer sobre un viaje que ella quiere hacer a la ciudad de Valparaíso, que está a dos horas de la casa. También sucede un hecho inusitado que me produce un profundo placer. Después de cenar, con los platos de la comida sucios sobre la mesa, todos los comensales nos ponemos a charlar hasta la madrugada. Me había olvidado de este placer. Poder hablar con tus amigos dejándote llevar por la deriva de temas donde todo puede entrar: las películas, los gobiernos, la economía, las canciones, los poemas que hemos leído. Hablamos de manera vertical, profunda, hasta bien entrada la noche. Bajamos a las profundidades del diálogo y ahí nos movemos en una zona insonorizada y lenta, como sucede con la prosa de algunos momentos maravillosos de la obra de Juan José Saer.
Conocí a Pedro, uno de los amigos del reality, hace muchos años. Ambos éramos jóvenes y recuerdo estar corriendo a su lado por un techo de una terraza de una galería de Santiago de Chile. Hicimos algunos destrozos aquella vez. Él tenía un grupo con el que hacía perfomances artísticas y posteriormente se hizo muy conocido con algunos libros que publicó con relatos, novelas y crónicas. Hace mucho que no lo veía y ahora tiene un agujero en la garganta porque lo operaron de un cáncer. Durante los primeros días en Isla Negra, va a usar un pañuelo en el cuello, para tapárselo. Pero a medida que avance el programa, a medida que las relaciones ganen intensidad y soltura, va a dejar de lado cubrirse el cuello, va a respirar con el agujero, sin problemas, va a hablar como Darth Vader y mi hija, de tres años, le va a preguntar: “¿Por qué hablás con esa voz, tío Pedro?”. Y él le va a contestar: “Porque me porté mal y una bruja mala me castigó”. Una tarde, mientras tomo café, solo en la cocina, Pedro se sienta a mi lado y me cuenta, a grandes rasgos, su vida. Su infancia en una casa muy pobre, su devoción por su madre y el surgimiento de su sexualidad como algo conflictivo en un país muy conservador. Cada persona es una canción. Algunos pueden llegar a entonarla, otros sólo pueden ser cantados por extraños.
La primera vez que llegué a Chile, los poetas chilenos me dijeron: “Ustedes, los argentinos, son novelistas, nosotros somos poetas”. Ahora parece que la nueva narrativa chilena está tratando de modificar esos paradigmas estériles. Hoy en la sobremesa hablamos sobre Pinochet. Mis amigos chilenos se sienten frustrados porque Pinochet entró en el senado cuando abandonó el gobierno y porque murió de viejo, sin ser juzgado. Me dicen: “Ustedes, en cambio, juzgaron a los genocidas, están todos presos”. Me doy cuenta de que no siento un orgullo estúpido por una zona geográfica. Acá hoy, de alguna manera, soy chileno. Cuando semanas más tarde camine por los alrededores de La Moneda, voy a sentir una profunda emoción por estar cerca del lugar donde se batió hasta la muerte Salvador Allende. Esa noche, en Isla Negra, le digo a mis amigos: “En Argentina se ha juzgado a los militares, pero jamás tuvimos, como sí lo tuvieron ustedes, un verdadero gobierno de izquierda. Por eso, cuando lo derrocaron, tuvieron que exterminar a Allende, porque era de verdad. Perón, en cambio, que era de derecha y populista, se escondió en una cañonera paraguaya y se refugió bajo el ala de Franco, otro dictador”. Allende, les digo a mis amigos, no sólo se defendió a tiros, sino que tuvo tiempo para escribir un poema genial y transmitirlo por radio. Un poema en cual habla de que se abrirán las alamedas para dejar paso al hombre nuevo. Genial.
¿ES LA COLECTIVIDAD LA MITAD DEL TRABAJO?
Sonia Fernández Pan / Fotografías de Marc Lloig Llibre
Observaciones sobre la exposición Llocs comuns,
Can Felipa (22 de enero-15 de marzo de 2014)
Los designios del arte, sin llegar a ser inescrutables, resultan insatisfactoriamente crípticos para la audiencia general a la que aspiran interpelar. Como sucede con algunos productos y marcas explícitamente circunscritos en las derivas del consumo, el arte de manera más o menos voluntaria ha ¿sabido? desvincularse de un contexto general de producción sujeto a la autoridad del mercado. Es más, algunos afirmarían que el arte es una estructura de resistencia contra las veleidades de un sistema económico donde el interés crematístico es casi dogmático. Otros, aun defendiéndolo, impugnarían al arte su condición de objeto de lujo y sus continuos coqueteos con un mercado que entiende lo intelectual como fetiche o la cultura como plusvalía rentable. Y algunos, sin embargo, estaríamos más de acuerdo en que el arte se declina en la pluralidad de unas prácticas artísticas que operan en un campo de fuerzas contradictorias. Porque, si bien algunas de ellas se autodefinen en oposición a cierto status quo hegemónico, dicha resistencia suele efectuarse en el campo de la representación y no en el funcionamiento de su propia infraestructura, tan neoliberal como cualquier otra.

La cuestión se complica más al tener en cuenta cómo las formas de trabajo impulsadas por los artistas a partir de 1960 han servido de inspiración a algunos de los paradigmas de
producción inmaterial que definen el capitalismo actual. Es aquí cuando recuerdo un curso impartido hace años por Carles Guerra en Barcelona, en el Foment de les Arts i del Disseny (FAD): ¿Quién tiene miedo del arte contemporáneo? Aquellas sesiones consistieron no tanto en una terapia contra los traumas habituales del arte sino en una introducción al arte contemporáneo basada en la engañosa dicotomía entre arte y vida. Esta división, tan célebre como inoperativa, sigue siendo sin embargo uno de los impulsos cinéticos de muchas prácticas artísticas que se dejan traicionar por el lenguaje cuando aseguran dialogar con la realidad, como si ésta fuese algo que sólo sucede fuera del museo, en la calle.
Aquel curso avanzaba un discurso ahora mucho más habitual a la hora de analizar una experiencia estética que también funciona a modo de fábrica, por inmaterial e imperceptible que ésta parezca. La relación entre arte y vida que entonces presentaba Carles Guerra, lejos de alimentar una de las aporías constitutivas del arte, evidenciaba la contribución de este a los procesos de gentrificación urbana; a la construcción simbólica de unas ciudades que entienden la cultura desde la competitividad de la estadística; y al desarrollo de una desbordante economía de imágenes en la que el arte intercambia la trascendencia por lo trendy y la experiencia estética por el consumo de la experiencia. La pregunta que valdría la pena hacerse hoy no sería tanto quién tiene miedo al arte contemporáneo, sino si es posible que el arte todavía sea capaz de provocar algún temor efectivo en el sistema que no pase por los sobresaltos del escándalo mediático.
Pese a todo lo dicho, la continua demonización del arte como mecanismo de producción plenamente insertado en un capitalismo —mal llamado— cognitivo no resulta totalmente satisfactoria para un análisis que quiera sobrepasar el placer de la detracción contra el mercado del arte. De hecho, en un giro un tanto perverso, podríamos cambiarnos de bando rápidamente. Y recordar hitos artísticos que, en su destierro voluntario del hermetismo asociado al arte, decidieron salir al mundo real a través de su incorporación explícita en los modelos de producción industrial del momento. Estoy pensando en el ejemplo casi paradigmático de la cooperativa Artist Placement Group, que tuvo la ocasión de ser recuperado décadas más tarde en la Raven Row de Londres, dentro de una de las pocas exposiciones donde el display de archivo intervenía coherentemente en un contenido manipulable por parte del espectador, al contrario que tantos modelos expositivos que convierten el archivo en un simulacro de sí mismo.
Haciendo de una frase su carta de presentación —“Context is half the work”— los impulsores del APG perseguían concienzudamente una incorporación de los artistas a las filas de la industria y del aparato burocrático en el Reino Unido de los años sesenta y setenta. Cada artista, sugerido por el APG a diferentes sectores de la industria británica, lanzaba una propuesta a la organización elegida, la cual decidía servir o no de anfitrión para un huésped transitorio, independiente y potencialmente problemático. Sin llegar a ser una causa directa, actitudes como las del APG funcionan casi como un preámbulo del actual sistema de residencias de artista. Con la notable salvedad de que aquellos artistas británicos de entonces tenían que vérselas con un contexto profesional cuyos trabajadores, cuando no los rechazaban abiertamente, se dedicaban a ignorarlos, a sospechar de sus motivos de estancia y —cómo no— a hacer sentir al artista más outsider que nunca.
El APG no duró mucho tiempo. En su puesta en práctica de un turismo de contexto, vino a confirmar que la utilidad del arte no siempre pasa por una renuncia al propio ecosistema o por una imitación de la experiencia de la clase trabajadora tradicional. Otro de los entrañables desaciertos de APG radicó en una creencia que se ha reforzado con el paso de los años: aquella que considera que el arte es beneficioso per se y que, desde una postura generalista que no examina la especificidad de aquella realidad en la que se inserta, conlleva siempre una mejora social del sistema.
El APG, con su proyecto The Sculpture en Hayward Gallery en 1971, también podría conectarse directamente con ese cambio de la economía desde la producción industrial hacia el nuevo paradigma de lo inmaterial y del intercambio de ideas. The Sculpture consistió en una gran mesa de debate que duró 3 semanas y que no permitió la participación del público asistente. Sirvió de germen para un modelo de artista que se ha visto obligado a reconvertir —o ha querido hacerlo voluntariamente— el espacio del taller en una de las muchas oficinas que sostienen la actual economía terciaria. Artista que, en los años noventa, dejará de hacer obras de arte para realizar proyectos artísticos, extraviando en muchas ocasiones la propia noción de artista para autodefinirse (con todas las contradicciones del término) como productor cultural. La reciente historia de las últimas décadas podría describir la transición del taller de artista al estudio del artista, pasando por el artista postestudio y postdisciplinar, al artista como estructura deslocalizada o el artista como fábrica colectiva representada por lo individual de su autoría.
Salvando diferencias notables, aquella mesa de debate impulsada por The Sculpture, lejos de ser una perfomance sin guión de algunas problemáticas del APG, inauguraba en el contexto artístico un modus operandi que se apropiaría efectivamente un capitalismo que, en su férrea defensa de una creatividad utilitarista, ha incorporado a sus filas creativos, directores artísticos o headhunters. La oficina, campo de operaciones predilecto por el sistema, ha servido también de fuente de inspiración para algunas prácticas artísticas, tanto desde su potencial estético como desde el tipo de subjetividad laboral que produce.

En un intento de reafirmación de la existencia del artista que funciona como una oficina nómada, aparece Recent Work By Artists dentro de la exposición Llocs comuns, comisariada por Sabel Gavaldón en Can Felipa (Barcelona). Franquicia descontextualizada de un proyecto anterior, este colectivo creado a propósito para la exposición que, a su vez, surge de otro colectivo —Auto Italia— más afiliados temporales —Tim Ivison & Julia Tcharfas, George Moustakas y Rachel Pimm— aparece en Llocs comuns para construir una oficina corporativa que pueda ser empleada por un visitante reconvertido en productor esporádico de una representación de la producción terciaria en el contexto del arte.
Sin conocer su primera sede en Londres, la oficina que aparece en Llocs comuns arrastra consigo involuntariamente los postulados de aquella estética relacional cuyos ejemplos paradigmáticos llevaban inscritos también la historia de un fracaso silenciado: el de una relacionalidad que, pretendiendo hablar a una clase social extraartística, sólo conseguía fascinar a la audiencia de siempre. Puede que a esta franquicia de RWBA se le haya olvidado que, aún formando parte más o menos consciente del sistema de producción cultural, los visitantes no acuden a las salas de exposiciones a trabajar. Tampoco los artistas. Y menos aún en un espacio preparado para posibles injerencias de otros mientras se trabaja. O podría ser un tanteo visual para la escenografía de un futuro inhóspito, no tanto por sus déficits de acogida, sino por una situación de ausencia en la que las oficinas ya no necesiten de trabajadores para seguir funcionando. Un futuro con la identidad despersonalizada de las franquicias.
Entre la actitud que estigmatiza el arte como pieza de una cultura reconvertida en industria y el gesto de utopía practicante de aquel APG, Llocs comuns vendría a ocupar una zona intermedia. Porque, al mismo tiempo que impulsa y entiende los razonamientos de la primera, mantiene una actitud contenidamente celebrativa en torno a la posibilidad de acción de las prácticas artísticas —y de los artistas— dentro de la economía actual. Y lo hace a través de unos artistas que, asumiendo los riesgos de la especulación cognitiva y la insuficiencia continua de medios de la infraestructura inicial del arte, no piensan tanto en el artista como fábrica sino en el artista como un nodo de procesos colectivos. Aunque, recapacitando en los puntos de intersección posteriores que desea todo proyecto artístico una vez emplazado en el espacio más o menos público de una exposición, analizar la producción artística como una zona ulterior de intersecciones sería incurrir en una obviedad camuflada en la poética de la retórica. En un gusto personal por cierta lógica perversa, quizás valdría la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el potencial del arte dentro de la economía especulativa e inmaterial si su medio de trabajo primordial y más conocido —la exposición— podría representar una de las formas de obsolescencia programada por excelencia dentro del ámbito general de la cultura? ¿Se ha delegado en el arte la manutención de una promesa de mejora y una situación de compensación social que no se transcriben a ese “mundo real” al que continuamente se refiere? Es más, ¿no están todas las prácticas artísticas previamente condicionadas por los procesos y cambios económicos, lo incluyan explícitamente o no en su aparición pública?
Pese a la presencia inaugural de la oficina promovida por RWBA, todo el conjunto de trabajos que intervienen en Llocs comuns tienen como punto de partida otra pieza, una de las partes de la Trilogía postfordista de Octavi Comeron. La fábrica transparente sirve como estímulo para una puesta en escena expositiva que parte de la asimilación de los ideales estéticos e ideológicos de la modernidad por parte de un capitalismo donde el valor simbólico importa más que el objeto que lo sujeta. Aquí es una fábrica de automóviles reconvertida en escaparate de lujo la que le sirve de coartada a Octavi Comeron para testimoniar la opacidad transparente de la fábrica contemporánea y la oratoria corporativa del marketing identitario de (auto)promoción.
Al filtrar el contexto artístico desde la situación del trabajador contemporáneo, el artista (no tanto el resto de agentes involucrados en una institución cuya sede, si bien representada por el edificio del museo, ocupa un espacio simbólico) juega con desventaja en el ámbito legal de una profesión sin contratos y sin una definición operativa en términos jurídicos. El contrato común, también de Octavi Comeron, es un proyecto que aparece en sala. Pero como tantos otros proyectos no expositivos generados por artistas, corre el riesgo de convertirse en un objeto aurático que, en su repetición fotocopiada, se confunda con los axiomas estéticos del arte conceptual. La concepción de un contrato útil para los artistas es algo que ya puso en práctica Seth Siegelaub con el abogado Robert Projansky en 1971. The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement se recuerda más por la autoría del célebre promotor —sí, con estrategias de marketing incluidas— del arte conceptual y por su condición de fetiche del pasado contemporáneo del arte, que por su utilidad e intención iniciales. El contrato propuesto por Siegelaub es visto, de igual modo que las prácticas conceptuales que defiende, como una suerte de protocrítica institucional que, en última instancia e inconscientemente, garantizaba la condición mercantil del arte, por inmaterial que éste fuese. La particularidad de El contrato común no reside, sin embargo, en que sea necesario otro impulso para normalizar la situación legal del artista, sino en la reivindicación de la obra de arte como un bien común que rechaza los derechos de propiedad. Este contrato saldría del espacio de negociación habitual del arte para inscribirse dentro de los nuevos modelos de distribución de un conocimiento extraído de su aura de protección intelectual. Pensando en algunos de los comentarios de Peio Aguirre en torno al trabajo del comisario de arte como una práctica que opera, ante todo, con la plusvalía, uno se pregunta si es realmente posible codificar reglamentariamente un sistema de producción que existe como negación y aceleración de aquel otro sistema más general al que alude, como antagonista y adalid de las derivas actuales de una economía capaz de capitalizar el desorden simbólico de la realidad.
La envergadura de la herencia conceptual en el contexto artístico de Barcelona es algo que ha sido reiterado en numerosas ocasiones, tanto desde la seriedad de los argumentos teóricos como desde los chistes propios de toda endogamia profesional. Economía productiva, de Mireia c. Saladrigues, dentro de todo un conjunto de obras notablemente materiales para referirse al grado de inmaterialidad que ha invadido la economía, vendría a recordarnos un atavismo contemporáneo: el de la desmaterialización de la obra. En una suerte de plató de grabación con elementos mínimos, aparecen las ruinas de una maqueta hecha de helado. La huella de un acontecimiento temporal se refiere, sin embargo, a la desaparición del antiguo complejo fabril de Can Ricart dentro del Poblenou, una zona de Barcelona que ha visto cómo se derretía progresivamente su condición periférica para pasar a celebrar el chic de la estética industrial. Pese a la traducción poética de una situación general dentro de una zona urbana invadida por la arquitectura de diferentes centros corporativos, los procesos colectivos que incorpora Economía productiva no estarían tan distantes de la fabricación de cualquier escultura contemporánea. Sólo que esta vez todos los agentes implicados pertenecen al mismo barrio, una zona en la que las políticas culturales locales ensayan la amnesia histórica gracias a la inteligente paradoja de olvidar la función y las condiciones tradicionales de aquellas fábricas.
La estética industrial del artefacto artístico está representada en Llocs comuns por algunas piezas de la serie Skeleton, de Petros Moris. Sin embargo, aquí las apariencias también engañan y donde el ojo percibe manufactura industrial, el artista realiza un trabajo de intervención artesanal. Petros Moris actúa sobre diferentes barras de acero corrugado trabadas a partir de piezas construidas manualmente que, a su vez, parten de una vuelta a la materia a través de la fabricación de un prototipo digital que sirve de patrón para las demás. Skeleton funciona entonces como un punto de intersección entre diferentes modalidades de producción (la industrial, la manual, la digital y, cómo no, la artística) que devuelven al arte esa condición material y pesada que las prácticas conceptuales se encargaron de desmontar a conciencia. También practica un gesto honesto en el que lo colectivo se entiende como una suma de procesos y necesidades y no como la disolución engañosa de la figura del artista. Frente a la creciente tendencia de definir las prácticas artísticas mediante procesos y proyectos, la serie Skeleton también posibilita el uso de la noción de “pieza”, sin el riesgo de cometer anacronismos definitorios.
Tras la tan desfigurada interactividad, desde la década pasada el fantasma de lo relacional planea sobre cualquier trabajo artístico que proponga una intervención explícita por parte de la audiencia. Será que a veces esa misma audiencia está cansada de sentir que su participación es decorativa, cuando no gratuita o instrumental. Puede ocurrir también que, en el espacio altamente codificado de toda exposición, aparezcan artefactos artísticos que interpretan la intervención del espectador potencial como la incorporación de múltiples jugadores a
un videojuego. Tesla 12, de Carlos Valverde, es un
dispositivo que funciona según parámetros semejantes. Aunque aquí la cruzada virtual se convierte en la búsqueda de un momento de comunión colectiva justificada desde una espiritualidad tecnológica que invoca a Nikola Tesla como pater sindical. Tesla 12 nos obsequia con un mecanismo asociado a una estructura física que necesita de 12 espectadores que interactúen simultáneamente para descubrir qué es lo que sucede cuando se cumplen sus sencillas pero poco viables instrucciones. Es aquí donde no estaría de más señalar la ubicación relativamente periférica de la sala de exposiciones de Can Felipa como parte de una estructura artística urbana que ha priorizado el centro de la ciudad como campo de operaciones del arte. Las insuficientes condiciones de visibilidad de Can Felipa para aquel que no conoce previamente la sala hacen de Tesla 12 un artefacto frustrado que quizás sólo pueda ver satisfecha su propuesta colectiva en días —como el momento de su inauguración— en los que la afluencia de público está más o menos garantizada. A ello podríamos sumar la dificultad de que 12 personas se pongan de acuerdo para hacer algo a la vez, sobre todo cuando no se conocen entre ellas.

Si atendemos a la situación del artista que enseñan y construyen los medios generalistas de prensa, parece que la precariedad fuese algo que al contexto artístico ni le afecta, ni conoce. Abundan especialmente reportajes breves donde el análisis del arte pasa por el comentario dirigido a subrayar la condición especulativa de un arte que aparece como la sala VIP de un contexto internacional que se olvida de la existencia de un vasto territorio definido por las particularidades locales. En una exposición como Llocs comuns, que centra su atención en los efectos de la nueva economía sobre las prácticas artísticas, no podía faltar un episodio referido a la precariedad del artista. Werker 4. An Economic Portrait of the Young Artist, de Marc Roig Blesa y Rogier Delfos, es un proyecto que asimila las condiciones de vida del artista joven dentro de la arquitectura fragmentada de una nueva fábrica. Las salas de exposiciones, al mismo tiempo que visibilizan el trabajo artístico, podrían ser vistas aquí como un escenario inmaculado en el que se extravían esas condiciones problemáticas de las que surgen gran parte de los trabajos que en ellas se exhiben. La sucesión de testimonios que componen la serie presentada por Werker 4 es consciente de la condición de fábrica del arte, aludiendo tangencialmente a ella a través del diseño de unos pósters que relatan en primera persona la situación de tantos artistas que, para poder desarrollar sus proyectos y subsistir a diario, deben también trabajar en otros ámbitos. Inspirados en los diarios murales de la Rusia soviética de los años veinte, que ocupaban las paredes de los edificios públicos para comunicar y propagar la ideología política de entonces, estos pósters podrían estar reclamando —no sin cierta nostalgia— la activación de un remanente de sustancia revolucionaria en la actualidad. Y la contemplación del trabajo del artista como un trabajo más dentro de un sistema económico que le falta al respeto con cada representación superficial y trivial del mismo.
La cuestión de la representación, asociada tradicionalmente al arte del pasado, pese a la voluntad consciente del arte contemporáneo por sobrepasarla, superarla, desmontarla o entenderla desde su potencial crítico, no deja de ser un inconveniente en aquellas prácticas que buscan algún tipo de transformación en la esfera social. El problema con el que se encuentran los proyectos artísticos que aluden directa o indirectamente a la latencia política de la producción artística es precisamente que la transformación que proponen no deja de operar en el ámbito de la representación. Un ámbito que rechazan al mismo tiempo que dilatan y consolidan. Otro de los problemas con el que se encuentran las prácticas artísticas que persiguen la activación de un disenso dentro de la opinión pública es el acuerdo previo con la audiencia a la que se dirigen. Una audiencia que, al estar constituida en su mayor parte por el propio sector profesional, ya conoce, entiende y comparte de antemano sus premisas.
Llocs comuns no es una exposición que se entretenga amonestando al presente. Como tampoco se precipita sobre el futuro inmediato del arte. Llocs comuns es una apología de la colectividad que lleva inscrita una sospecha: la de la superioridad moral de un carácter colectivo autoconsciente dentro de una realidad en la que ningún artista —y ningún individuo— funciona con absoluta autonomía. Llocs comuns es también un espacio conmemorativo en el que no se recuerda un momento determinado sino una situación habitual en el arte; no lo individual del artista sino un intento de colectividad a través de varios proyectos. Es aquí donde la actitud positiva que recorre una exposición que surge de la influencia de la metamorfosis económica en las formas y métodos del arte actual puede servir sencillamente para no verlo todo tan negro siempre que se menciona este tema. Incluso para considerar si una de las principales aspiraciones del arte (su inscripción de cierta condición de negatividad dentro del status quo) ha de pasar por la negación sistemática o puede intervenir desde un gesto afirmativo que no sea traducido como naive.
Enrique Vila-Matas
Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) es escritor. Sus últimos libros publicados son las novelas Kassel no invita a la lógica y Aire de Dylan, las conversaciones con su traductor al francés André Gabastou Fuera de aquí, y la selección de sus ensayos Una vida absolutamente maravillosa.
Horacio Castellanos Moya
Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, Honduras, 1957) es un escritor y periodista salvadoreño. Ha vivido en Canadá, Costa Rica, México, España, Alemania y Japón. “Cuando viví en Tokio —dice—, llevé un cuaderno de apuntes, a medio camino entre el diario y los notizen, como los llamaba Canetti. Ésta es la transcripción de los primeros apuntes”. Su última novela es El sueño del retorno.
Fabián Casas
Fabián Casas (Buenos Aires, 1965) es poeta y narrador. En su obra destacan los libros de poesía Otoño, poemas de desintoxicación y tristeza; Pogo; El spleen de Boedo y Horla City y otro; la novela Ocio; los libros de relatos Los Lemmings y Breves apuntes de autoayuda, y sus Ensayos Bonsái.
Sonia Fernández Pan
Sonia Fernández Pan es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha realizado el programa de estudios independientes del MACBA. Es la creadora de esnorquel, proyecto web sobre crítica de arte emergente barcelonés, y ha comisariado las exposiciones F de Ficción (Can Felipa), Fuga: variaciones sobre una exposición (Fundació Antoni Tàpies) y El futuro no espera (la Capella). Colabora en A*Desk.