El tenedor y la guillotina
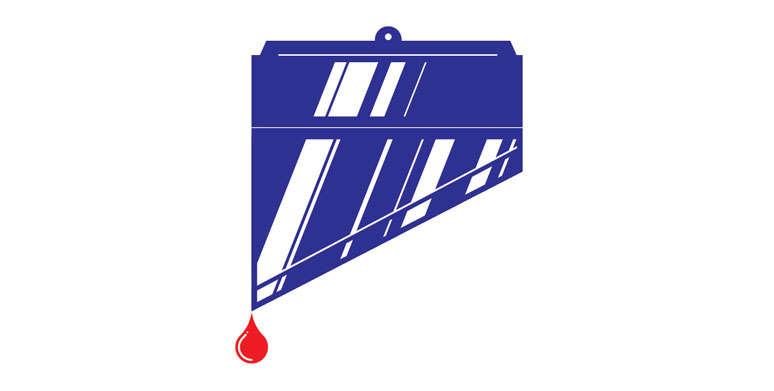
La Revolución Francesa selló el destino de las cocinas europeas y de los establecimientos de restauración hasta dotar a éstos de la fórmula bajo la que hoy se presentan. María Antonieta prescribió pasteles a los hambrientos que pedían pan a las puertas de Versalles y la cosa dio origen a los restaurantes. El desencanto político y la creciente pobreza de nuestro tiempo, auspiciados por la crisis económica, quizá se traduzcan en nuevos horizontes para la gastronomía. ¿A dónde irá ésta? Si hacemos caso a la perspicaz intuición de Marx sobre la aparición en dos tiempos de los acontecimientos históricos, primero como tragedia y luego como farsa, quizá estemos asistiendo a una reedición de las provocaciones pasteleras por parte de una aristócrata francesa.

Ahora que en Francia decae la trinidad cívica de la modernidad que trajo la Revolución (Libertad, Igualdad y Fraternidad) y que el socialismo de Hollande se atenúa por la fuerza con que pisan las botas económicas alemanas, conviene recordar que Marx hablaba de Francia cuando sostuvo que todo sucede dos veces. En espera de que la hora de la conspiración convoque a los fantasmas que nos diezmen masiva y subrepticiamente, Christine Lagarde, la jefa del FMI, ha invertido la fórmula —primero la farsa, luego la tragedia—, y sus ovarios la han llevado más lejos que los de María Antonieta, archiduquesa de Austria, desmayada precursora de las it girls y reina consorte de Francia durante los años que precedieron a la Revolución, con su brutal “que coman pasteles”: “Vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante”, ha dicho Lagarde.
Si el episodio prerevolucionario de María Antonieta revistió un humorismo cruento, lo de Lagarde evoca escenarios de exterminación masiva. Christine, con más dientes que un cocodrilo adulto y esa nariz remilgada que parece conservar de su juventud la pinza nasal acuática con la que practicaba natación sincronizada. La sin par Lagarde, con el cuello apuntalado por perlas, un casquete de pelo blanco estilo Regencia y la piel de color cacahuete parecida a las pátinas de los barnices de esos retratos al óleo que jalonan el Louvre. Una mujer que nada más aterrizar al frente del Fondo Monetario Internacional se subió el sueldo hasta la cifra de 324.000 euros netos anuales para recomendar a continuación que los salarios españoles, esa delgada ramita a la que nos aferramos mientras rodamos precipicio abajo, acompasaran nuestra caída y descendieran considerablemente.
El demógrafo británico Thomas Malthus sostuvo que, mientras la población crece en progresión geométrica, la cantidad de alimentos disponible sólo lo hace de forma aritmética, con el resultado de que, de no mediar obstáculos privativos (castidad) o destructivos (epidemias o guerras), un día la población será mayor que los medios de subsistencia. Esta teoría inspiró el auge de la derecha liberal: la caridad y asistencia a los pobres sólo harían que éstos crecieran en número y empujarían a la bancarrota nacional. La atmósfera intelectual de la época alentó la proliferación de los darwinismos, hasta que Marx contradijo la teoría malthusiana afirmando que el desarrollo de la tecnología haría viable el crecimiento exponencial de la población. ¿Llegaremos a comer nutrientes sintetizados en laboratorio mientras una élite mastica lujuriosamente comida de sabor y apariencia realistas?
Si algo ha salido fortalecido con la crisis es el cinismo a quemarropa y el abandono de los camuflajes: la barbarie asoma por fin a los labios de los que administran nuestras vidas. Es así que Christine Lagarde verbalizó el tabú (“vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante”) y apuntó a la forma piramidal de nuestras estructuras socioeconómicas: el trabajo es un “bien” escaso y los pocos cotizantes apenas aguantan sobre sus lomos la pirámide invertida de población. En espera de que se programe nuestra extinción de acuerdo con la norma económica, escalofría asistir a este asomo del malthusianismo a los labios de Christine.

Uno de los primeros teóricos del buen comer fue Jean Anthelme Brillat-Savarin, en cuya Fisiología del gusto (1825) acopió y sistematizó los saberes gastronómicos de la época. Miembro de la alta burguesía, ejerció como abogado en Belley —su ciudad natal— hasta 1789, momento en el que es enviado como diputado a la Asamblea Nacional, siendo un enconado defensor de la pena de muerte. Tres años después de la Revolución, el poder legislativo de la nueva República recae sobre la denominada Convención. La nariz escalena de Robespierre y su aliento azufrado señalizan la aurora del rock ‘n’ roll europeo, cuyo instrumento estaba pintado de rojo y consistía en dos montantes verticales unidos por un travesaño superior que sostenía una cuchilla de acero de forma originalmente horizontal: la guillotina.
Nuestro gastrónomo hubo de huir a los Estados Unidos, donde gastó los días entre lamentos nostálgicos: “quien no ha conocido los años anteriores a la Revolución francesa no ha sabido lo que era la dulzura de vivir”. Esta dulzura, este perfeccionamiento de los placeres fueron la constante atmosférica del rococó y sus salones vinculados. Burgués hasta el final, Brillat-Savarin supo describir la llamada ciencia de los festines en su obra, donde traza el recorrido histórico de las mesas.

El reinado de Luis XIV hizo adelantar las ciencias culinarias y el arte relacionado: los torneos de caballeros con lanza y armadura se remataban con suntuosos banquetes donde menudeaban fastuosas vajillas en comedores opulentos adornados con pinturas y esculturas agradables a la vista. La ornamentación de la mesa alcanzaba lo sublime. Pero dichas artes cedían a las propiamente culinarias en reuniones con menos número de invitados, donde banqueros y cortesanos se reunían en los salones de las favoritas y donde la destreza del chef alcanzaba su máxima expresión. Durante dicho reinado, el nombre de los cocineros se asociaba con el de su amo, y ambos quedaban relacionados con alguna receta o guiso de los cuales eran sponsors. Así, la Marquesa de Pompadour, la más célebre favorita de Luis XVI, prestaría su nombre a varios platos, como las croquetas de perdiz o una guarnición específica, y hoy su leyenda adorna la salsa a base de harina, mantequilla, sal, yemas de huevo y jugo de limón, originalmente pensada para los espárragos pero que puede acompañar al lenguado o a la langosta “a la pompadour”. Como la historia se repite dos veces, esta modesta forma de posteridad también salpicó a Robespierre a través de la receta del entrecot al que da nombre, preparado al ajillo con verduras y romero.
Luis XV trajo la elegancia y la limpieza, y la prosperidad de la paz hizo que las clases altas se beneficiaran de estos adelantos culinarios. Finos picadillos, legendarios pavos trufados y guisos marineros deslumbraban junto a las pócimas cordiales, principio de la licorería cuyo apogeo vivimos hoy bajo la forma asfixiante de los gin & tonics y la guarnición de ensaladas mixtas que los acompañan. Las casas de citas y de “entretenidas” eran los focos en los que estos refinamientos eran más demandados. Así lo describe Brillat-Savarin: “A fin de agradar a bocas melindreras para que se regodeen mujeres vaporosas, a fin de conmover estómagos de cartón y lograr que funcionen personas macilentas, en quienes el apetito es sólo una veleidad próxima a extinguirse, se necesita más genio, mayor penetración y trabajos superiores a los que se requieren para resolver profundísimos problemas de inmensa dificultad en la geometría de lo infinito”.
¿Y Luis XVI? Pues… recomendó personalmente que la hoja de la guillotina tuviera forma triangular para que su cuello fuera cortado de forma más eficaz: el interés técnico de postrimerías por la manera de perder la propia cabeza denota refinamiento. He aquí la grandeza de un hombre.

Durante el Antiguo Régimen, todo lo relacionado con la gastronomía experimentó un auge insólito. Mejoraron desde el rústico puchero hasta “los extractos transparentes de manjares que se presentan en vajillas de cristal o de oro”. La técnica se perfeccionó, junto con el arte de conservar las materias alimenticias para que estuvieran disponibles en cualquier momento del año. Se desarrollaron los oficios asociados: cocinero, carnicero, almacenista de comestibles, horticultores… en especial la de pastelero y confitero.
Así que, después de que rodaran las cabezas, nos encontramos con el panorama de unos cocineros carentes de señores a los que servir. Desaparecido el terror jacobino del que se puso a resguardo en el exilio, Brillat-Savarin volvería a Francia para rehacer su fortuna al amparo de Napoleón y convertirse en magistrado solterón con buen apetito. Le acompañó la fama divulgada por sus rivales de comer abundantemente y mal, y de ser un falso gastrónomo. Baudelaire, mientras hacía su inventario maldito de vampiros y gigantas, aborreció su prosa triste, y otro gastrónomo, Grimod de La Reynière, le ninguneó terriblemente. Es precisamente éste quien inaugura la vaga fórmula del restaurante moderno en su distinguido Hôtel Grimod de La Reynière, ofreciendo cenas para decenas de comensales a cambio de dinero. Hasta entonces sólo existían pésimas fondas donde se despachaba comida a los viajeros y hay que remontarse a 1765 y el establecimiento de sopas de Boulanger para encontrar una vaga aproximación al concepto de restaurante. La desaparición de la aristocracia empuja a los grandes cocineros al exilio o a buscarse la vida en suelo patrio. Es así como verán la luz los restaurantes, que deben su nombre a los caldos reconfortantes o restauradores que ya se despachaban en las calles. El Diccionario de Trévoux, síntesis jesuita de los diccionarios franceses del XVII, describe a esos restauradores como aquellos que poseen “el arte de hacer verdaderos caldos restauradores y el derecho de vender toda clase de cremas, potajes de arroz, huevos frescos, macarrones, volatería, confituras, compota y otros platos salutíferos y delicados”. Comida callejera, street food après tout que, sin embargo, está lejos de la españolísima gallofa de caridad, ese caldo que se daba a los peregrinos venidos de Francia que venían camino de Santiago. La soupe francesa no era sino un líquido sabroso para empapar trozos de pan. Pero es el germen de las domesticadas salsas que darían fama y prestigio a la gastronomía gala. Dichas sopas restauradoras se convierten en la base incipiente de la cocina junto a “potages, jus, consomés, coulis, sauces…”. Los libros de cocina acopian incontables salsas y sopas, como el court bouillon, un líquido empleado para escalfar el pescado que cuece durante horas.
Tras la revolución se consigna la existencia de unos cincuenta establecimientos de estas características en París. Su auge se interrumpe durante el período del Terror, pero se recuperará a partir de 1800. La Revolución obliga a los cocineros a abrir sus propios establecimientos de comida, los restaurants. La desaparición de la monarquía involucró varias consecuencias que facilitaron el despegue de éstos, las costumbres se democratizan, se eliminan las restricciones comerciales, lo que conlleva una abundancia de ingredientes para cocinar, emerge una clase media que encuentra en los restaurantes la oportunidad de reunirse en sociedad, mientras se asiste al auge del hedonismo. La figura del gastrónomo desplaza a la del gourmand: la gastrosofía y la ciencia de los apetitos sepultarán pronto al mero glotón.
La opulencia de las cocinas del Antiguo Régimen fue posible gracias al descomunal gasto por parte de la nobleza, nobles en recursos materiales y humanos. Después de la Revolución, los cocineros se verán empujados a simplificar los procesos de elaboración y servicio haciendo, como diría Carême, “mucho con poco”. La cocina se hizo más sana a la par que simple. Dada la necesidad de seducir a un público más amplio y burgués que el de los palacios, los cocineros se aplican en la concepción de fórmulas elegantes, rápidas y asequibles.

El chef Marie-Antoine Carême se convierte en el gran renovador de la gastronomía francesa, innovando en sus fórmulas, redactando libros en los que sistematiza su metodología, experimentando con nuevos conceptos o rescatando recetas del pasado. También sistematiza las salsas existentes en su época. Los costosos caldos para cuya elaboración se precisaban varios días y grandes cantidades de carne cuya parte sólida no comparecía en el plato final, decaen a consecuencia de la necesidad de maximizar los recursos y de que las salsas deben prepararse en el mismo día. Ahí está el caso paradigmático de la económica bechamel. Las salsas se espesan con barata harina o con emulsiones de huevo y mantequilla en lugar de pan y almendras.
Tras el esplendor del siglo XIX, donde el francés es el único sistema gastronómico propiamente dicho, las guerras mundiales precipitarán su decadencia. Como advirtió Julio Camba, lo adjetivo pasa por encima de lo sustantivo y el protagonismo deshonesto de las salsas termina anegando la materia prima. Todo empieza a ser “preparación”. Y eso que Camba, que sabía de lo que hablaba, conoció la gloria de la cocina francesa, a juzgar por los menús disfrutados que describe, como el del restaurante France: potaje Vuillemot, pollo frito a la provenzal, pato de Rouen a la diabla y langosta a la americana con amor a la criolla. Uno parece casi oír el jazz de Nueva Orleans en el gabinete misántropo de Flaubert. La guerra traería adioses a los andenes de tren y a las cocinas.


La vieja aristocracia francesa, que hizo encargar numerosas y extravagantes naturalezas muertas, exaltó en ellas los placeres de la vida hasta despojar al bodegón de su amonestación moralista sobre
nuestra fugacidad y condición mortal. Estas obras preciosistas, de las que Chardin fue el máximo exponente, jugaban con el trampantojo y desempeñaban una función ornamental en las mesas. Sin embargo, una veta irónica se deslizó en ellas: la insinuación temática de una amenaza que cayó definitivamente sobre un estilo de vida que se asomaba a su fin.
¿Es equiparable la revuelta contra el Antiguo Régimen a la calamidad presente y nuestras movilizaciones sociales? Este forzado interrogante es retórico, pero los fogones de alta costura enfrentan un desafío análogo para su viabilidad. Hoy la dirección del refinamiento, en lo relativo al lenguaje de las cartas y menús, apunta más a la técnica apabullante (ósmosis, esferificación, gelificación…) que a las sonoras perífrasis y adverbios franceses (díganme dónde encontrar un lenguado a la meunière que no sea en la obsoleta carta de un hotel costero anclado en los noventas). Si el Mayo francés del 68 fue el contexto propicio en que la cocina se renovó, como el resto de lenguajes artísticos, alumbrando la nouvelle cuisine con Paul Bocuse al frente, ¿serán las movilizaciones sociales masivas el precipitante de otra cocina?
Algunos restaurantes de aquella primera hora napoleónica se mantienen por ampulosa inercia, y son las doradas sedes fósiles de la reverenciada alta cocina, donde aún tintinean las perlas y las próstatas de los aposentados del octavo distrito parisino. Pero el verdadero lujo contemporáneo han sido los laboratorios especulativos de la cocina molecular postmoderna y su democrática extensión.
Aunque las masas aún no se agolpan a las puertas de palacio para empujar al cadalso a los culpables de los crímenes financieros, la crisis ha desmantelado el espejismo del lujo para todos. Si en el pasado la base de la proliferación de caros restaurantes fue la hoy menguante clase media, la crisis se ha llevado por delante los pilares de esa implosión de la alta cocina. Hoy ésta se enfrenta a su viabilidad y a la obligada optimización de costes. Las guillotinas expusieron las cocinas a la ausencia de mecenas opulentos y los cocineros buscaron el amparo en amplias capas de población. Hoy encaran parecidos desafíos. Quizá una parte se encierre a cal y canto en compañía de los ricos, pero si la mayoría de chefs aspirantes a estrella quieren sobrevivir habrán de adaptarse al medio, ensuciarse el delantal y frecuentar la calle. ¿Pistas? Regreso al clasicismo, tecnología gastronómica low cost al alcance de todos, auge del show cooking (desterrado de las cocinas tras el auge de la nouvelle cuisine), recuperación de las casas de comida tradicionales bajo ciertas formas coquetas y moderación de precios. Quizá sólo se mantenga el nombre de los platos, con oraciones subordinadas y vagas reminiscencias de prospecto médico.
La historia vuelve a repetirse. Primero fue una farsa y ahora una tragedia. La it girl de las cortes europeas absolutistas recomendaba al populacho comer bollos, pero Christine Lagarde dice que no puede haber bollos para todos durante tantos años: cada vez hay más hambrientos y su apetito dura más años. Y es intolerable. Ya no es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, sino que existimos por encima de éstas. Así que vayámonos extinguiendo en orden y sin molestar mucho. O mejor no.
José Manuel Ruiz Blas
José Manuel Ruiz Blas (Madrid, 1975) es periodista especializado en gastronomía y tendencias y colaborador habitual de EEM-Revista y EEM-Radio.
Fotografías de Alberto Flores (Madrid, 1987), fotógrafo ecléctico y sin gusto estético, colaborador habitual en prensa deportiva conceptual y empleado fijo en locales de comida rápida para conseguir un sustento a base de sobras.

