El revival de la novela social
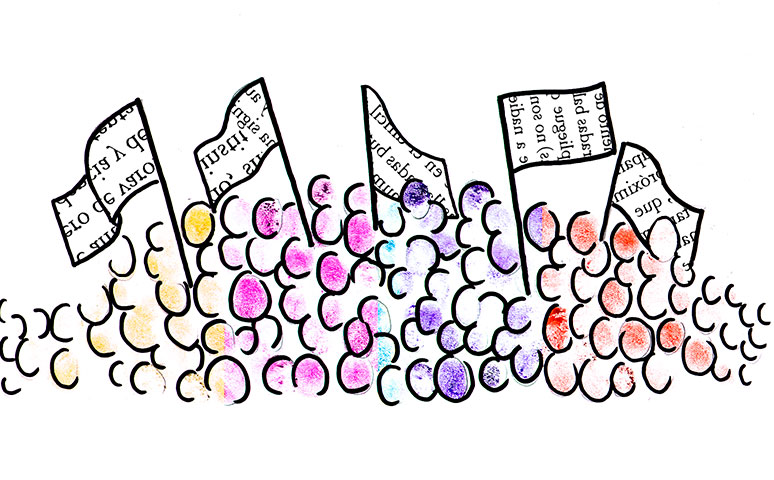
Tradicionalmente ajena a las consideraciones sociales, la literatura española discurre en un nuevo territorio que denuncia e impugna el mundo. La narrativa contemporánea es la del trauma socioeconómico y la historia reciente. La crisis, cabe pensar, es el nuevo género literario.
Años “interesantes”
¿Cuál ha sido el año más idiota de Occidente? La elección parece difícil, pero nada menos que Martin Amis y Philip Roth apuestan decididamente por el año en que la “prensa internacional” se dedicó al escrutinio de la actividad sexual de Monica Lewinsky. Poco antes se nos había persuadido del fin de la Historia, una tesis que la sangrienta disconformidad expresada en 2001 reveló como algo prematura. La Historia regresaba, pero en guerras lejanas, bajo mandatos risibles y una puesta en escena de película que no pudo interrumpir las inercias de la comunicación de masas; la esfera doméstica siguió dominada por debates que parecían escritos por un aficionado a la ciencia ficción: la amenaza del calentamiento global, la clonación humana y la inteligencia artificial.
¿Y la literatura? Quien no haya vivido en España en el periodo comprendido entre 1992 y 2008 no puede imaginar hasta qué extremos la comunidad literaria consideró patógeno incluir en la ficción narrativa resortes políticos, y cómo se previno para esterilizarlos. A grandes rasgos (casi a brochazos), el resultado fue una narrativa dominada por dos maneras complementarias de ensimismamiento: una suerte de costumbrismo sentimental centrado en el reporte de escenas triviales de la vida personal (desligadas de cualquier tensión o empresa colectiva, una suerte de épica del cepillo de dientes), y ejercicios metaliterarios que, tras aturdirnos con un bosque de referencias, nos colaban siempre el mismo chiste: “¡La voz narrativa era yo!”.
En pocos sitios pueden apreciarse mejor los efectos de esta atmósfera predominante como en el modo en que leyeron a Roberto Bolaño una mayoría de jóvenes escritores españoles. Pese a que su obra examina en paralelo el despertar de la pasión literaria y su proyección política y revolucionaria (que la mirada por momentos tenebrosamente conservadora de Bolaño suele desintegrar en la ilusión), el patio se llenó de detectives románticos, mientras que apenas ha asomado el pelaje de algún perro salvaje.
Con el reloj de la Historia detenido (o apenas audible en la remota Bagdad), y esta distribución de los proyectos literarios viables, las novelas que pretendían indagar en la organización política de la sociedad se quedaron desprovistas de un espacio de recepción bien predispuesto. Desde las páginas de la revista Quimera (número 291, 2008), el crítico suizo Marco Kunz consideraba el interés político como un indicio de alienación; las novelas con ingredientes sociales se despreciaban en conjunto como “ideológicas” en el sentido de “dogmáticas”; se levantaban lamentos cuando una propuesta política se interponía en el paladeo de la “factura literaria” (la trama y los personajes); se encerró la “novela política” en una casilla exótica, equivalente a la de “novela rural” o a la de “novela con institutriz italiana”, y su identificación sin fisuras con la “poética realista” añadió la losa que cerraba el sepulcro.
Con el paso cambiado
Como todos somos adultos podemos saltarnos los detalles: en el año 2008 empezó el gradual desmoronamiento de la economía española. El estallido de la burbuja inmobiliaria sacó a flote una red de corruptelas entre golfos y neocaciques que ha ido royendo las instituciones y todos los partidos con representación en el Congreso (reducidos a meros gestores tras entregar su capacidad ejecutiva a Bruselas). Las principales consecuencias sociales han sido la contracción económica de miles de familias y la pérdida de derechos sociales que durante casi 70 años habían actuado como colágeno de la paz social.
No puede negarse que los novelistas españoles han reaccionado en sus libros provocando un auténtico revival de la novela social (reservemos de momento la palabra “política”). Amparada en su gusto por la taxonomía, la crítica ha acogido el fenómeno con ilusión, y el periodismo cultural ha cumplido al señalarlo con mansedumbre.
No tengo ningún motivo para sospechar que el revival de la novela social esté animado por un interés principalmente crematístico derivado de la mayor atención y mimo que ahora reciben las novelas “comprometidas”. Aunque son numerosos los escritores que defendían hasta hace poco la autonomía de la región literaria, se comprende que un desastre como el que ha sacudido la realidad cotidiana altere e influya sobre el imaginario en el que empiezan a formarse las novelas. Se entiende que novelistas que hasta 2008 se contentaban con elaborar juegos de referencias intertextuales estiren ahora el cuello para atisbar el mundo que concierne a la mayoría, aunque también es una lástima que no se haya debatido públicamente el cambio de orientación. Aun así, lo más elegante que se me ocurre decir sobre los muchos que ahora mismo “cultivan” (para emplear un verbo preferido de nuestra crítica) el “compromiso” es que su reclamo parece haberles sorprendido a contrapié.
El costumbrismo por otros medios
Los principales problemas para escribir novela social se arrastran de los hábitos del pasado. Digamos que algunas poéticas elaboradas en otro juego de intereses casan mal con las nuevas exigencias.
Pablo Gutiérrez intentó en Democracia (2012) un relato que pretendía cubrir desde la quiebra de Lehman Brothers al despido de un empleado anónimo en España. El estilo de Gutiérrez, colorido y lírico, se adecúa bien al trazo de viñetas que combinan una suave denuncia con la nostalgia onírica; pero sus sonoras cadencias carecen de la precisión intelectual imprescindible para abordar las tensiones políticas, de manera que la novela se resuelve en un anecdotario sentimental escrito en una prosa gustosa y trufado de denuncias tan atendibles como predecibles.
La poética de Juan Francisco Ferré se inclina hacia el exceso y el desorden expositivo. En Karnaval (2012) aborda algunos episodios de la exagerada vida de quien fuera director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, con el propósito, según sus palabras, de “enfrentarme sin frenos morales a la devastadora crisis económica que padecemos”. Ferré emplea la mitificación y las estrategias carnavalescas para llenar páginas y páginas de escenas salidas de madre, pero el lector se queda con la impresión de que los mismos Porno Toons que protagonizan sus episodios sexuales son los responsables de las ingenuas reflexiones en torno al poder y la estructura económica del “neoliberalismo”.
En Las vacaciones de Íñigo y Laura (2014), Pelayo Cardelús parece tan decidido a cargar contra el capitalismo que termina precipitando la delicada atmósfera de celos y obsesiones que esboza el arranque de la novela en un esquema que vincula de manera bastante endeble los celos con el consumo, la obsesión sexual con el mercado.
El infantilismo, un exceso de responsabilidad y una poética sin oído para lo político lastran las novelas de Ferré, Cardelús y Gutiérrez, al tiempo que conforman el abanico básico de problemas a los que debe enfrentarse “la nueva novela social”. Los novelistas acuden al reclamo de lo social con una decidida voluntad de denunciar o impugnar el mundo, pero muchas de estas novelas carecen de musculatura reflexiva y destreza técnica para abordar las tensiones políticas y económicas que han provocado las “situaciones” que exponen; y en rarísimas ocasiones se vislumbra el talento para “visualizar lo posible”, para orientar. Al renunciar a la explicación y a la respuesta práctica, el revival social se concentra obsesivamente en las consecuencias sentimentales de la crisis. El mismo gesto que las confina al ámbito privado las despolitiza. Alzan apenas el vuelo de sus posibilidades como ficciones, circulan al mismo nivel que otros documentos testimoniales como el gesticulante A la puta calle (2013), de Cristina Fallarás, o el estremecedor (y desmoralizante) Yo, precario (2013), de Javier López Menacho. Desprovista de carga política, la nueva literatura social parece demasiado a menudo la prolongación del costumbrismo sentimental por otros medios: los protagonistas a los que antes dejaba la novia, pierden ahora el trabajo o el piso.
La gestión del presente
Además de estos problemas derivados del pésimo estado de las herramientas heredadas (y que reducen la “política” a un muestrario de motivos “sociales”), la novela política, en la medida que pretende enfrentarse a discusiones abiertas, se enfrenta a un problema inherente a sus propósitos: ¿a qué distancia del presente debemos escribir?
La clase de riesgo al que me refiero puede consultarse en Bajo la mirada de Occidente, una de las mejores novelas de terruño que escribió Conrad, empezada con el propósito de denunciar el nervio de nihilismo asesino que según él animaba los movimientos anarquistas y revolucionarios (no parece que Conrad distinguiese bien) que proliferaban en Rusia a la vuelta del siglo. Conrad rebasó la línea de su presente y escribió sobre la desarticulación segura de estas organizaciones en un futuro inminente. La revolución de 1917 convirtió la novela (como el propio Conrad tuvo la honestidad de reconocer) en una distopía involuntaria.
El caso de Conrad ilustra sobre las dificultades de distinguir en vivo entre aquellos rasgos del presente que todavía serán relevantes pasados veinte años, y las preocupaciones de moda, que transmitirán a la obra su pasajera intrascendencia. Se necesita el talento visionario de un Dostoievski para anticipar formas del futuro, pero incluso quien quiera circunscribirse a su presente corre el riesgo de ser descabalgado por una torsión súbita de los acontecimientos. Este problema gravita y amenaza a cualquier novela que se aventure a dar forma con intención política al amasijo del ahora. Incluso un escritor tan experimentado como Eduardo Mendoza, célebre por haber cristalizado la Barcelona del cambio de siglo con una prosa compleja y matizada, tuvo que suspender una proyectada serie de novelas sobre el presente. La primera entrega de la misma, Mauricio o las elecciones primarias, sería la última, probablemente por la dificultad de asir el presente de manera que rebase la anécdota periodística. El siguiente libro de Mendoza relataba los viajes del filósofo Pomponio Flato en el siglo i.
Entre los novelistas de mi generación destaca el caso de Ejército enemigo. Hábilmente presentada por sus editores como una novela en discusión con las protestas del 15-M, la novela de Alberto Olmos mantiene vivo su valor como guía del onanismo virtual, y tampoco el hosco cinismo de su protagonista ha perdido comba, pero en apenas dos años la andanada política que intentaba la novela contra la solidaridad hipócrita de cierta izquierda divina se nos revela —bajo la luz de las presiones actuales contra la ciudadanía— como una aparatosa tramoya.
No está nada claro qué convierte una obra en perdurable, pero de algún modo la belleza y la sabiduría que nos transmiten las mejores novelas está profundamente arraigada en los problemas políticos y morales de la propia época. George Eliot o Tolstoi desplazan al pasado sus obras de ficción, pero se las arreglan para que las leamos como si fuesen novelas contemporáneas al momento de su escritura. No se trata tan sólo de que las circunstancias históricas vayan desdibujándose: Middlemarch y Guerra y paz recaban las corrientes más representativas del periodo que abordan para integrarlas en un orden estético personal, donde pueden manejar con más libertad y precisión sus ideas políticas. Bellow admiraba de Proust su manejo del affaire Dreyfus, al que supo extraer el jugo que servía a sus propósitos (el escrutinio del antisemitismo) sin dejarse dominar por los aspectos anecdóticos. Como la lechuza que sólo levanta el vuelo al anochecer, también el novelista necesita que pase cierto tiempo para fagocitar y metabolizar la historia que le envuelve, pero nadie sabe formular cuánto tiempo exige cada caso, de manera que una de las destrezas más desatendidas del arte de un novelista consiste en el cálculo de la distancia, en la gestión del presente.
Visión y ceguera
La división antes mencionada entre costumbristas sentimentales y escritores abonados a la metaficción es deliberadamente parcial. Un número considerable de novelas escritas entre 1992 y 2008 se interesaron en aspectos políticos, pero la propia institución (críticos, editores, publicistas) apenas reconocía estos propósitos si los escritores no acompañaban sus libros con inequívocas declaraciones públicas, o se amparaban en un sello abiertamente combativo. El cambio de orientación en las expectativas ha sacado a estos novelistas de su rubro (más o menos exótico o periférico) para situarlos en el primer plano de la atención mediática. El caso más llamativo es el de Rafael Chirbes, entronizado en 2013 no sólo como cabeza visible del revival social, sino también como escritor del año. Todo gracias a una novela, En la orilla, que apenas se desvía en intenciones y poética de la mayor parte de las que llevaba escritas, y que habían sido más aplaudidas en Alemania que en España.
Cada atmósfera literaria forma el ojo que necesita, sensible a lo que persigue, y deja morir las células adecuadas para registrar aquello que no le interesa. Sólo así se explica que buena parte de los escritores nacidos en torno a 1960 (Casavella, Magrinyà, Orejudo o Vilas en sus poemas) pasen por ser estilistas o chistosos, minimizando su interés a veces muy vivo, a veces perturbador, en discutir con intenciones inequívocamente políticas la historia reciente. Esta malformación ocular ha contribuido también a que prospere la idea de que mi generación (la nacida en los setenta) está literariamente despolitizada. Ello ha impedido que se lean en la clave que las haría resonar con más vigor novelas como El dorado (2008), de Robert Juan-Cantavella, o los relatos de Sonría a cámara (2010), de Roberto Valencia. Al enfocar la lectura exclusivamente en las drogas urbanas y en el fetichismo de las pantallas se melló el filo político de unos textos que eran pioneros, respectivamente, en el examen del laboratorio de corrupción que se gestó en el Levante español, y en cómo la pornografía en la Red y su fácil acceso domestican el carácter subversivo de la sexualidad.
La atmósfera ha cambiado y los riesgos actuales pasan por demonizar injustamente las empresas literarias que no sientan un interés acuciante por la política del presente, y por celebrar de manera acrítica cualquier novela que se recubra de un tenue barniz social. Una tercera amenaza proviene de la ya comentada identificación entre novela política y realismo ingenuo: ese modo de juzgar los logros individuales de una novela con los criterios romos de verosimilitud y adecuación a la realidad de una poética (el calco en bruto de la realidad) que ningún novelista de mérito ha practicado en los últimos doscientos años.
La novela política se escribe de muchas maneras
Para deshacer el equívoco de subsumir a todos los novelistas con intenciones políticas en la misma poética, basta cotejar los penúltimos libros de dos escritores inequívocamente comprometidos: El padre de Blancanieves (2007), de Belén Gopegui, y La mano invisible (2011), de Isaac Rosa. Ambas novelas se proponen examinar problemas concretos: la de Gopegui, la posibilidad de una moral privada en la inercia de un sistema sustentado en la desproporción; la de Rosa, las lesiones (físicas y anímicas) que el trabajo provoca en distintos perfiles de personalidad.
Ninguno de los dos autores se pone las cosas sencillas. En El padre de Blancanieves la única acción moral posible en un mundo políticamente injusto es la que se opone a la inercia general: la militancia. Pero Gopegui se cuida mucho de no exponer la militancia en abstracto; los personajes desarrollan un plan de acción concreto, y la escritora expone (sin apearse de sus convicciones) los peligros que la acechan: el cansancio, actuar sin una dirección clara, el propósito inútil, la tentación de dejarse vencer. De manera cortés, Gopegui cede también la palabra (y algunos de los mejores discursos del libro) al personaje que se opone a los esfuerzos por integrar la militancia a una vida satisfactoria. El padre de Blancanieves es una novela que se discute a sí misma para afianzarse, dejando en una posición muy apurada a los que acusan a la novela política de “repartir consignas”.
La mano invisible admite lecturas políticas que se agotan en los problemas del día: alienación, sindicatos, esquiroles… Pero al rebasar los límites del trabajo manual y ahondar en el idiolecto de cada personaje, Rosa termina ofreciendo un soberbio catálogo de deformaciones posibles que amenazan a la psique cuando entra en contacto con el “mundo laboral”. Así, desplaza unos centímetros la crítica directa al trabajo en un sistema capitalista para internarse en una crítica casi espiritual del trabajo como una maldición que debe sobrellevar la especie. La novela parece estructurada en una pregunta más profunda: ¿qué estructura social fuera del paraíso podría ofrecer trabajos que eviten el campo de minas descrito por Rosa?
Aquí terminan las similitudes. Gopegui elabora escenas y las dispone de manera que la historia parece “realista”, pero integra con una técnica finísima reflexiones y diálogos de una precisión y de un grado de autoconciencia que sólo son admisibles en una indagación novelesca. Rosa respeta en la novela unos rudimentos de representación, pero está más preocupado por examinar las retóricas (defensivas, justificativas) que encarna cada personaje, que deja manar en chorros abundantes sobre las páginas sin ningún respeto por las artificiales cortapisas de la “verosimilitud”. También el tono de ambos autores es muy distinto. Aunque en artículos y entrevistas Rosa ofrece ánimo y propuestas de mejora, sus dos mejores novelas extraen su fuerza de privarle al lector de una posibilidad de escape, de impedirle situarse en una posición confortable. Rosa posee un oído digno de Musil para captar el momento en el que el lenguaje se enreda en volutas de estupidez, y sabe exponer con una frialdad impasible los vericuetos del autoengaño discursivo. El resultado es una exploración de la negrura psicológica y retórica propia de un pesimista antropológico. Gopegui, aunque reniega de la esperanza pasiva, es una escritora que confía en el provecho de las acciones colectivas. La organización es un componente clave en sus novelas, que podrían leerse como manuales de sabotaje. Lo real o Acceso no autorizado repelen al derrotismo tanto como a la sentimentalidad. No hay que esforzarse demasiado para imaginar a Gopegui diseñando sus novelas como herramientas o como llaves para usos muy concretos.
Si se me permite una comparación facilona: es muy adecuado al temperamento de cada uno de estos novelistas que Rosa titule su último libro La habitación oscura, y que Gopegui describa la sociedad actual como una niebla donde debemos vagar transitoriamente.
La doble lealtad del escritor
En este afán de escribir de manera compleja encontramos una última dificultad, quizás la más persistente, relacionada con la lealtad del escritor. Dicho de manera efectista: el novelista de izquierdas sirve a dos amos (o a dos clientes, si se prefiere) que no siempre se ponen de acuerdo en exigirle lo mismo. Quiere intervenir políticamente poniendo en circulación discursos o miradas sobre el mundo que interpelen e impugnen las versiones dominantes, las establecidas por una costumbre adocenada. Pero con el mismo apremio aspira a envolver con un silencio atento la mente de la mayor cantidad de lectores inteligentes y coetáneos.
Al escoger la novela como vehículo para transmitir sus ideas, el escritor violenta sus intereses políticos, se niega la transmisión inmediata y transparente de las ideas que defiende. El proyecto novelístico (una de las empresas más ambiciosas concebidas por el hombre) produce herramientas de conocimiento y sugestión dirigidas a lectores que sólo admiten respuestas complejas a preguntas bien dirigidas. Ningún lector que se respete abre una novela para recibir consignas, ni invierte horas para certificar lo que ya sabía. Los novelistas que apreciamos se ponen y nos ponen las cosas difíciles, cortocircuitan los juicios automáticos de valor, frustran la adscripción inmediata de un suceso a un prejuicio, retrasan el momento de las conclusiones, nos obligan a recorrer la experiencia completa de la lectura. El tributo que estos novelistas pagan a los tiempos y las maneras de su tradición sitúan su interés en intervenir críticamente en una posición muy comprometida, casi imposible: el propósito político y el género novelesco parecen estar fisurados. Quizás éste sea el motivo profundo por el que nos contentamos tantas veces con débiles novelas de fragoroso contenido político, o con buenas novelas con vagos adornos sociales: porque no se trata sólo de buena voluntad, porque en ocasiones parece sencillamente demasiado complicado satisfacer a los dos amos.
En una ocasión le pregunté a Belén Gopegui si no le preocupaba que el nivel de autoconciencia de sus personajes, y los matices y pliegues de sus diálogos (su tributo al género) debilitasen la transmisión de su visión social y política. Me respondió: “Las personas son muy inteligentes cuando lo necesitan”. Y es justo reconocer que se trata de una respuesta excelente para seguir debatiendo.
Gonzalo Torné
Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) ha publicado dos novelas: Hilos de sangre (Premio Jaén de Novela) y Divorcio en el aire; el relato Las parejas de los demás y un ensayo literario, Tres maestros. Desde abril de 2012 es director adjunto del Invisible College.
Ilustración de Toño Fraguas (Madrid, 1975), licenciado en Filosofía y máster en Periodismo, coordinó la sección digital de Cultura en El País . Hoy colabora con medios escritos (La Marea, Vanidad y Grazia, entre otros) y en la Cadena SER. Debuta como ilustrador en El Estado Mental .

