— NYC —

27/05
En el control adicional del aeropuerto por el que han de pasar los viajeros a USA, Orwell nos espera transfigurado en una empleada que pretende reconocernos a N y a mí. ¿Y si efectivamente fuese una lectora?
Dormito y leo Modo linterna, de Chejfec. Por momentos me parece estar leyendo a un primo criollo de Sebald. Río con frecuencia y me dejo deslumbrar por la inteligencia desplegada en algunos de los cuentos que tratan sobre los arrabales periféricos de allí adonde me dirijo.
Recién aterrizados, la encargada de la parada de taxis abronca a un conductor conminándolo groseramente a marcharse. No sé cuál ha sido su falta, pero parece imposible que excuse semejante estallido. Aquí los servidores de la autoridad, por mínimo que sea el ámbito donde la ejercen, se toman a rajatabla el axioma clásico de Hobbes acerca del monopolio estatal de la violencia. Eso es lo que más me intimida cada vez que visito el país. Que el Estado aquí apenas sea una idea no lo hace menos perverso.
Al poco de llegar al hotel, me veo impelido a abandonarlo para correr a un canal de televisión en donde nos esperan a N y a mí para hacernos una entrevista. El control de entrada a los estudios, como el ambiente en la redacción y en la sala de espera a la que nos conducen en compañía de un senador y de su asistente, que han llegado al mismo tiempo que nosotros, no se diferencia del de otras radios y televisiones en las que he estado. Los mismos frutos secos enmohecidos, los mismos termos de café y zumos… La constatación es pueril, lo sé, pero no puedo evitar redundar en ella. ¿Acaso no estamos en el centro del mundo? Como si quisiera refutar mi escepticismo (o quizá apuntalarlo), el periodista chileno que nos recibe, a quien por supuesto no conozco, me da recuerdos de un amigo peruano que al parecer también lo es suyo.
Al salir de la televisión, camino de un cóctel al que —nos dicen— nos ha invitado un editor independiente de Nevada (sic), entramos en el primer pub. Bebedores solitarios que intercambian bromas encaramados a la barra. La más locuaz, una anciana desaliñada que ha llegado con andador. Observándola, me acuerdo de un borracho de Inishmore, la mayor de las islas Aran, que también necesitaba andador y que, después de trepar al taburete del único pub abierto, se transfiguraba en un daimon iracundo. BASTARDS.
En mi primer viaje a NY, en las Navidades de 1980, me sorprendieron los colores de la ciudad. En la omnipresente bandera, en las ropas de la gente, en los carteles publicitarios, en los coches, en los luminosos… Ese agudo contraste para alguien que venía de un país con los grises de la dictadura aún recientes ha desaparecido casi por completo. La diferencia, en todo caso, ya no es una cuestión de variedad cromática, sino de densidad, de abigarramiento.
En mi segundo viaje a NY, en el invierno de 2002, R, en cuya casa me alojaba, me llevó al bar de bomberos irlandeses donde entonces escribía. Qué acogedor resulta el infierno de los otros en comparación con el propio.
La performance televisiva, de tres minutos, supongo que una píldora de relleno para un programa cultural de ínfima audiencia, tan sólo fue una mera preparación de lo que vino luego: el cóctel del editor de Nevada, que resultó tener lugar en un restaurante barbacoa con olor a kétchup quemado, la cena desafiante en un restaurante vietnamita de Chinatown mal elegido y los dos bourbon en un supuesto local chic/intelectual al que nuestra anfitriona nos lleva con ánimo de impresionarnos. En el país que ganó la Guerra Fría, los garitos nocturnos a la moda exhiben nombres y simbologías de su otrora enemigo.
Sigo pellizcándome la mejilla. ¿Por qué me resulta tan difícil recuperar la ilusión con la que antes viajaba, con la que antes leía, con la que antes escribía?
Exagero. Estoy, nada más, en el famoso bucle de la espera. Sólo que esta vez está siendo más larga.
Viajar acompañado no es viajar. Cuanto más rotunda es una frase, más dudas abre. Lo cual se aplica también a ésta.

28/05
La mañana del segundo día todo son nervios. Fumo mi primer cigarrillo en meses esperando el autobús que ha de llevarme a la feria del libro, fumo el segundo y el tercero. Me molesta la capitulación, ya que podría prescindir de ellos, pero todavía me abochorna más el porqué: mi incapacidad para soslayar esa liturgia de nerviosismo con la que trato de convencerme de la trascendencia de lo que me aguarda. Mentira. La mesa redonda sobre literatura traducida en la que participo y que justifica mi viaje de diez días a la ciudad es exactamente eso: una mesa redonda.
Y sin embargo debo sentirme afortunado. Lo soy. Esa conciencia convierte en más dolorosas las grietas a través de las cuales mi voluntad se diluye.
Siempre lo mismo: grietas que se traducen en días infértiles, días infértiles que se amontonan y se convierten en océanos, hasta que de pronto comienzo a creérmelo y simplemente me resulta imposible no escribir.
¿Siempre lo mismo?
A la salida de la feria, avanzamos por un tramo de la calle tropezando con los miembros menos veloces de un grupo de negras jóvenes que caminan torpemente sobre altos tacones rodeadas de orgullosos familiares. Ataviadas con togas y bonetes académicos, casi todas espléndidas, es evidente que vienen de una ceremonia de graduación. El gueto persiste incluso para quienes disponen de dinero con el que educarse.
Imprevista concesión al turismo. Paseo por el High Line. Cappuccino en una terraza. Una de dos: o los camareros son estudiantes de Columbia o de la NYU.
En el hotel, al entrar en el correo, la microscópica ilusión que este acto necesariamente entraña enseguida se ve defraudada por la acostumbrada morralla. Entre ella, la nueva entrega de la producción periodística de tres remitentes que, a excepción de uno de ellos con el que tuve trato, ni siquiera recuerdo conocer. Me pregunto qué tipo de vanidad o desesperación o incontinencia es necesaria para enviarle a alguien, sin que te lo solicite, los artículos que escribes. De hecho, es tan poco delicado que cada vez que envío a la papelera las crónicas sin leer de aquel al que sí conozco siento una descarga microscópica de mala conciencia.
Entretengo la llegada del momento de salir a la presentación de mi libro leyendo Montauk, de Max Frisch. 148 páginas con tesoros como éste: “My Life As a Man se llama el nuevo libro que trajo ayer Philip Roth al hotel. ¿A santo de que tendría yo que abrigar recelos del título en alemán: mi vida como hombre? Me gustaría saber qué alcanzo a averiguar acerca de mi vida como hombre escribiendo bajo la influencia del apremio artístico” O como éste: “No niego mi culpa. No es posible borrarla con largas cartas que explican a la hija adulta mi divorcio de antaño. Nuestra culpa tiene una utilidad; justifica muchas cosas en la vida de los otros”. Frisch concluye de esa forma la descripción del rencuentro con su hija, madre a su vez de una hija que ya habla, y no me parece posible decir más en tan poco. La censura de la vida mediocre de la hija, de su plano resentimiento, siendo a la vez clarividente con el papel jugado por uno mismo en ello. Veloz, además: sin detenerse, apenas lo justo pero señalándolo todo, la edad de la propia amante, que es la misma que la de la hija, la labor de lana que está haciendo ella, la conversación en dialecto, el marido patán…
Lo pienso, sí: si no soy capaz de escribir con esa libertad, más me valdría regresar a la ficción.
Por la tarde, no encuentro taxi. Jim Jarmusch, Noche en la tierra. ¿En cuántos taxis me he acordado de ella? En esto también soy convencional. Llego tarde a la cita con FG, el presentador de mi libro, y bebo para entonarme lo mismo que él: un whisky y una cerveza. A continuación, en la librería, lo ya dicho tantas veces, aunque con el aliciente de que por segunda vez debo balbucearlo en inglés. Entre el público, cándidos latinos con inquietudes, algún traductor, algún agente… Absurdo. Si este decrépito negocio no fuera el mío, no iría jamás a una presentación. Qué distinto del placer de enfrentarse a un buen libro como el de Frisch. ¿Hace cuánto que no me sucedía? Mi envidia es doble, triple. Me veo reflejado en las descripciones de su peregrinaje de escritor por conferencias y salones literarios y me admira su entereza.
Efectivamente, me siento un impostor. Esa vieja servidumbre vuelve a asomar la cabeza.
La noche, en la descompresión, transcurre entre mezcales que espolean mi humor ácido y suben imprudentemente la cuenta del restaurante de ceviche y tamales, fusión de difusas cocinas latinoamericanas, adonde nos lleva FG.
Está M, que ha hecho coincidir un viaje a NY que tenía pendiente con este mío.
Máscaras. Envidia de los seres invisibles. En realidad deseos de desaparecer.
29/05
Como siempre que bebo, resulta ineficaz la pastilla con la que traté de asegurarme un sueño duradero. Trabajo la mañana en un discurso que debo leer en Roma el mes próximo, salgo velozmente a almorzar con M en el restaurante de pescado de Central Station —solitarios ejecutivos, familias acomodadas de atildado aire provinciano, y un hombre con traje y sombrero blancos, híbrido entre Gay Talese y Tom Wolfe, sentado muy recto en la barra—, me equivoco pidiendo un sándwich de atún en lugar de una cremosa sopa de pescado como las que me han tentado y regreso al hotel para continuar con el discurso, que termino a tiempo de acompañar a N a un anodino musical de Broadway sobre los amores de una pareja de músicos callejeros. Todos los actores cantan, bailan y tocan mejor que solventemente varios instrumentos, y ese pensamiento tan banal, con el correlato de identificar luego a los menos virtuosos, basta para dejarme apaciguado de admiración casi toda la obra. ¿El impostor sacudiéndome otra vez la chaqueta? Hasta eso me parece ya demasiado viejo. Lo más memorable, un empalagoso mejunje de vodka y soda de fresa que pedimos durante el entreacto por imitación de quienes nos han precedido en la barra.
Noche divertida en un club de Soho con unos arquitectos amigos y tres tejanas desparpajadas que se les habían unido en otro bar y que se retiran remilgadamente antes de lo que habría querido alguno de los arquitectos. Antiguas cheerleaders de Austin olvidándose lo estrictamente necesario de sus maridos durante un viaje de convención. A la búsqueda del último bebedero, acabamos en un afterhours entablando alucinada conversación con dos perversos venidos de San Francisco —fotógrafo uno, director de publicidad el otro—, a los que acompaña una sonada alemanita vestida a la modosa manera de la antigua RDA. Vislumbres de vidas. ¿Es mi puritanismo paternalista lo que me hace compadecerme de ella o es que en realidad me gustaría estar en el pellejo de ellos?
En el taxi de vuelta al hotel, delirios autoconscientes de N, que afirma con vehemencia etílica haber perdido la noche de su vida al dejar marchar a los dos perversos con su promesa de bacanales. Está a punto de amanecer, y mi único deseo, leer al llegar unas páginas de Max Frisch, afortunadamente lo desbarata el sueño.

30/05
Por la mañana, se sube al ascensor del hotel una pareja de huéspedes —turistas europeos— recién duchada. Él, que consulta un mapa, se ha querido mimetizar con el ambiente poniéndose una gorra de béisbol con la visera en la nuca y lo increíble, el ridículo merecido, sucede cuando unos pisos más abajo entra otra pareja y el hombre, que, como el primero consulta un mapa, lleva también una gorra de béisbol puesta al revés. El rubor repentino que creo percibir en una de las dos mujeres, resumen de todos los hastíos matrimoniales, me hace temer que el ascensor vuelva a pararse y entre una tercera pareja y una tercera gorra de béisbol.
Nuestro hotel no ofrece desayuno. Tengo dónde elegir. A la derecha, nada más salir, un restaurante cafetería algo caro al que fui el primer día; justo enfrente, un despacho express de desayunos en servicio de plástico al que fui el segundo; y a la izquierda, en la siguiente manzana, la mezcla perfecta entre los dos anteriores: un bufé desayuno.
Es cierto que media ciudad habla español, pero también lo es que la ganancia es relativa. Muchos camareros se inquietan cuando les doy la comanda en nuestra llamada lengua común y prefieren pasar al inglés.
De camino a un lugar por decidir, no sé si Central Park, pierdo un amuleto que he tenido la debilidad de traerme y desando las calles en su busca. Me lleva toda la mañana, pero disfruto con ello. Encasquillarme en el castigo me permite terminar de recomponerme. Almuerzo con M y con mi editora neoyorquina, a la que sólo conocía por email, y visitamos luego la editorial para que me presenten al equipo de prensa que se ocupará de mi próximo libro. Su hospitalidad tan americana no esconde el hecho de que los minutos que nos dedican están cronometrados; ni yo quiero otra cosa. Recelo de los excesos ditirámbicos a que puedan conducirme mi agradecimiento y deseo de mostrarme en extremo complacido.
Dejar atrás la mesa redonda y la presentación me ha quitado las telarañas. Esto es una isla de tiempo. Ya regresaré con vigor al continente.
Lygia Clark en el Moma.
Viajes en metro, triangulaciones, búsqueda de reminiscencias pasadas, presentación del libro de N y nueva cita con M para cenar en casa de un agente literario. El piso, un loft burgués decorado como el salón de un arregladito hotel nórdico, tiene las paredes llenas de estanterías con libros de coloridos lomos que no me inspiran curiosidad, nuevos en su mayoría. Además de nosotros, hay dos parejas invitadas entre las que destaca una agente de ojos azules y pelo gris con quien flirteo veladamente mientras su marido, demasiado consciente de la superioridad de ella, se refugia en una afectada actitud desdeñosa. Americanos intentando agasajar a sus invitados europeos con una cena europea. Nuestro anfitrión, hiperactivo en su rol, practica un humor de estilo inglés, lleno de sobrentendidos y afiladas ambigüedades, que contiene, convencionalmente sumiso, cada vez que su gordita mujer hace una acotación. Imagino turbiedades. Alguien pregunta qué hay tras una puerta. Se nota que los anfitriones no han previsto algo así y que tampoco lo desean. No obstante, él se levanta y, con teatral naturalidad, deja a la vista el reverso vergonzante de la casa: un estrecho corredor, despensa y desahogo de trastos, donde él tiene su mesa de trabajo.
De madrugada, en un club subterráneo de jazz con N y A, tardo en descubrir que la música que suena proviene de una orquesta a mi espalda. N y yo hemos empezado a hilar el relato común de nuestro viaje a partir de un par de peripecias jocosas y reímos a cuenta de ellas.
31/05
Mañana ritual, en compañía de N, a la búsqueda de regalos. Ropa para J. No me avergüenza: añoro a mi hijo. Lo añoro y me atemoriza. Me siento de otra época distinta de ésta que es la suya. ¿Existe un futuro para los escritores? Cada vez estoy más convencido de que no. Lo mismo debe de pensar N, que tal vez por eso se lleva dos bolsas con ropa suficiente para los próximos diez años.
Tallarines con caldo frente a una de las esquinas del World Trade Center. A través de la cristalera alcanzo a ver lo que parece una masa de hierros oxidados con la forma de una máscara de Star Wars tumbada.
La tarde con A en una alta azotea de Brooklyn donde los inquilinos del edificio —una antigua fábrica de harinas— celebran una merienda comunal. La mayoría son noruegos, aunque también descubro indios, italianos, brasileños… Hay un pequeño huerto en jardineras plantadas sobre la tela asfáltica y niños pequeños que pasan frío mientras sus padres comen salchichas y ensaladas regadas con un batiburrillo de malos vinos. ¿A qué se dedican? ¿Cómo han llegado a esta ciudad en la que el estar parece sustituir al ser? Están.
Al salir, la decepción: un restaurante coctelería en un amplio edificio junto al río, con comensales amalgamados con el lugar comiendo pasta con la servilleta atada a la camisa y camareros celosos y uniformados que para nuestro infortunio nos vetan la entrada aduciendo el próximo cierre. Nos guía F, al que llevaba años sin ver. También él está, pero es tan delicadamente excéntrico que da gusto verlo. Nueva intentona fallida, esta vez en una ostrería a la que F entra enviando besos con la mano a la camarera, y cena de consolación en un japonés del mismo Brooklyn.
Peregrinaciones apagadas por bares donde me aficiono al Old fashioned. Ciclistas. Una estrecha calle en curva, con comercios variopintos en ambas aceras, que estimula en mí la impresión de estar paseando por la vía principal y provinciana de una inconcreta villa turística norteña cercana al mar. Planes de futuras citas con F que, mientras pronunciamos, sabemos ya incumplidos.

01/06
Paseando al tuntún por Queens en compañía de N, al final un excelente compañero de viaje. Nos cuesta dar con un bar donde hacer un alto, aunque la risueña camarera del único que por fin encontramos nos asegura orgullosa que ésa es zona irlandesa. Paisajes urbanos desoladores junto a atolones de confort pequeñoburgués. Almorzamos en un griego al lado de dos dominicanas que conversan de novios, operaciones estéticas y alquileres. Los dos sabemos que no debemos irnos sin visitar el Queens Museum of Art, pero lo dejamos tácitamente para otra ocasión.
Otra vez en Brooklyn, cenando ahora con la traductora de mi próximo libro. Como el restaurante donde me ha citado tiene nombre de pescado, al decidir el vino le propongo que, ya que vamos a comer pescado, mejor blanco. No. Madre judía, padre pastor metodista y ella vegetariana desde la cuna. Jamás ha probado carne ni pescado. ¿No es una limitación para una traductora? Por supuesto me ahorro la estupidez. Tras dejarla en el metro, eludo las citas tardías previamente tejidas y me tomo una copa solitaria antes de regresar al hotel satisfecho con mi claudicación. La consecuencia de tantos años de bucear en la nada: ahora me conformo con poco.
Después de los de Chejfec y Max Frisch, ninguno de los libros que he traído supera mi picoteo inicial. Tumbado en la cama, releo el último texto inacabado de mi libro puzle. Siempre he escrito a ciegas, pero, aunque la cantinela me sea conocida, ahora la bruma me parece más densa que nunca. Ya tengo tres piezas del rompecabezas y varias catas de diversa longitud del resto, pero aún no he resuelto algo básico: ¿me muevo en el territorio de la elipsis o en el de la autopsia?
Dudo cuál de las citas de Perec quitar:
“Esto es lo que digo, esto es lo que escribo y sólo esto es lo que se halla en las palabras que trazo y en los blancos que aparecen en los intervalos entre dichas líneas.”
“Escribo porque hemos vivido juntos, porque he sido uno entre ellos, sombra entre sus sombras, cuerpo junto a sus cuerpos; escribo porque ellos han dejado en mí su marca indeleble y porque su rastro es la escritura.”
El libro de Perec, W o el recuerdo de la infancia, ya leído, me lo he traído en la bolsa del ordenador para el caso de que necesitara inspiración. Una referencia de Carrère me llevó a él. Pienso sin embargo en Dora Bruder y Pedigrí, con los que guarda tantos parentescos, por supuesto ambientales, pero también narrativos. Una relación, la de Carrère y Modiano, que siempre quise trazar, formulada a través de Perec. Sólo que Modiano, para mayor placer de sus lectores, es más pausado, menos nervioso, y eso es quizá lo que le aleja del genio que sí tiene Perec.
02/06
Terminan las noches de hotel, nuestra cicerone española emprende el regreso a Madrid y N y yo nos trasladamos a casa de A en Brooklyn. Tras instalarnos, A nos lleva a un mercadillo donde me hago, aliviado, con dos vistosos regalos (una pulsera de pasta de los años ‘70, color marfil, punteada de una estilizada franja de círculos naranjas y negros para L, y un apoya libros de bronce de los años ‘40 o ‘50 con la forma de un galeón sobre un mar picado para la casa gallega de mi madre). Almorzamos en el patio de un bistrot, la pareja de la mesa vecina al oírnos hablar en español nos dirige la palabra y piropea cortésmente Madrid, donde él dice haber estado la primavera pasada trabajando como reportero gráfico. Una vez más constato con injusta sorpresa que esta ciudad está llena de gente encantadora. Sobremesa en una librería; compro lo último de Lydia Davis: Can’t and Won’t: Stories.
Alguien me ha dicho que ningún neoyorquino pisa jamás ninguna tapa de alcantarilla, ni ninguna rejilla de ventilación del metro, nada con tapa a ras de suelo que pueda vencerse, y me aplico el cuento.
Noche en Harlem, en casa de V y A. Escritores mexicanos y argentinos, conversación ingeniosa, risas y un porro que me deja volado y que me obliga a tomar un taxi para regresar en lugar de volver, como pretendía, en metro. Hace dos días perdí mis tarjetas y, antes que esquilmar a nadie, prefiero la economía de guerra.
Pensando acerca de Edipo Rey en la cama antes de dormir, me acuerdo del Sófocles de Reinhardt que releí hace poco y me pregunto para mortificarme si soy producto del destino o del carácter. Seguro que de ambos.

03/06
Tenemos que dejar la casa de A, porque llega su compañero de piso. A través de Airbnb alquilamos una habitación en una casa privada. Está a tan sólo diez minutos caminando de la plácida calle de Brownstone Houses donde habita A, pero parece un país distinto y definitivamente depauperado. Mulatos arrumbados en bancos y escaleras, o paseando desarbolados. La única extraña normalidad: cabecitas de niños jaredíes que se asoman a las ventanas. Somos los únicos inquilinos de una casa desvencijada. Nuestro hospedero, sin embargo, nos pregunta si tenemos alguna sugerencia para mejorar el alojamiento. ¿Por dónde empezar?
Hay gente a la que aún no he visto: la escritora iraní a la que prometí llamar, el escritor americano amigo de G cuya novela tanto me gustó… Me repugna la idea de importunar.
En las Navidades de 1980 cenamos en un japonés con una pareja amigos de mi padre. De ella, rubia y vestida de ejecutiva, me dijo que era traficante de droga y de él, moreno y vestido como un elegante gangster italiano, que conducía un precioso coche antiguo y que llevaba muy mal los negocios de su esposa. ¿Dónde estarán ahora? Mi padre no había equivocado los papeles: al terminar la cena la mujer le pasó una bolsa al vacío con hongos alucinógenos. Hago la cuenta y sonrío admirativo de su osadía al hacerme partícipe de ello a mis doce años de entonces.
Cuando nos enseñó Harlem, no salimos del coche en el que nos llevaba un amigo suyo.
Imágenes primigenias, que se pegan y desbancan para siempre a sus sucesoras.
En la Public Library, en un diálogo entre dos jóvenes escritoras al que me invita la jefa de prensa de mi editorial. Aquí lo ceremonioso es dar espectáculo. Ni los escritores se hurtan.
Noche tranquila con A y N (¿es posible tal cosa en un local de conciertos con una orquesta de vientos tocando?), y regreso atemorizado a nuestro refugio.
04/06
N quiere visitar Coney Island y, aunque no estaba en mis planes, me uno sumiso a su iniciativa. Al encaminarnos hacia allí durante el largo viaje en metro, me acuerdo de los crepusculares relatos neoyorquinos de Sergéi Dovlátov… Es el Coney Island que mejor retengo, y mi preconcebida visión apenas cambia tras el almuerzo temprano en la terraza de un restaurante ruso en el cual su suspicaz encargada nos toma inicialmente por ucranios. Deshecho el equívoco al darse cuenta de que hablamos “el mismo lenguaje que en las cocinas”, despereza su mohína alegría eslava y nos permite fumar mientras esperamos el vodka y el borsch y los pelmeni que le pedimos.
De vuelta a Manhattan, por los altavoces anuncian que el convoy dará un largo rodeo. La mayor parte del pasaje se baja. Cabeceamos. Sólo nos quedamos una enlutada rubia de rasgos tártaros y nosotros. ¿Una viuda negra?
Futurismo en el Guggenheim. A, que se ha enterado de nuestra excursión rusa, nos cita en el Russian Samovar, que al parecer regentaban en los ‘80 el poeta Brodsky y el bailarín Baryshnikov. Seguimos con el vodka, pero ya no pienso en Dovlátov sino en Limónov, en cuando él y su más tarde malograda novia fueron recibidos como príncipes por la jet set cultural neoyorkina. Aparte de lo evidente, algo en la belleza gastada e inequívocamente triste de la camarera me los ha recordado.
Después de una hamburguesa y de abandonar el vodka por el Old fashioned en un civilizado club de fumadores, regresamos a Brooklyn. Acabamos en una discoteca de varias plantas. Encontronazo jovial con el spanglish al advertirnos el portero de que podemos fumar en la rufa. Bailamos bufamente canciones que los DJs abortan apenas empezadas y, a la hora de marcharnos, dejamos a A en su casa y la euforia en la que cabalgamos nos lleva a abandonar el taxi para continuar a pie. Por supuesto, nos abordan. Trato de mantener un perfil bajo mostrando mi cartera vacía, pero N, al ser interrogado de modo intimidante por sus playeras de blanco rico, sufre un brote psicótico que a la postre resulta genial y comienza a increpar a nuestro atónito asaltante diciéndole que él es el blanco rico y nosotros los jodidos negros sin blanca. La carcajada resuena en toda la calle y, tras un intercambio de sarcasmos, el frustrado ladrón —por fortuna, con sentido del humor— se marcha dándose palmadas de incredulidad. Del siguiente peligro, un coche que nos rebasa al ralentí cuando de nuevo echamos a andar y que se detiene unos metros por delante con las puertas abiertas, nos salva un taxi milagroso al que me abalanzo.
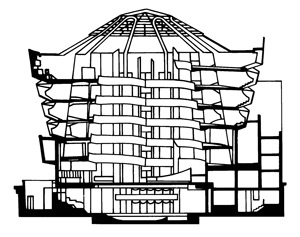
05/06
Amanezco con un té azucarado de jengibre con leche que N me ha traído gentilmente de la calle y que me transporta de golpe a Kenya, a los desayunos en casa de mi tía. Tengo 46 años, un hijo de cuatro, y no debería exponerme como anoche.
Desayuno en casa de A para despedirnos. Cuando ya estamos allí, vuelvo a salir para comprar pan, entro en un supermercado y, aturdido, indeciso, tardo en decidirme. Además de con el pan, regreso a casa de A con yogures y plátanos justo en el momento en el que una treintañera wasp, en atuendo corto de jogging, sale de allí con una bicicleta que acaba de venderle A. Incluso una pequeña transacción como ésa tiene el aire de una escena ya vista en cientos de películas.
En el metro, arrastrando maletas, últimos vislumbres: el collar tatuado sobre el pecho de una lolita puertorriqueña con camisa y botas militares que se deja mirar parada de medio lado sobre el andén; dos malos cimbreantes que me rozan al pasar y que se escabullen al descubrir, detrás de una columna, a una policía; las rastas de un compañero de ésta que patrulla en el interior de un vagón…
Aunque me he reservado el libro de Davis, mi temor principal, no poder dormir en el avión, resulta infundado. De los secundarios está hecha mi vida.
Mañana, Lisboa.
Marcos Giralt Torrente
Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1968) es escritor. Acaba de ganar en Italia el Premio Strega Europeo por su ensayo narrativo Tiempo de vida, libro por el que en España obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en 2011. También es autor de las novelas París (Premio Herralde), Los seres felices y Nada sucede solo (Premio Modest Furest i Roca), y de la colección de relatos El final del amor (Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero).

