Claveles y tomates
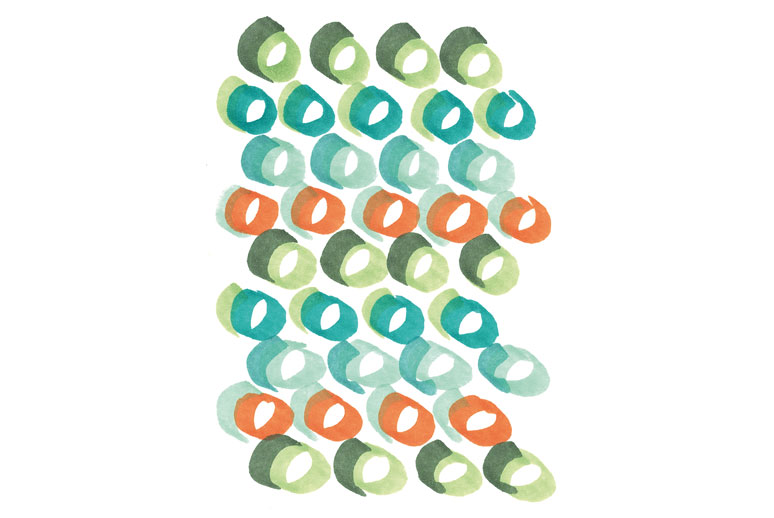
Había dejado atrás una vida de orden y concierto: una fábrica en Hernani, un sueldo considerable, a un padre que la había creado y un peso en el alma y en mi conciencia desde que vislumbré el futuro que me aguardaba si no me rebelaba contra él. Individualista hasta las últimas consecuencias salvo cuando me enfundaba una camiseta de un equipo de fútbol y había que luchar también hasta el final por mis compañeros.
Cuando, por fin, solté las ataduras y amarras que anclaban mi vida a un destino petrificado, fui libre de pensar, hacer y decidir. Suena exagerado quizá, tal vez porque a menudo uno no piensa, ni hace ni decide por sí mismo, sino por cuenta ajena.
Yo quería vivir en el campo. La ciudad y sus gentes recorriendo las ruidosas calles entre edificios no se acercaban a mi idea de la soledad, la que yo consideraba propia. Elegida por mí, como lo irresistible, aquello que hacía que mis sueños fuesen divertidos.
Me fui a vivir al bajo Pirineo, o los Pirineos Atlánticos como lo llaman los franchutes. Mi plan era construir unos invernaderos de plástico para plantar tomates y claveles. Era una idea entre absurda y pionera y nadie conocía aun esos túneles por la zona en que yo iba a vivir. Para mí era un desplazamiento romántico y deseaba saber cómo era estar en plena naturaleza y aprender a vivir de ella.
Un día tomando unos vinos por la parte vieja donostiarra conté mi proyecto a un amigo y él enseguida me dijo que quería acompañarme. Era un tipo que siempre llegaba tarde a las cosas. Por ejemplo: cuando ya nadie era hippie él quería serlo, cuando ya no hablábamos de política él seguía haciéndolo. En fin, esa era mi impresión. También es posible que yo quemase etapas a una mayor velocidad que él, porque teníamos sólo veintisiete años pero debía ser el año 79 más o menos y si echas cuenta atrás habíamos vivido toda clase de cambios en los años anteriores.
A finales de los '60 empezamos a dejarnos el pelo largo, cambiar la vestimenta y sentirnos modernos como los roqueros extranjeros. Los Beatles y unos cuantos más hicieron mucho por cambiar las costumbres del planeta a pesar de que nosotros todavía vivíamos bajo el franquismo. Le quedaba ya poco para palmar en el 75 al fascista, fantoche y trasnochado dictador.
El amor libre lo olíamos y sabíamos que existía en California, Nueva York, Londres, París... Yo celebré la muerte de Franco en Trafalgar Square en Londres y hasta estuve en un mitin, allí mismo, en el año de la muerte anunciada del dictador, oyendo cantar a Joan Baez por la paz en el Ulster (Irlanda del Norte). Los más jóvenes de la concentración, irlandeses en su mayoría, empezaron a gritar: “Ireland outfree shall never be in peace” (Irlanda sin libertad nunca estará en paz). Yo al principio estaba algo dubitativo pero enseguida me sumé a esos cantos de protesta. Después la policía cargó contra nosotros.
En Londres, sentí algo que antes no había experimentado de una manera verdadera. Me gustaba ser extranjero. ¿Qué significaba eso? Pues tan sencillo como estar lejos de tu ciudad, de tu gente. Y por tanto, la añoranza también entra dentro del concepto de extranjería como un pétalo de una rosa también forma parte de la flor.
Un día llamé a casa de mis padres y me dijeron, como si tal cosa, que me había tocado hacer la mili en Cerro Muriano. Yo, pregunté: “¿Dónde coño está eso?” “Córdoba”, me contestaron. Enseguida, les dije que no iba, que me declaraba desertor. Mi madre me pidió que volviese de Londres. Y yo tuve la ocurrencia de decirle que me iría a vivir a Hendaya y podría verme siempre que quisiera. Donosti está a 30km más o menos de la frontera. Un paseo. Mi madre arguyó rápidamente que en diez años no podría entrar en España y que por favor volviese. Lo pensé y volví.
Intenté librarme de la mili con pésimas argucias y acabé montado en un tren militar el día de Reyes para cumplir con la patria. Ya casi lo he olvidado, pero juré por mis cojones que nunca perdonaría a la casta militar por haberme quitado, mangado, robado en definitiva, dieciséis meses de mi vida. ¡Se dice pronto! De joven, la muerte la ves lejos; aunque te bombardeen. No quiero ni pensar si te dejasen prorrogar esa tarea absurda y estúpida y te obligasen a los sesenta años a abandonar tu vida y tu familia. Habría deserciones, rebeldías y revoluciones; tan seguro como que la intuición es la única verdad asumible.
Al acabar la mili me puse a trabajar en la fábrica de mi padre como jefe de compras. Manejaba una pasta y cobraba bien. Desde un caramelo hasta un coche, todo tiene su interés. Cualquiera puede acabar cogiéndole gran cariño a un producto terminado, pero enamorarte de un producto intermedio en la cadena de la producción, como sacos de arena pre-revestidos resulta casi imposible. No amar lo que sale de tu trabajo tuvo, creo, una importancia capital en esa deserción. Y siguiendo, mi intuición, sin grandes alharacas ni presunciones, dije, casi sin advertirlo, adiós, a la fábrica de mi padre.
Dieciséis meses, lo mismo que duró la mili, qué curioso.
Quizá por esa razón, entre otras, se me ocurrió largarme al campo a plantar tomates y claveles.
Los tomates pasan del verde tempranero al rojo brillante de su madurez. Apreciaba mucho su sabor, lo que me permitió comer cantidades ingentes cuando no tenía ni un duro y apenas me llegaba para echar gasolina a mi coche e ir disparado a ver a mi amada. De esta manera también escapaba de mi amigo y compañero, al que le seguía creciendo un bigote que cada vez me parecía más feo. Después, cuando pasó el tiempo de nuestra relación laboral en aquellos invernaderos agobiantes volví a mirarlo con ternura. Esas cosas pasan. Ningún bigote tiene la culpa.
En cuanto a los claveles, qué decir de sus locos colores cuando los despuntábamos para que sólo una única flor emergiera, mientras nuestras espaldas castigadas pedían descanso. Los invernaderos son como animales, requieren un cuidado diario. Hay que abrir sus compuertas dependiendo del tiempo reinante y regar sus plantas. En la época de primavera y verano había que inyectarles una bocanada de aire fresco
hacia las siete de la mañana y yo solía acostarme bastante tarde pues a mi chavalita le encantaba bailar, festejar las fiestas de los pueblos y cerrar los bares hasta altas horas de la madrugada. Acababa de cumplir veintiún años y era una polvorilla que me llevaba por el camino de la amargura a ciertas horas.
Otra de las cosas que yo no llevaba muy bien era echar veneno a nuestras plantas. A pesar de intentar el cultivo orgánico, ( casi nadie lo hacía entonces, de ahí lo de pioneros), el mildium del tomate o el pulgón, o como cojones se llamase, aparecía tarde o temprano. Rápidamente veías la decrepitud de las adoradas plantitas. Lo mismo ocurría con los claveles. Y al final de mis días en aquel idílico trabajo acababa siempre con una mochila llena de productos químicos a mi espalda y una especie de careta que no te protegía, ni por asomo, del penetrante olor ácido que despedía el líquido al regar a nuestros amados tomates y claveles.
En todo caso, acabamos vendiendo primero tomates y después claveles, en los lugares más insospechados, como en el Hospital de San Sebastián y en el cementerio de Polloe, donde una frase, con palabras justicieras encima de sus puertas de hierro, reza: “Algún día dirán de vosotros, lo mismo que dicen de nosotros: murieron”.
Cuando abandoné el territorio de mis tomates y claveles no lo hice por intuición sino más bien por hastío. Me di cuenta de que no tenía alma de labrador y cuando alguien me pregunta: “¿Oye, por qué no tienes un huerto en tu jardín?” Únicamente contesto: No hay nada como comprar unos tomates del tiempo en el mercado y, si el romanticismo aprieta, elegir un ramillete de claveles para tu amada con la alegría inexplicable de no haberlos tenido que criar o matar uno mismo.
Eduardo Iglesias
Eduardo Iglesias (San Sebastián, 1952) es novelista y vive en Madrid. Entre sus novelas destacan Por las rutas los viajeros (1996), Tormenta seca (2001), Tarifa (2004) y Cuando se vacían las playas (2012). Acaba de publicar Los elegidos en la editorial Los libros del lince.
Dibujo de Fatima de Burnay

