No existe eso que llamamos reproducción
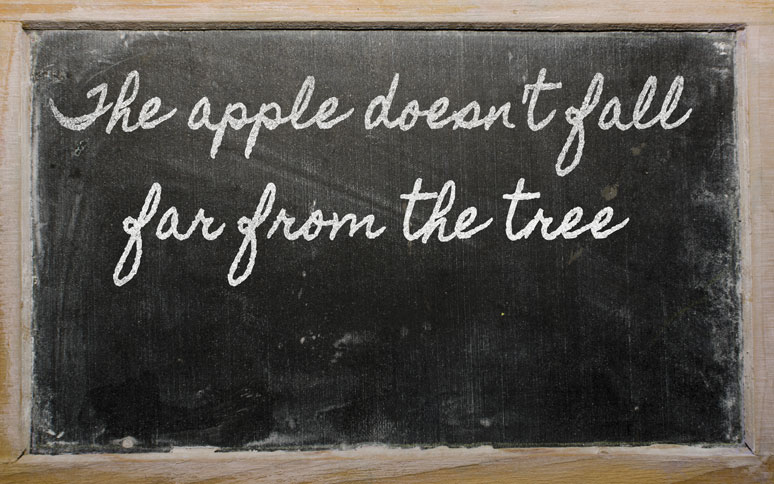
Bill Davis creció en el Bronx y empezó a tontear con gangs locales antes de graduarse en el crimen organizado de altos vuelos. Un día de 1979, una aspirante a modelo de veinte años cruzó el umbral del club que él regentaba, y su vida cambió. “Cogió un clavel de un florero, me lo plantó en la solapa y dijo: ‘Ahora estás conmigo’.” Así era Jae. Diez años después, tras mudarse a Filadelfia, nació Jessie. Y todo pareció listo para que diera comienzo el feliz relato de la típica familia americana.
Entonces llegó el segundo hijo, Christopher.
A los dos años, Chris ya se había negado a hablar. A los dos y medio, se pasaba el día sentado en una esquina, balanceándose adelante y atrás. Jae se puso inmediatamente a la tarea de encontrar un tratamiento para su hijo. Fue en coche de un hospital a otro, aunque carecía de carné de conducir. En unos meses, Chris dejó de dormir y empezó a autolesionarse. Poco después, comenzó a mancharse con sus propias heces y a arañarse los ojos.
Cuanto peores eran sus síntomas, más decididos se mostraban Bill y Jae de ayudar a su hijo. Cambiaron sus vidas por completo; todo parecía poco para lograr que Chris se sintiera lo más cómodo posible. Convirtieron sus días en una sucesión de pequeños desafíos de modo que la realidad no apabullase al niño. Convivir con un hijo autista acabó pasando una terrible factura a la vida familiar. “Nuestro matrimonio cambió por completo el día en que a Chris le diagnosticaron la enfermedad”, dice Bill. “Sólo muy ocasionalmente manteníamos relaciones sexuales… Y si íbamos a cenar, algo que sucedía más o menos una vez por año, nos pasábamos la velada hablando del pequeño”.
Hay tantísimas cosas que pueden ir mal cuando una pareja decide tener un hijo que cabría preguntarse por qué alguien toma una decisión con semejantes consecuencias. Nos decimos a nosotros mismos —tenemos que decirnos a nosotros mismos— que nuestra descendencia será el producto perfecto de nuestros genes combinados, que su buena disposición, astucia o inteligencia obedecerá a algún tipo de inevitabilidad biológica. Si no, ¿quién se arriesgaría? ¿Qué padre no confía en ver reflejado en sus hijos su mejor versión? ¿Cuál no querría para ellos las glorias y éxitos que le fueron negados a sí mismo?
He aquí un libro que tira por tierra todas esas presunciones.
Lejos del árbol: Historias de padres e hijos que han aprendido a quererse (en Debate, con traducción de Joaquín Chamorro Mielke y Sergio Lledó Rando), ensayo del escritor y periodista Andrew Solomon, descarta esos pequeños y agradables mitos que se transmiten de generación en generación. Es un libro sobre lo que sucede cuando un hijo no sólo es diferente, sino marcadamente opuesto a sus padres; tanto, que se diría que porta una identidad distinta. Trata sobre educar a niños esquizofrénicos y autistas, superdotados y criminales, sordos y enanos, sobre criar chicos que saben que son chicas y chicas que saben que son chicos. Va sobre los traumas que pueden sobrevenir tras el nacimiento, acerca de educar a alguien que sabes que nunca colmará tus anhelos y expectativas. También viene a decirnos que dar a luz supone invitar a un extraño a casa, y a quererlo pase lo que pase. A veces, la manzana no se limita a caer lejos del árbol; en ocasiones, acaba en un huerto completamente distinto.
La frase que abre el libro es un puñetazo directo al concepto de la perfección. “No existe lo que llamamos reproducción”, escribe Solomon. “La paternidad”, dice, “no es un arte para perfeccionistas”. Y aun así, Lejos del árbol es una enaltecedora y gloriosa celebración de la humanidad. Una lectura que invita a dar un paso adelante y comenzar una familia.
Es el resultado de once años de investigación y de escritura. Sus 900 páginas están llenas de miles de entrevistas a 300 familias. Lejos del árbol resulta todo un desafío para el lector. Pero nadie que yo conozca que lo haya leído ha lamentado haberlo hecho —y eso que lo he recomendado, regalado e incluso puesto delante de las narices de la mayor parte de mis amigos y de mi familia—. Es un trabajo que servirá dentro de varias décadas, y quizás ya se haya convertido en el documento definitivo sobre lo que puede significar la paternidad a principios del siglo XXI.
En el caso de Bill y Jae, ellos querían algo más que solucionar los aspectos prácticos de la vida del pequeño Chris. Jae andaba en busca de respuestas, así que pidió ayuda a Vincent Carbone, destacado analista del comportamiento de la Universidad del Estado de Pensilvania. Se apuntó a sus cursos y desarrolló sus propias variaciones a la metodología propuesta por Carbone. Éste mandó un equipo de investigadores a tomar nota de cómo Jae estaba educando a Chris en una curiosa vuelta de tuerca a la relación tradicional entre médico y paciente. Cuando el crío ya era mayor, Jae había enseñado a más de cuarenta estudiantes en prácticas cómo tratar el autismo en directo, en su propia casa.
“Cuando un nuevo estudiante en prácticas empezaba su trabajo, Jae le decía: ‘Aquí hay doscientos dólares. Ve a esa habitación, donde hemos escondido algo. Intenta adivinar de qué se trata y dónde se encuentra’. La persona entraba en una habitación a oscuras, y los demás estudiantes empezaban a gritar, hacer chasquidos con los dedos y comentarios sin sentido. El nuevo estudiante se sentía cada vez más frustrado, y finalmente decía: ‘No entiendo nada de lo que pasa aquí. ¿Qué pretendes con esto?’. A lo que Jae respondía: ‘Ve, encuéntralo y te daré los doscientos dólares’. Cuando la persona finalmente salía, Jae le explicaba: ‘Así es la vida de los niños autistas’.”
Solomon, de 51 años, posee una habilidad casi telepática para integrarse en esas familias. Las visitó una y otra vez para ganar su confianza y así consiguió que le contaran sus historias. El trabajo, cruzar el país de una punta a otra, escuchando una historia trágica después de otra, pasó su factura al ensayista. “En ocasiones tenía que encerrarme y tumbarme en un cuarto a oscuras durante días para reponerme”, explica a El Estado Mental durante una entrevista por Skype desde Sydney, adonde acudió recientemente para participar en un festival literario.
No resulta sorprendente que algunas de estas entrevistas lograsen hacer mella real en su ánimo. En una de sus muchas visitas a Bill y Jae, descubrió que a ella le habían dado unos pocos meses de vida. A sus 45 años, tenía un tumor cervical maligno del tamaño de un pomelo que se había extendido por los pulmones y la médula espinal. Se había entregado tanto al cuidado de su hijo que había descuidado su cada día más paupérrimo estado de salud. Su muerte no sólo fue una tragedia para su marido y su pequeño problemático, también resultó una pérdida para la ciencia médica; sus descubrimientos acerca del autismo murieron con ella. “Una madre inteligente sabe más que un médico cualquiera sobre la situación de su hijo”, aclara Solomon.
Pero Chris también dejó una marca indeleble en la familia que lo amó. “Nos enseñó a cómo tratar con él; el modo en el que aprendía; los mecanismos para permitirle vivir su vida… Lo quiero total y completamente”, dice Bill en el libro. La más descarnada insularidad que el autismo puede causar en un individuo no evitó que la personalidad de Chris explotara, al menos a los ojos de sus padres. “La predisposición parental al amor filial vence en las más adversas circunstancias. Hay más imaginación en el mundo de la que tendemos a creer”, concluye Solomon.
Él mismo es, hasta cierto punto, sujeto y autor en Lejos del árbol. Un gay neoyorquino que superó la dislexia para convertirse en autor superventas, un tipo acosado por una depresión tan devastadora que durante meses mantuvo relaciones sexuales con cualquier hombre que pudo encontrar en un esfuerzo por contraer sida, es quizá el autor ideal para un libro sobre encarar las dificultades de la vida.
El primer capítulo examina la relación de Solomon con sus padres y sienta las bases de lo que viene después. Mientras ellos se mostraron comprensivos y decididos a actuar ante la dislexia, la homosexualidad fue algo que simplemente no pudieron soportar, lo que dejó a Solomon furioso y confuso. “Mi madre era una perfeccionista”, recuerda, “y el hecho de que yo fuera gay resultaba para ella un giro en la historia que no cuadraba con la narrativa de su propia vida. Ella creía que dado que los gais no podían tener hijos (y la familia lo era todo en su forma de ver las cosas), yo nunca podría alcanzar la felicidad”. Cuando años después aceptó la dificultad que tenían sus padres con su homosexualidad, Solomon quedó liberado para explorar las relaciones entre padres e hijos radicalmente distintos entre sí. O como él mismo lo explica: “Puedes amar a alguien sin aceptarlo. Yo confundí las carencias de aceptación de mis padres con déficits en su amor. Con el tiempo se dieron cuenta de que tenían un hijo que hablaba un lenguaje que nunca creyeron que estudiarían”.
Solomon es una rareza: un reportero que además es escritor, capaz de hacer el trabajo duro, entrevistar, leer, investigar, y luego convertirlo todo ello en una aventura de prosa vital y hermosa. Cada frase está cuidadosamente construida; cada página, llena de esos destellos que en otros autores te cuesta un capítulo entero encontrar.
De ese modo, su trabajo nos lleva más allá de las meras tragedias propias de la experiencia personal. Extrae lecciones de una familia a otra, para construir un retrato sobre las diferencias que nos unen. “Mientras cada una de esas experiencias puede aislar a aquellos que las sufren, juntas componen un compendio de luchas conectadas profundamente entre sí. Lo excepcional está en todas partes; ser completamente normal es lo raro, la más solitaria de las condiciones.”
Solomon también desarrolla su propio y omnicomprensivo acercamiento a las discapacidades y la identidad. Mucha gente que se llama a sí mismo judío o, pongamos, negro, tienen padres que también se consideran así. Solomon llama a eso “identidad vertical”, puesto que fluye de generación en generación, y permite que esas experiencias compartidas te den una idea de quién eres. Pero, ¿qué ocurre cuando un niño sordo nace de padres que no lo son, o cuando un autista es hijo de personas que no tienen dificultades para comunicarse? Éstas no deben ser consideradas, según Solomon, como aflicciones, sino como “identidades horizontales” que obligan a los padres a un esfuerzo de negociar con “el otro”, así como a abandonar la idea de que los niños sigan los pasos de los padres. Después de todo, no existe eso que llamamos reproducción.
Este acercamiento reviste sus problemas. ¿Es posible extraer lecciones de padres de enanos o niños sordos y aplicarlas a otros niños con discapacidades severas? Es más…, ¿se ven los padres de estos chicos bajo el paraguas de las “identidades horizontales”?
“Los sordos no quieren ser comparados con los esquizofrénicos; y algunos padres de esquizofrénicos se sintieron horrorizados de saber que participaban en un proyecto que trataba también el enanismo. Los niños prodigio y sus familias no querían figurar en un libro con los severamente discapacitados. Y algunos descendientes de una violación sentían que su lucha emocional acababa trivializada al ser comparada con la de los activistas gay”, dice Solomon. En ocasiones, el autor corre conscientemente el riesgo de diluir la diferencia —en una suerte de acercamiento unívoco a traumas muy distintos—. Aunque en el fondo el lector acaba dándose cuenta de que su decisión de comparar la respuesta de las familias es más acertada de lo que parece, y de que los desafíos que presentan estos niños exigen la misma clase de adaptación que los padres nunca creyeron que tendrían que hacer. También, que los cambios que acaban provocando estas anomalías en las dinámicas familiares tienen mucho en común. Tras el lanzamiento del libro en Nueva York, Solomon cuenta que recibió un correo electrónico de la “madre de un esquizofrénico que había ido a cenar con el padre de un niño enano y una tercera persona autista”. “Me dijo que estaban orgullosos de compartir el libro y que sus experiencias tenían mucho en común.”
Por todo ello, Lejos del árbol es un libro de su tiempo. No hay que remontarse demasiado para recordar cuando los padres ocultaban a sus hijos “difíciles”, preocupados por los estigmas sociales y la vergüenza. Los mismos padres de esquizofrénicos que antes se veían confinados al aislamiento y sólo compartían experiencias con otros en la sala de espera de un hospital disfrutan ahora en un nuevo mundo de asistencia y apoyo online. La socióloga austriaca Judy Singer, cuya madre e hija sufren del síndrome de Asperger, espectro en el que ella misma queda incluida, cree que “Internet es una prótesis ideal para socializar”. Para cualquiera que encuentre dificultades en el lenguaje, o que no pueda entender las más elementales reglas de la interacción social, hablar libremente en un chat es un regalo de los dioses.
Por otro lado, la sociedad está cambiando, y el trabajo de Solomon captura perfectamente esas transformaciones. Los hombres y mujeres transgénero se veían en otro tiempo como seres que habían decidido contradecir su identidad natural, pero últimamente copan portadas de la revista Time o ganan el Festival de Eurovisión. Obviamente, aún queda mucho camino por recorrer, y Lejos del árbol nos lo recuerda. En el libro, Solomon cuenta la historia de una transexual de Siracusa, Nueva York, que murió a tiros en una fiesta a manos de alguien que gritaba: “No queremos maricones aquí”.
Los activistas en favor de la diferencia han contribuido a mejorar las condiciones de vida de muchos de los participantes en el libro, al menos hasta cierto límite. En uno de los pasajes más fascinantes de su ensayo, Solomon trata el tema de la neurodiversidad entre otros muy serios problemas psiquiátricos. Algunos activistas, organizados en el movimiento del Orgullo de los Locos (Mad Pride), arguyen que a los enfermos mentales, como los esquizofrénicos, deberían dejarles comportarse tal y como son, e incluso abogan por que éstos rechacen la medicación. Y luego está el Proyecto Ícaro, que se describe a sí mismo como “una red de personas que viven o están afectadas por experiencias a menudo diagnosticadas y consideradas como enfermedades psiquiátricas”. “Creemos que estas experiencias son dones extraños, que precisan de cultivo y cuidado, y nunca deben ser tratados como enfermedades o desórdenes”, proclaman.
Solomon trata a estos activistas con sensibilidad y les permite hablar por sí mismos, pero contrasta sus puntos de vista con los de muchos profesionales que creen que la medicación es esencial para el bienestar de estas personas. A diferencia del resto de las dolencias descritas en el libro, es difícil contemplar la esquizofrenia como una identidad. El psiquiatra E. Fuller Torrey considera ridículo no abordarla como una enfermedad. “La libertad de estar loco es una ilusión, un engaño cruel de los que no quieren pensar con claridad a los que no pueden pensar con claridad.”
El mayor acierto del libro es que empuja al lector a enterrar de golpe éste y otra enorme cantidad de desgraciados clichés. Yo mismo, antes de leer a Solomon, sólo podía pensar con terror en la dificultad y la maldición que esconde una vida vivida en compañía de la esquizofrenia, el autismo o el enanismo. Esas presunciones han quedado después sepultadas entre los escombros de la idiotez. Y eso sólo puede hacer de ti mejor persona, aunque suene ridículo y aunque por regla general me espante esa cualidad en un libro. Es difícil leer Lejos del árbol y no acabar pensando distinto sobre los demás. Ahora hago un esfuerzo consciente por rechazar mis propios prejuicios cuando estoy ante una persona con síndrome de Down o con un enano. Ni siquiera me considero especialmente piadoso por ello, dado que es un logro del libro y no mío.
Por supuesto, no todas las historias resultan enaltecedoras; no todos los padres superan los obstáculos que la vida les pone, ni son capaces de los actos sobrenaturales de amor necesarios para hacer de la existencia de los niños algo soportable. Una y otra vez Solomon pregunta a los padres si repetirían sus actos si tuviesen la oportunidad de comenzar de nuevo. La respuesta de una madre, cuyo amor por sus dos hijos autistas resulta innegable, da una pista de lo que le sucede a un matrimonio bajo esas circunstancias: “Mi marido a veces me pregunta: ‘¿Te casarías conmigo otra vez?’. A lo que respondo que sí, pero sin los hijos. Sabiendo lo que sabemos ahora, no lo haríamos”. Es obvio que para algunos padres no hay ningún descubrimiento glorioso en pelear contra los desafíos de un niño con problemas y que la experiencia se asemeja más a una caminata sin fin a través de la jungla en la que mantenerse en pie es el único triunfo posible.
Entre las escenas que se quedan con uno una vez terminado el libro hay una descrita por Solomon en el capítulo dedicado al transgénero en la que un niño trata de cambiarse el sexo. El hijo de John y Shannon Garcia sabía desde muy pequeño que algo no funcionaba. Aprendió a hablar muy rápido. A los quince meses le dijo a su madre que no era un chico sino una chica. A los dos años pidió una Barbie. John no lo aceptaba: “Si tienes pene, entonces eres un niño”, le decía. Un día, la madre advirtió que el chaval llevaba un montón de tiempo en el baño. Tiró la puerta abajo y encontró a su hijo con unas tijeras en los genitales. “Le dije: ‘¿Qué estás haciendo?’. Él respondió: ‘Esto no debería estar aquí. Así que voy a cortarlo’. ‘No puedes hacer eso’, dije. ‘¿Por qué no?’. ‘Porque si quieres tener los genitales de una chica tendrás que hacer que los fabriquen’. No sé de dónde demonios me saqué esa explicación, pero por suerte me devolvió las tijeras y dijo: ‘Vale’.” No es difícil imaginar no sólo el daño físico de ese acto, sino el trauma sicológico que lo alienta.
Es muy probable que la peor tragedia para un padre sea la muerte de un hijo en tanto que altera el orden natural del mundo. Pero también es verdad que educar a un niño con algún tipo de discapacidad puede resultar un trauma similar, capaz de afectar radicalmente a las opciones de los progenitores de ser felices.
Otra de las enseñanzas del libro es que aunque probablemente sea inevitable que los padres con recursos económicos estén en mejores condiciones para apoyar a sus hijos y buscarles la mejor ayuda médica, “no es menos cierto”, dice Solomon, “que ellos tienden al perfeccionismo, y sufren más por convivir con esas desgracias” que los padres en la parte baja de la ruleta socioeconómica, que aceptan y viven mejor con la diferencia
Aunque quizá la sorpresa más grande llegue con el capítulo sobre la criminalidad. Como con el resto de los trastornos, Solomon rechaza la noción simplista de que los criminales engendran criminales. En una parte realmente memorable, entrevista a Tom y Sue Klebold, padres de Dylan, uno de los dos adolescentes autores de la masacre de Columbine, en la que mataron a 13 compañeros de colegio antes de suicidarse. Los Klebold llevan muchos años con el estigma de ser considerados responsables del estado mental de Dylan y, por tanto, de la matanza. Solomon descubre en ellos a una pareja sensible, que se preocupó constantemente por su problemático hijo y que trató de hacer siempre lo mejor para él. “Entre las muchas familias que he conocido escribiendo este libro, los Klebold se cuentan entre aquellas con las que más identificado me sentí”, explica. Desde la masacre, cuenta en el libro, ella tiene un sueño recurrente en el que charla “con su hijo” y trata de hacerle compartir con ella sus sentimientos. “Entonces, levanto su camisa y tiene el cuerpo lleno de cortes. Es como si él soportase ese terrible dolor que yo no fui capaz de ver, porque estaba escondido.” En cierto modo ha dado con algo que ella describe como una “iluminación” en el dolor que su hijo ha causado a los demás y a su propia familia. “Acepto mi propio dolor; la vida está llena de sufrimiento, y éste es el que me ha tocado a mí. Sé que habría sido mejor que Dylan nunca hubiera nacido. Pero también creo que no habría sido mejor para mí”.
Es un lugar común realmente patético hablar del viaje de un escritor a lomos de su libro. Es peor aún si el que viaja es el lector. Pero con Lejos del árbol ambos clichés son apropiados, y se quedan cortos. Al menos para mí hubo un antes y un después, un mundo en el que aún no había leído el libro y otro en el que sí lo había hecho. Su rango es el de una novela rusa, pero es el rigor científico aplicado por Solomon a su investigación lo que hace de ésta una obra maestra. Es, en resumen, una lectura esencial para aquellos interesados en la vida vivida sin perfección.
El libro termina con un capítulo sobre el camino personal de Solomon hacia la paternidad y su recién descubierta felicidad familiar. Tras todo lo que se ha leído, es imposible evitar que salten las lágrimas. “A veces había creído que los padres más heroicos del libro eran estúpidos por tratar de buscar su identidad donde sólo había miseria. Me conmovió comprobar que con mi investigación había tendido un puente y que ya estaba preparado para unirme a su barco.”
Paul Hamilos
Paul Hamilos es editor de noticias internacionales de BuzzFeed. Antes, trabajó como redactor de Internacional de The Guardian y como corresponsal en Madrid. Vive en Londres y todavía no tiene hijos.
- Traducción de Iker Seisdedos

